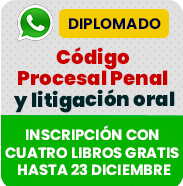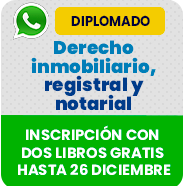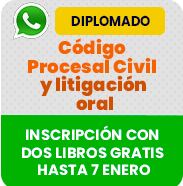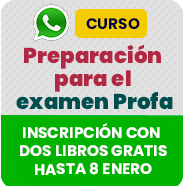Entrevista realizada por Diego Pesantes Escobar, director del Observatorio de Jurisprudencia Civil de LP, al profesor Leysser León Hilario, a propósito de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional en un caso de «donación».
1. Profesor León, gracias por esta nueva entrevista que nos concede. En los últimos días, la sentencia sobre donación inmobiliaria emitida por el Tribunal Constitucional ha despertado gran interés en nuestra comunidad jurídica. ¿Cuál es su valoración inicial al respecto?
Completamente negativa, Diego. No es dado, a mi parecer, estar de acuerdo con este nuevo e irrazonable ataque del Tribunal Constitucional contra las instituciones del derecho civil.
2. ¿Podría explicarnos a qué otros casos se refiere, por favor?
Por supuesto, a menos que escape de mi memoria alguna otra sentencia, estamos en el tercer (grave) episodio de una reescritura de la legislación civil vigente a manos de un Tribunal Constitucional —de “este” Tribunal Constitucional, valga la precisión— que hace extrañar, más que nunca, aquella visión fundacional e idealista que justificaba su existencia como institución, tomando en cuenta la imperiosidad de contar con un “juez de las leyes”. Lo señalo como premisa, porque los tribunales constitucionales no han sido concebidos para reformar las reglas civilistas. Sí pueden dar nuevo significado a las instituciones del derecho civil, que es, como se sabe, el derecho “común”, pero se trata de interpretación, no de mutación con arreglo a visiones unilaterales.
El primer episodio fue la consagración, en un fallo lleno de todos los errores imaginables (de redacción, inclusive), de una noción de vacancia presidencial por “incapacidad moral”, hecha a la medida, para que se consolide el secuestro de la presidencia de la República a manos del Parlamento (sentencia 96/2024 en el Exp. 01803-2023-PHC/TC, del 20 de febrero de 2024). En lugar de defender la unidad del sistema jurídico, que, por supuesto, requiere que las instituciones del derecho mantengan una semántica unitaria, el Tribunal Constitucional transforma la concepción civil, clásica, indiscutida, de “incapacidad moral”, como discapacidad intelectual, o sea, mengua o pérdida de facultades, en un arma “política”, camaleónica, que puede ser instrumentalizada por el Parlamento a sus anchas, para poner en jaque a cualquier gobernante que no sea de su agrado, o al que, como se ha visto en los últimos tiempos, desee cercar o acallar, para evitar el freno de las objeciones y observaciones a las iniciativas legislativas.
¿No te parece, Diego, que las cosas serían diferentes hoy, en cuanto a las observaciones presidenciales que se esperaban contra ciertas leyes recientemente promulgadas, con una mandataria libre de la espada de Damocles de la vacancia por “incapacidad moral”?
Y, viceversa, cabe la posibilidad, infausta, de que en el futuro cercano asistamos a la comisión de las peores contravenciones por parte de algún gobernante, frente a las cuales, sin embargo, el Parlamento permanecerá inerte, exhibiendo una extraña tolerancia. Claro, mientras que la noción de incapacidad moral del derecho en general puede ser apreciada por todos, y someterse a un juicio objetivo, la incapacidad moral según los políticos —el Tribunal Constitucional habla de un “juicio político” que solo responde a su imaginación creadora, y que no tiene reparo de confundir, para la posteridad, con el impeachment estadounidense— es definida unilateralmente siempre, sin posibilidad de verificación. A estas alturas, porque no tenemos que esperar el inicio del nuevo mandato presidencial, ya es posible pensar en ciertos candidatos involucrados en actos delictivos o de violencia familiar que son de público conocimiento, pero que tendrían pocas posibilidades de ser vacados por incapacidad moral permanente, si conforman alianzas siniestras (y bastante previsibles) con el Parlamento, como ha ocurrido en este régimen.
El segundo episodio fue el caso de los peajes (sentencia 84/2024 en el Exp. 01072-2023-PHC/TC, del 5 de marzo de 2024). En él, el Tribunal Constitucional interfiere en una relación contractual para privarla de efectos, fundamentando su decisión en la lesión, acreditada, del derecho fundamental a la libertad de tránsito de los pobladores de Puente Piedra.
¿Cuál es el problema? De nuevo, que con semejante decisión se subordinan o relegan las instituciones del derecho civil destinadas a ponderar y conceder la tutela requerida (de ineficacia o invalidez, o resarcitoria, inclusive). El mensaje de la sentencia del Tribunal Constitucional es que en nuestro país no es necesario acudir a los tribunales ordinarios con demandas de nulidad o ineficacia contra los negocios jurídicos en cuya celebración haya tenido lugar un ilícito o que supongan una contravención de las leyes que interesan al orden público, porque resulta que también las garantías constitucionales (como el habeas corpus) pueden servir para lograr el objetivo de esterilizar un vínculo contractual. Tampoco, por la misma razón, hay que ceñirse a lo pactado en las cláusulas contractuales de solución de controversias de los contratos, por ejemplo, para recurrir a un arbitraje, porque para dar solución a la problemática, siempre se puede contar con el Tribunal Constitucional.
Ese caso revela una alarmante pobreza formativa, además, que el estudio del derecho constitucional habría permitido superar. Cuando el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, ha tenido que intervenir en la contratación, lo ha hecho respetando fueros, y limitándose a hacer lo que es de su competencia: declarar que un acuerdo o pacto lesiona un derecho fundamental. No es su tarea aplicar ningún remedio. La causa se reenvía a la jurisdicción civil en esos casos, como ocurrió en la famosa sentencia de las fianzas familiares ruinosas, donde el Bundesverfassungsgericht determinó la lesión de la libertad contractual de los garantes que habían asumido gravámenes que no podían pagar, pero devolvió los actuados al fuero civil, para que declare la nulidad por lesión de la buena fe y contravención de las buenas costumbres.
Es un peligro para la seguridad jurídica que los efectos de un contrato, y, con ellos, el valor de las promesas, en las que se sostiene la civilidad, puedan ponerse en entredicho en un fuero como el del Tribunal Constitucional, donde las razones contractuales (civiles), así de simple, no son escuchadas o, si lo fueran, no son seguidas, o los acuerdos de solución de controversias son eludidos. ¿Para qué existen el abuso del derecho, la acción de nulidad, la acción de impugnabilidad o anulación, entonces, o incluso las demandas de responsabilidad civil que podían interponer los pobladores contra las partes del contrato que los perjudicaba, valiéndose de la figura, bien conocida, del contrato dañoso para terceros?
Y ahora tenemos este tercer episodio (sentencia 633/2025 en el Exp. 00010-2024-AA/TC, del 6 de junio de 2025), donde el Tribunal Constitucional ordena a la Corte Suprema de Justicia de la República que enmiende un dictamen jurídicamente inatacable, fundamentado en argumentos persuasivos y en una interpretación de los hechos fuera de todo cuestionamiento, sobre nulidad de negocio jurídico por defecto de formalidad. En el camino, se dice que “la lectura y aplicación del derecho”, por parte de la Corte Suprema, “ha sido completamente formal y legalista, sin que se haya analizado las circunstancias especialísimas que envuelven este singular «contrato» de donación” y, como si la demolición de las leyes civiles no bastara, el fallo está lleno de comentarios “de paso” tan inexactos como la decisión final, y que han merecido la crítica de juristas como Gunther Gonzales Barrón, quien ha puesto sobre el tapete los, por él llamados, “argumentos demagógicos” del fallo, o Rómulo Morales Hervias, quien ha explicado, ejemplarmente, por qué el formalismo negocial está justificado en ciertos casos.
En suma, todo esto es resultado de una equivocada interpretación de lo que significa la constitucionalización del derecho; en este caso, del derecho civil.
3. Pero yo recuerdo que Ud. fue uno de los primeros autores que introdujo la temática de la constitucionalización del derecho civil entre nosotros, saludándola inclusive. Por eso su último comentario me llama la atención. ¿Podría profundizarlo?
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Diego, no me parece que esta sea una ocasión propicia para explayarme al respecto. El tema es muy amplio, además.
Me limitaré a recordar lo siguiente: en los países en que la codificación civil precedió a las constituciones, como Alemania, Francia e Italia, especialmente, y, por imitación, en España, los juristas hablan de “constitucionalización” porque la irrupción de las cartas políticas en sus ordenamientos da lugar a que las antiguas reglas civilistas (decimonónicas, cuando menos, pero muchas de ellas aun más remotas) sean releídas —atención: releídas, no modificadas, deformadas ni derogadas— en clave constitucional. La propiedad, la contratación y la responsabilidad civil demandan y admiten, por supuesto, nuevas interpretaciones. En los últimos años de mis estudios de doctorado en Italia, Stefano Rodotà y Ugo Mattei, desde las páginas de la Rivista Critica del Diritto Privato, hablaban, con entusiasmo, de un “frente de derecho privado constitucional”.
Si se trata de este fallo del Tribunal Constitucional, muy por el contrario, es claro ¿no? que no estamos frente a algo parecido al admirable desarrollo jurisprudencial alemán, francés o italiano que la tutela de los derechos fundamentales, mediante el resarcimiento de daños, ha logrado gracias a la interpretación constitucional. Esa es la verdadera y admirable constitucionalización que busqué inculcar cuando este siglo comenzaba, en mi libro sobre el sentido de la codificación civil (2004), y no esta versión frustrante y desilusionante sobre la que estamos dialogando, donde la relectura “constitucional” del derecho civil, y de otras disciplinas, es vista como una mera licencia para resolver las controversias en cualquier sentido. La decisión de la que estamos hablando no supone, desde ningún punto de vista, un progreso para el derecho.
4. En la doctrina se afirma que el principio de libertad de forma es una expresión clara de la autonomía de los particulares. ¿Cuál es el campo de actuación de esta en los escenarios excepcionales en los que la ley exige, para ciertos actos —como en el caso de la donación inmobiliaria—, el cumplimiento de una formalidad bajo sanción de nulidad? Dicho sea de paso, ¿es correcto calificar a la nulidad como una sanción?
Efectivamente, la libertad de forma es la regla, según el artículo 143 del Código Civil. Su consagración supuso un rompimiento definitivo con el formalismo que caracterizó al derecho romano y, por siglos, a las experiencias afines a su tradición. La excepción está representada por las formalidades impuestas por la ley, tal como se señala en la misma norma: «Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente».
Entonces, la obligación del intérprete es reconstruir el camino que llevó a preservar ciertas formalidades. Es verdad que el gremio notarial, con influencia en la redacción del Código Civil, en una época en la que la competencia de los notarios era bastante restringida (no existía la competencia para asuntos no-contenciosos que se va ampliando cada día), fue determinante para ello. Pero en el caso de la donación, el contrato gratuito por antonomasia, era clara la imperiosidad de mantener las formalidades, sea la del documento de fecha cierta para las donaciones mobiliarias a partir de cierto monto, sea la de la escritura pública para las donaciones inmobiliarias. ¿Te imaginas cómo sería un sistema en el que los inmuebles se pudieran transferir mediante donación por el solo consenso? Basta pensar en las graves dificultades que enfrentaría la SUNAT para realizar sus fiscalizaciones, y, viceversa, en las facilidades que tendrían los inescrupulosos para la perpetración de actos de disposición gratuitos en fraude de acreedores. La sentencia de la Corte Suprema fue muy clara al señalar estos aspectos, para justificar su decisión, tal como lo han sido Gonzales Barrón y Morales Hervias en sus comentarios. El sistema jurídico debe ser visto globalmente, como un todo. Lesionar el sentido de una sola de sus piezas puede tener impacto en el funcionamiento de otras instituciones.
En paralelo, debe recordarse que la función notarial era vista, como ahora se propugna también, luego de un largo período de confusión, como una que se cumplía con el notario asumiendo el papel, fundamental, de consultor o asesor. Los manuales de escribanos públicos del siglo XIX, publicados en el Perú, inclusive, como el de Miguel Antonio de la Lama (1867) son una excelente fuente de información para comprender esto. Quiere decir que la intervención notarial se consideraba imprescindible para asegurar a las partes la eficacia y legalidad de sus negocios jurídicos, así como el cabal entendimiento de las partes acerca de la operación emprendida. No es necesario estar vinculado con la práctica del derecho para comprender por qué una decisión de transferencia gratuita de un inmueble no es intrascendente en la vida de las personas.
En dicha línea, en el tercer párrafo del artículo 1474 del Código Civil de 1936, con un texto menos recargado que el del actual artículo 1625 del Código vigente, se establecía que “la donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados, su valor y el de las cargas que debe satisfacer el donatario”. Y se agregaba, en el cuarto párrafo, una disposición muy interesante, que confirmaba la relevancia de la formalidad en estos negocios: “La aceptación [del donatario] podrá otorgarse en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante y se le notifica a éste”. Y bajo el Código Civil de 1852 (artículo 596), ninguna donación que superara los 500 pesos se podía hacer sin escritura pública. ¿Estamos seguros de haber mejorado tanto como sociedad, en seguridad jurídica, especialmente, como para eliminar la formalidad en estos contratos?
Ahora bien, la nulidad aquí no opera como una sanción (una sanción civil, en palabras de Natalino Irti). Eso ocurre cuando se trata de ilicitud, de negocios contrarios a normas imperativas, de contravención de las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. En el caso que nos ocupa se trata de una nulidad estructural, es decir, una nulidad que atañe a la composición del negocio. Lo que la ley manda es que la declaración de voluntad de las partes de la donación inmobiliaria “incorpore” la formalidad exigida (escritura pública). En otras palabras: no hay, no existe, no tiene lugar la declaración de voluntad si no hay escritura pública. Lo que el Tribunal Constitucional señala acerca de la defensa de la voluntad es equivocado desde todo punto de vista. No están defendiendo la primacía de la voluntad de las partes, sino la eficacia a como dé lugar de un negocio incompleto, cuya única calificación jurídica admisible es la de inexistente, o nulo, tal como fue determinado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la sentencia que se ha ordenado enmendar.
5. Si bien en un momento pareciera que la decisión del Tribunal Constitucional estuviera basada en algo tan particular como los hechos del caso, que los lleva al convencimiento de que el donante hubiera elevado la minuta de donación a escritura pública de no ser por su fallecimiento (considerando 35); posteriormente, pareciera dar a entender que su decisión se sustenta en algo mucho más general, pues señala que la formalidad requerida en el artículo 1625 del Código Civil ha sido pensada para aquellos supuestos en los que es posible el agotamiento de este acto solemne (considerando 39). ¿No tienen implicancias distintas ambos razonamientos? ¿Exigir esta formalidad cuando ya no es posible realizarla constituye una “imposición abusiva del legislador”, como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional?
Para responder esta pregunta es fundamental reconstruir los hechos del caso. El resumen contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional no es, en modo alguno, un buen punto de referencia.
Aunque genera extrañeza que la sentencia de la Corte Suprema declarada nula por el Tribunal Constitucional no haya sido publicada en el suplemento de Sentencias en Casación de El Peruano, la omisión puede suplirse. Afortunadamente, se cuenta con un breve pero ilustrativo trabajo de investigación del año 2015 dedicado al expediente original, de Ronal Alcántara Cueva, sustentado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca, para la obtención del título de abogado. Con sus datos, luego, se puede reconstruir documentalmente las piezas del expediente civil.
Todo comienza el 4 de enero de 2010 cuando se suscribe la minuta —solamente la minuta— de una donación inmobiliaria entre un privado (como donante) y cuatro personas naturales (como donatarias), respecto de un predio ubicado en Cajamarca. Como la donación inmobiliaria —tal como he recordado— está sujeta a la observancia de una formalidad, se requería una escritura pública. Sin embargo, el donante falleció el 15 de enero del mismo año, sin haber otorgado testamento, pero, esto es lo más importante, sin haber cumplido la formalización requerida para la validez de la donación inmobiliaria celebrada.
La carencia de formalización, que invalida la donación inmobiliaria, conforme a nuestro derecho, lleva a los donatarios a formular una demanda de otorgamiento de escritura pública. Como era previsible, esta demanda fue declarada improcedente in limine.
¿Qué había ocurrido en paralelo? Que aparecieron herederos del donante. Eran sus sobrinos consanguíneos. Ellos obtuvieron, regularmente, su declaratoria, el 19 de febrero de 2010. Dos meses después, el 11 de mayo de 2010, formularon demanda de nulidad de la donación celebrada por el causante, y —esto es importante— la reivindicación del predio. En la demanda brindan un dato crucial: que la minuta de la donación solo porta una huella digital del donante (a pesar de que él no era analfabeto), y que éste se hallaba mal de salud al momento de su supuesta suscripción, a un punto tal que, el 6 de enero de 2010, solo dos días después de la fecha de la minuta, fue internado, en estado de inconciencia, en el hospital de la región, de donde no retornó, pues falleció, como recordé hace un momento, el 15 de enero de 2010.
En este punto de la historia está la clave para apreciar con toda nitidez el error del Tribunal Constitucional. Si sus miembros han cumplido con la tarea elemental de leer el expediente judicial, para tomar una decisión tan crucial como la de declarar nula una sentencia de la Corte Suprema, nada menos, no se entiende por qué —como tú observas— no repararon en el absurdo que supone predecir (adivinar, más bien) cuál es la voluntad de una persona que casi no podía valerse por sí misma al realizar estos actos.
Peor todavía, la decisión refleja un preocupante desconocimiento de la práctica, en la que, como es bien sabido, abundan casos de personas que, en trance de muerte, son forzadas por familiares o terceros a realizar negocios jurídicos de disposición como las donaciones y anticipos de herencia, o incluso compraventas y demás negocios a título oneroso, para que, llegado el momento de su fallecimiento, no existan bienes suyos para repartir, o sea, destinados a la preterición de herederos, o para dejar sin respaldo el pago de deudas del causante, o sea, destinados al fraude de acreedores. Estos casos son tan comunes que se utilizan para la enseñanza del Derecho en todos los niveles de estudios universitarios.
La sentencia de primera instancia, del Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca declaró, correctamente, nula y privada de todo efecto la donación. El fallo es del 1 de junio de 2012.
En la segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Superior de Cajamarca revierte la sentencia. Es aquí, Diego, no ante el Tribunal Constitucional, donde hace su aparición el argumento de la constitucionalización del derecho civil, y de que es posible excluir la formalidad de las donaciones inmobiliarias, según las circunstancias.
Lo que señaló la Corte Superior cajamarquina, con un razonamiento fácil de rebatir, es que “desde una perspectiva constitucional, la formalidad solo puede tener sentido si los celebrantes del acto jurídico contaron con tiempo suficiente que haga posible el acatamiento de ella o no se encontraron en posición adversa para cumplirla”. Y agregan, con llamativo lenguaje, esta inexplicable deducción: “de no pensarse de ese modo, la formalidad prevista se tornaría en un frío y perturbador [sic] elemento que incluso convertiría en írrita la propia manifestación de voluntad”. Inaudito. Los vocales dicen que “hubo adversidad para otorgar la escritura pública de donación” y que “al estar plasmada de manera indubitable la voluntad de donar” del donante “el acto otorgado por él debe ser respetado”. Declararon revocada la sentencia apelada, e infundada la demanda. Se olvidaron de que todo negocio jurídico está compuesto por la voluntad negocial y la manifestación de voluntad. En las donaciones inmobiliarias no hay manifestación de voluntad si no se cumple la formalidad.
Finalmente, la Corte Suprema devuelve al orden las cosas. En sede casatoria, y con el voto unánime de los vocales de la Sala Civil Permanente, todos de probada formación civil y constitucional, y de impecable trayectoria, como los doctores Almenara Bryson, Calderón Puertas, Tello Gilardi, Rodríguez Chávez y Estrella Cama (quien fue la ponente), se declaró nula la sentencia de la Corte Superior de Cajamarca, y confirmado el fallo de primera instancia.
Entonces, no es de recibo la fundamentación del Tribunal Constitucional. A la luz de los hechos, no era admisible cuestionar la decisión de la Corte Suprema, porque la causal de nulidad de la donación era evidente. No es cierto que la formalidad de las donaciones inmobiliarias haya sido concebida solamente para ciertos supuestos. Es una imposición de la ley justificada por la necesidad de contar con certeza respecto de negocios donde se realiza una disposición patrimonial a título gratuito, que, como tal, requiere un grado de decisión superior al de los negocios de ordinaria administración de bienes, así como extremas seguridades para terceros que podrían resultar perjudicados por los efectos de tales disposiciones, como los herederos y acreedores. La escritura pública significa, en pocas palabras, publicidad, y la publicidad es fundamental para la tutela de los derechos de terceros.
6. Hasta donde se sabe, ¿lo resuelto por el Tribunal Constitucional tiene algún antecedente histórico en la jurisprudencia de tribunales de otros países cuya normativa interna también exija el cumplimiento de una formalidad para la validez de las donaciones inmobiliarias?
Ninguno. Las intervenciones de los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, que son las que me resultan más familiares, en la contratación privada, se limita al análisis de la constitucionalidad de los acuerdos en sí, no a la declaratoria de nulidad. Estas altas instancias tienen una misión importante que cumplir, que no es la de arrogarse las competencias del Poder Judicial. Esa misión es declarar si los acuerdos lesionan o no derechos fundamentales. En Alemania, recordé ya el caso de las fianzas familiares, que se consideraron lesivas de la autodeterminación; en Italia, es famoso el caso de las arras desproporcionales y abusivas, cuya lesividad fue establecida, junto con la contravención a la buena fe que ellas suponen, en sentido abstracto, como debe ser, a la luz del principio constitucional de la solidaridad (que en el derecho constitucional peruano no existe, por cierto). En ninguno de aquellos importantes episodios de la jurisprudencia constitucional europea los tribunales constitucionales dictaminaron directamente la invalidez o ineficacia de los negocios jurídicos involucrados. Eso es tarea de la justicia ordinaria, cuyo fuero siempre debe ser respetado.
7. ¿Es posible valorar el acto realizado en este caso como distinto de una donación inmobiliaria, con la finalidad de evitar su nulidad por falta de la forma prescrita?
No. A diferencia de países como Alemania e Italia, en el Perú no existe, legalmente, la institución de la conversión, que es el medio que se conoce, en el derecho civil, para recuperar un negocio nulo. En las propuestas relativas a la parte general del Código Civil de la Comisión de Expertos convocada por el Ministerio de Justicia, que trabaja, actualmente, en las posibles enmiendas y reformas de tan importante normativa, tampoco se ha incluido esa figura, a pesar de la sugerencia, persuasiva, de Morales Hervias en una de las sesiones. Hay casos como el del ordenamiento español donde la conversión negocial se ha abierto paso como principio, sin necesidad de un marco legislativo, pero ese avance requiere un nivel de sofisticación que no creo que tengamos.
8. Dados los hechos del caso, ¿le parece a Ud. que alguien podría argumentar que los donatarios tenían razones para confiar en que la minuta de donación sería efectivamente elevada a escritura pública. Y, de considerarse que sí, ¿el interés detrás de esta confianza merece ser tutelado de alguna forma?
Esa opinión no tendría sustento, Diego, a la luz de los hechos del caso. ¿De verdad vamos a creer que una persona en un muy precario estado de salud, y cercana a la muerte, tenía esa premura por deshacerse de su patrimonio? Y si miramos las cosas desde el otro lado, del de los donatarios, con mayor razón: no hay ningún interés legítimo que puedan oponer para que se tutele alguna “confianza” de su parte en recibir gratuitamente un inmueble de quien, con mucha dificultad, podía emitir una manifestación de voluntad en tal sentido.
Si el propietario del inmueble que se intentó donar deseaba, realmente, beneficiarlos, bien pudo elaborar un testamento, y con toda la libertad de disposición que implicaba el hecho de no tener cónyuge ni descendientes, o sea, de no contar con herederos forzosos. Bastaba con que lo dictara al notario, en presencia de dos testigos, y que se observaran las demás formalidades del testamento por escritura pública (artículo 696 del Código Civil).
Pero no, la singular operación que se concertó, según el expediente, fue una firma de un documento privado con huella digital en presencia de un notario, que incluso testificó en el proceso judicial ulterior, para afirmar la capacidad de discernimiento de un donante que dos días después es internado y fallece sin terminar de manifestar su voluntad, porque, como hay que reiterarlo todas las veces que sea necesario, no hay manifestación de voluntad si no se cumple la formalidad exigida, en este caso, por la ley.
9. ¿Está de acuerdo con la actual redacción del artículo 1625 de nuestro Código Civil? De no ser así, ¿qué cambios propondría?
La Comisión de Expertos del Ministerio de Justicia tiene muy avanzado su trabajo, pero todavía no ha llegado el momento de ocuparnos de los contratos típicos. Sin embargo, para responder tu pregunta, mi opinión es que no veo razón alguna para eliminar la exigencia de la formalidad en la donación inmobiliaria.
10. Usted señala en su libro “Derecho privado. Parte general: negocios, actos y hechos jurídicos” que hay una tendencia actual a atenuar las solemnidades en el mundo de la contratación privada, haciendo mención también al fenómeno de la contratación de consumo. ¿A qué otros escenarios podría expandirse en nuestro país esta atenuación de solemnidades?
Es una cuestión fundamental en nuestra época. En el libro me refiero a las formalidades clásicas de los negocios jurídicos: forma escrita, firma legalizada (documento de fecha cierta), escritura pública. No tiene sentido, por ejemplo, que en una época como la actual se exija que una carta de intimación resolutoria, en los contratos con prestaciones recíprocas, conforme al artículo 1429 del Código Civil, tenga que ser por vía notarial.
Sin embargo, también me he ocupado del neoformalismo, que es el sorprendente retorno de las formalidades, pero ahora no como requisito de validez de los negocios, sino como un elemento del cumplimiento de obligaciones, entendido como un proceso. Es lo que ocurre, precisamente, en el ejemplo que mencionas, con las cargas de información en la contratación con consumidores. Si un proveedor no cumple cabalmente el deber de información que recae sobre él, es decir, con todos los detalles que debe revestir (lo cual puede implicar la producción de un documento de instrucciones y advertencias con muchas páginas, aunque ahora se entregue en formato electrónico), tendrá lugar un incumplimiento, del cual, por consiguiente, derivarán consecuencias en el plano de la responsabilidad civil.
En esa onda neoformalista, creo que habría espacio también para repensar formalidades ya existentes, pero que deben reencaminarse para lograr la efectividad de las normas. El caso del pago por consignación, por ejemplo. Innecesariamente judicializado, y con sus reglas esterilizadas por la reforma producida con el Código Procesal Civil de 1993. La regla de la oferta real, en general, debería ser el ofrecimiento extrajudicial, y, justamente, en ese plano, la intervención notaria resultará decisiva.
11. ¿Cree usted que la estrategia legal de los familiares lejanos del fallecido, consistente en iniciar un proceso de nulidad, ha sido la más adecuada para los intereses que podrían estar persiguiendo?
Hay que abstenerse de juzgar positiva o negativamente la estrategia profesional aconsejada por un colega. Con el expediente reconstruido, lo que puede advertirse es que los herederos legales fueron, de alguna manera, precipitados por los hechos a seguir el camino de la nulidad de un negocio que no había llegado a existir, debido a la posesión ejercida por los supuestos donatarios. De aquí que hayan demandado la reivindicación del predio junto con la nulidad del documento privado que contenía la donación. Han de haber pensado que para lograr la recuperación del bien era necesario no dejar huella ni siquiera del “anteacto” —recordando el neologismo de José León Barandiarán— de la donación que otros, ahora favorecidos con el fallo del Tribunal Constitucional, pretendían atribuir a su pariente. En realidad, les bastaba para ello su condición de herederos declarados, obtenida sin ningún cuestionamiento, según fluye de los fallos de esta controversia.
12. Es evidente que la minuta de donación con la que cuentan los donatarios es totalmente inútil a efectos de lograr una inscripción del bien a su favor. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional disponiendo que la Corte Suprema emita una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos y, en el supuesto de que efectivamente la Corte se pronuncie a favor de los donatarios, ¿esto significaría un paso importante de cara a un eventual proceso con el que se busque lograr un acceso al Registro?
Sí. No solo es inútil, sino sospechosa. También el hecho de que el Tribunal Constitucional se inmiscuya en una relación privada, al parecer no muy significativa desde el punto de vista económico —habría que ver de qué inmueble se trata— llama poderosamente la atención, pero concentrémonos en la donación.
Si solamente se contaba con un documento privado, ni siquiera firmado, sino solamente portador de una huella digital del donante, lo ideal habría sido esperar a su recuperación, para dar fin a la formalización con la firma de la escritura pública.
En ese período, que dista entre la minuta y la firma de la escritura pública, no existe ninguna razón para presumir que la voluntad se va a mantener hasta el final. Al contrario, ese donante era libre de negarse a firmar la escritura, a última hora, porque la ley —que se presume conocida por todos— dispone que sin escritura no hay manifestación de voluntad. Y como es así, tampoco los donatarios podían tener expectativas, confianza o esperanza en que la escritura iba a ser firmada. Solo se protegen, jurídicamente, la confianza y expectativa razonables.
¿Cuándo habría sido razonable esa confianza? Si no se hubiera tratado de un negocio gratuito, sino oneroso, como una compraventa, en la cual el vendedor hubiese recibido el precio o una parte del precio, o alguna suma a título de arras confirmatorias. Si se firmaba la minuta de una operación así, entonces sí cabe tener la expectativa de la firma de la escritura pública, porque la voluntad del vendedor de transferir la propiedad se ha anticipado con el inicio de ejecución del contrato.
En cambio, en una donación, donde el donante no recibe nada a cambio de la transferencia, ¿cómo se puede decir que los donatarios podían confiar en que la escritura pública necesaria para la validez del contrato sería firmada? ¿A cambio de qué, si en la donación el único que asume obligaciones es el donante?
En cuanto a la posibilidad de la inscripción, el panorama no es del todo positivo para los supuestos donatarios. Si la Corte Suprema declara que la demanda de nulidad de los herederos contra la donación (por defecto de formalidad) es infundada, tal como se lo impone el Tribunal Constitucional, todo lo que tendrán esos donatarios es una victoria (defensa) procesal positiva, pero que no les allana el camino a los Registros Públicos. ¿Se va a pedir a los registradores que inscriban una minuta? La respuesta es obvia, ¿no te parece?
Lo que esos donatarios seguirán necesitando es una escritura pública, o sea que deberán volver a demandar el otorgamiento de esa formalidad. Preguntémonos, entonces, Diego: ¿estarán necesariamente obligados los jueces del nuevo caso a deducir consecuencias para su análisis, de la sentencia del Tribunal Constitucional? No lo creo. No hay un mandato del Tribunal Constitucional para que se otorgue la escritura pública, sino para que esa formalidad no se exija a esos específicos donatarios para que se les reconozca como propietarios. Es como si su título de propiedad fuera la sentencia del Tribunal Constitucional. Con todo, y por asombroso que resulte, se va a necesitar un nuevo fallo del Tribunal Constitucional donde se señale —y podría suceder, ahora que hemos visto que todo es posible— que las minutas pueden ser inscritas, si los donatarios quieren ver su título registrado algún día, claro está.
13. Como acabamos de ver, los supuestos donatarios de minuta parecen estar en posesión del inmueble objeto del contrato, ¿eventualmente podrían conseguir que se les declare propietarios en un proceso de prescripción adquisitiva? De no ser esto posible, y de haberse dado el caso de que los donatarios hayan realizado edificaciones importantes en el inmueble, ¿podrían alegar la existencia de un error de derecho para ser amparados por las reglas de la construcción de buena fe?
No considero viable la usucapión. En este caso existen herederos declarados. Dada la publicidad de la sucesión, no puede considerarse que alguien posea el inmueble “como propietario”, ni mucho menos de forma pacífica. No aplica, entonces, el plazo largo del artículo 950. Lo mismo cabe decir del plazo corto, porque es clara la mala fe, aunque, como ha sido entendido ese requisito en nuestra práctica, por tantas décadas, se da por sentado que incluso quien se sabe deslegitimado, como estos supuestos donatarios, que no cuentan con un título válido, puede prescribir.
En cuanto a la construcción en propiedad ajena, serían aplicables, en efecto, la reglas restitutorias del Código Civil, bajo la lógica del enriquecimiento injustificado.
14. A mí me quedan dudas de que la entrada en escena de la prescripción adquisitiva extraordinaria pueda ser descartada por esos motivos. Después de todo, la posesión en concepto de propietario es entendida como un comportamiento de dueño respecto del bien, sin reconocer en otro un estatus superior. Así las cosas, algo externo como la publicidad de la sucesión, entendería que no podría afectar la posesión en este concepto. De la misma manera, en este discurso del plano de los hechos, y según el criterio jurisprudencial actual, pongo a su consideración que la posesión pacífica tampoco podría ser descartada, siempre que la entendamos como esa ausencia de violencia en el ejercicio de la posesión.
Sin embargo, algo que me tiene muy intrigado es el hecho de que el plazo de la prescripción adquisitiva puede ser interrumpido por la notificación de la demanda que tenga vocación de recuperar la posesión, pero la pretensión accesoria de reivindicación ha sido desestimada incluso por la sentencia de primera instancia que declaró fundada la nulidad de la donación. Entonces, ante un eventual escenario en el que la Corte Suprema vuelva a declarar la nulidad y, posteriormente, los donatarios demanden la usucapión, ¿a la sucesión solo le quedaría buscar protección en la corriente jurisprudencial peruana (así, puede verse el fundamento 33 de la sentencia de vista recaída en el Exp. 14272-2008-0-1801-JR-CI-02 (Ref. 596-2013), en la que intervino como ponente, el doctor Gonzales Barrón, precisamente; y en los fundamentos 4.9.2. y 4.9.3. de la sentencia de vista recaída en el Exp. 00455-2011-0-1101-JR-CI-01; o, en la misma línea de pensamiento, en los fundamentos m. y n. de la Casación 4025-2021-Del Santa; claro, aunque existan posturas distintas en la doctrina, por cierto) que señala que incluso los procesos de recuperación de la posesión que no culminan exitosamente también producen la interrupción de la prescripción adquisitiva?
Este un tema que tú has estudiado ampliamente, y sobre el cual has acumulado gran experiencia, Diego. Pero, permíteme insistir, justamente, porque conocemos los hechos del caso, ¿te animarías a concebir, siquiera, una adquisición por prescripción, a quien procede como se ha visto a raíz de este caso, participando de un negocio trunco de disposición a título gratuito con un donante como el de la historia, en esas condiciones? ¿No hay contradicción entre querer validar una adquisición a título derivativo (donación), pero, a la vez, si ella no prospera, una a título originario (usucapión)? Discrepo, respetuosamente, de admitir esa posibilidad.
15. No faltan los comentarios en redes sociales que afirman que el Tribunal Constitucional interviene en temas que son de legalidad ordinaria, con argumentos como el de la transversalidad de la Constitución o de que ninguna norma de alcance legal está por encima de ella. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo calificaría, en general, la aplicación del Derecho Civil en las sentencias del Tribunal Constitucional?
La idea del primado de la Constitución ha cobrado arraigo en nuestro país sin que, en paralelo, se desarrolle una cultura constitucional. Ese primado no es automático, debe asentarse en algo, como en aquella Grundnorm en la que pensó Kelsen, siempre que se insista en defender la visión del ordenamiento jurídico que tenía el jurista austriaco, claro está, la cual, por muchas y justificadas razones ha enfrentado cuestionamientos insuperables alrededor del mundo.
Si, por el contrario, evitando la petición de principio que cometen todos los que dan por sentado que la Constitución se encuentra en el ápice de una estructura jerárquica, se tomara en cuenta, para opinar, nada más que los aspectos de la legitimidad y efectividad, sería claro, para todos, que es el Código Civil, más bien, la verdadera constitución de nuestra sociedad, porque, como escribió Jean Carbonnier respecto del Código de Napoléon, es en el Código Civil donde se encuentran las normas sobre las cuales se conforma nuestra sociedad (aquella “masa de granito en la que se asienta la sociedad”, de la que hablara Napoleón, ni más ni menos). Con todas las críticas que la historia obliga a formular, la mayor legitimidad del Código Civil proviene en gran medida, de la calidad de las personas que lo elaboraron: un grupo de abogados y docentes universitarios que produjeron un cuerpo normativo que, reitero, si bien enfrenta varios problemas (debido a su elitismo, especialmente) ha sobrevivido más de cuarenta años, con regímenes políticos de distintas vertientes, crisis económicas, golpes de Estado, disoluciones del Congreso, y hasta gobiernos “en piloto automático”.
Por el contrario, la Constitución, al ser el producto del trabajo de políticos, reunidos en asambleas de composición variopinta, sin mayor preparación, en muchos casos, es, en el plano normativo, una norma que no puede estar en el ápice, salvo simbólicamente, porque es débil, muy débil. Démonos cuenta: ni siquiera ha servido para protegerse a sí misma de la metamorfosis, si no es que a la derogación, a la que la ha sometido el actual Parlamento. Hace años, los peruanos votamos contra la bicameralidad, por ejemplo, y ahora el Congreso, sin preguntarle a nadie, la ha revivido. ¿Se necesita prueba ulterior de la mayor resistencia del Código Civil frente a los avatares parlamentarios, en comparación con la Constitución? En las aulas universitarias, desde que Juan Espinoza Espinoza trajo a Perú el método casuístico de la Escuela de Génova, el Código Civil puede estudiarse —y se debe estudiar— a partir de la jurisprudencia civil. ¿Se puede hacer lo mismo con las sentencias del Tribunal Constitucional? Es decir: ¿los estudiantes del Perú pueden aprender derecho constitucional —hablo de “derecho constitucional”— leyendo las sentencias del Tribunal Constitucional? Es evidente que no.
16. Profesor, previo al cierre de la edición de la presente entrevista, he identificado que también existía un proceso de otorgamiento de escritura pública de compraventa seguido por los padres de los donatarios contra la sucesión de José Aquiles, respecto de un inmueble ubicado en el mismo jirón que el bien materia de donación, pero con una numeración distinta. Según se relata en las sentencias recaídas en el Expediente 0141-2010-0601-JR-CI-03 (sentencia de primera instancia y segunda instancia), este otro inmueble fue transferido por José Aquiles a través de una minuta, estampando su huella dactilar el mismo día de la donación. Según se visualiza en la Casación 2914-2013-Cajamarca, este proceso culminó favorablemente para los compradores, quienes también salieron victoriosos en el proceso de nulidad de la compraventa seguido en su contra, como puede observarse de la Casación 3503-2013-Cajamarca. ¿Qué opinión le merece este escenario paralelo?
Todo se enrarece más. Es una información muy valiosa. Pero se refuerza la pregunta: ¿esta tarea, de indagación profunda de los antecedentes, no pudo realizarla el Tribunal Constitucional? Seguramente la respuesta será que no, por las características del proceso en el que le tocó pronunciarse. Pero, si es así, ¿por qué sus miembros sí creyeron que podían adivinar la voluntad del supuesto donante? ¿No dicen las fuentes a las que haces referencia, documentadamente, entonces, que a la misma persona, en trance de muerte, que se le hizo participar en la donación no formalizada, se le hizo participar en una compraventa? ¿Y todo en las mismas fechas? Vaya, esa persona sí que tenía premura por disponer de todo su patrimonio, sin importar los medios (contratos gratuitos u onerosos), y por quedarse sin nada al fallecer. Y, además, siempre en favor de las mismas partes o de sus familiares. ¿Habrá certeza de que cobró el precio? ¿O se dirá que como falleció, la prestación de pago del precio se volvió “imposible” por su internamiento en el hospital y su muerte? ¿O certeza de que el precio fue fijado libremente? ¿O de que la suma pagada, cualquiera que haya sido, ha constituido un caudal relicto en favor de los herederos legales?
17. Finalmente, profesor León: ¿qué nos toca esperar para el futuro respecto de este caso?
El panorama es preocupante. El Tribunal Constitucional declara nula una sentencia de la Corte Suprema, conforme a una visión unilateral y errónea. Luego, perseverando en su error, o llevándolo a su extremo dispone que la Sala Civil Permanente “emita una nueva resolución respetando los derechos a la libertad de contratar, a la autonomía de la voluntad y a la propiedad”, y, con una redundancia que refleja la precariedad del fallo, que esa nueva resolución (sentencia) “reponga las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos vulnerados (sic)”.
En circunstancias como estas, el sentimiento de justicia fuerza a abrigar la esperanza de que la Corte Suprema, aun cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional, se limite a ampliar sus fundamentos y a reconfirmar su decisión, en defensa de lo establecido en el Código Civil, y de su correcta interpretación de las razones del artículo 1625. La defensa de la libertad de contratar (y de no contratar, como es obvio), la autonomía de los particulares y la propiedad se logran, contrariamente a lo que postula el Tribunal Constitucional, mediante la exigencia de la formalidad como requisito de validez de la donación inmobiliaria. Siendo realistas, sin embargo, esta predicción es remota, no por razones, sino por la simple prevalencia de los fallos de los jueces constitucionales según el Código Procesal Constitucional. Para el derecho civil, un escenario de discusión sobre esta premisa, como el que surgió, para el derecho laboral, hace años, con el recordado “caso Huatuco”, sería bastante positivo, porque valores constitucionales que oponer a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en este caso abundan, como hemos repasado en esta entrevista.
![Curso modelo de preparación para el examen PROFA [GRATUITO]. Inicio: 23 DIC](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-DEL-CURSO-PREPARACION-PARA-EL-EXAMEN-PROFA-218x150.jpg)

![PJ rechaza excepción de prescripción de Víctor Polay y otros porque la Ley 32107 es incompatible con la Constitución [Expediente 00380-2023-8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/Victor-Polay-Campos-LPDERECHO-218x150.jpg)
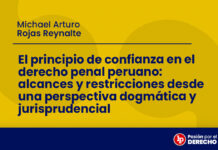
![[Nuevo criterio] TC: Ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme [Exp. 04235-2023-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![Hurto y robo agravado: El término «casa habitada» abarca a viviendas esporádicas, aunque no estén presentes en el momento de los hechos; no incluye espacios públicos o privados, ni negocios o comercios [Pleno Jurisdiccional Distrital Penal y Procesal Penal de Madre de Dios, 2014, tema 2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/Robo-telefono-LPDerecho-218x150.png)
![Negligencia en el ofrecimiento probatorio no es subsanable en juicio oral: defensa, al presentar su escrito de absolución de cargos, olvidó adjuntar los anexos que eran la prueba relevante de descargo [Apelación 143-2024, Cañete, ff. jj. 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ESPOSAS-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









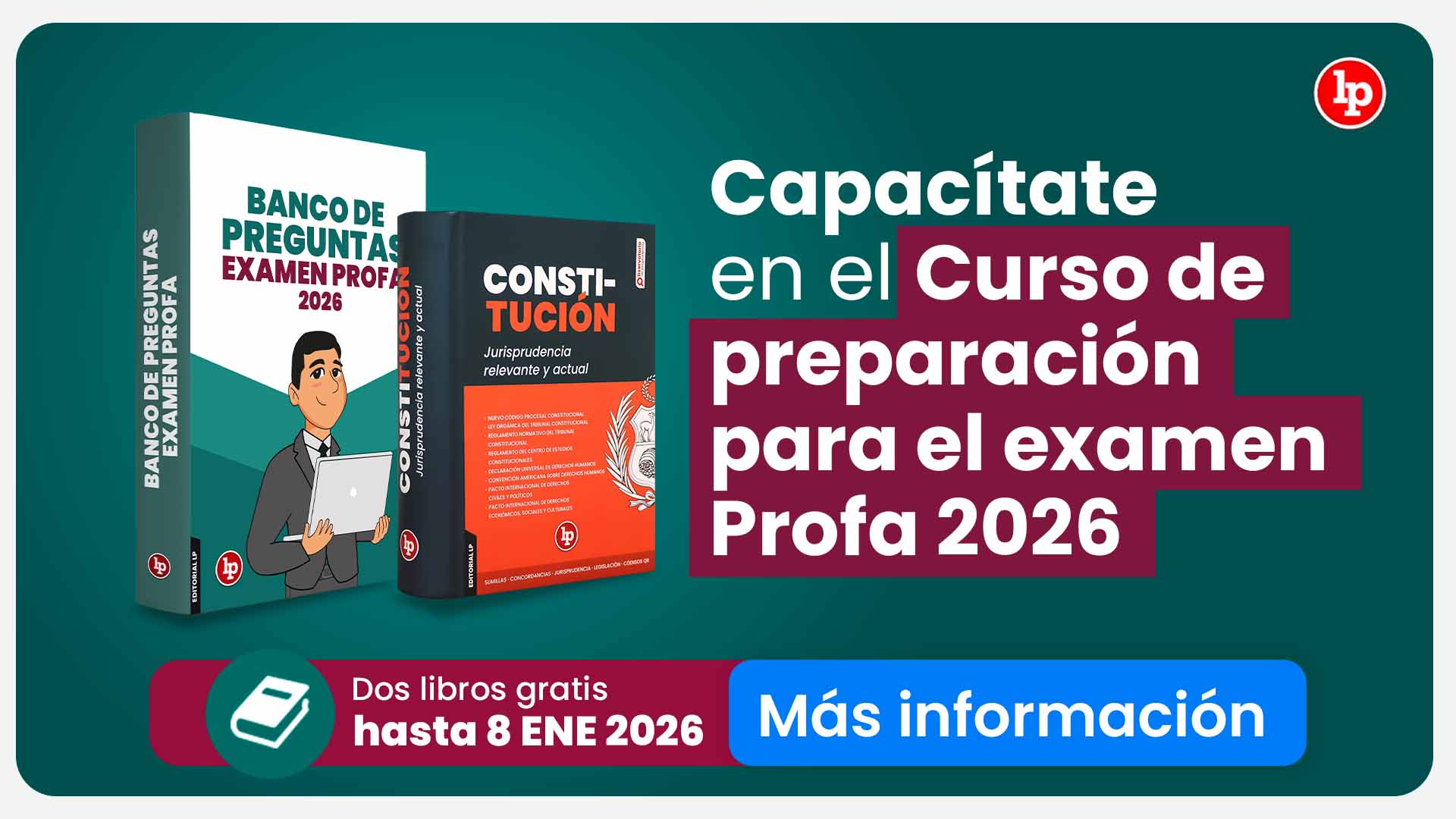

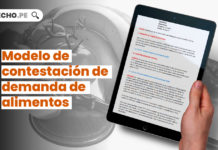



![[VIVO] Clase modelo sobre las 10 sentencias laborales más relevantes del 2025. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/INTERMEDIACION-DANTE-BOTTON-GIRON-LPDERECHO1-218x150.jpg)
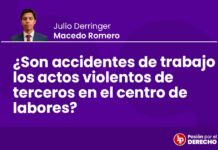
![TC: Restricción para contratar con el Estado por razón de parentesco no puede aplicarse de manera general a todas las entidades públicas; el impedimento solo aplica a la entidad donde el funcionario tiene influencia [Exp. 02545-2023-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
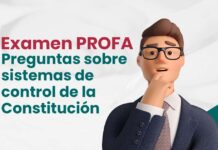

![Multan a Win por publicidad engañosa al afirmar que ofrece el internet «más rápido del mercado» con «la mejor conexión que nunca se cae» [Res. 233-2025/CCD-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
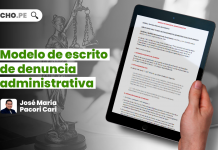
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)




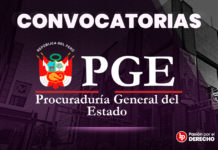

![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

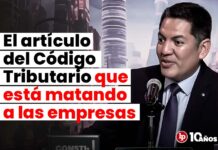

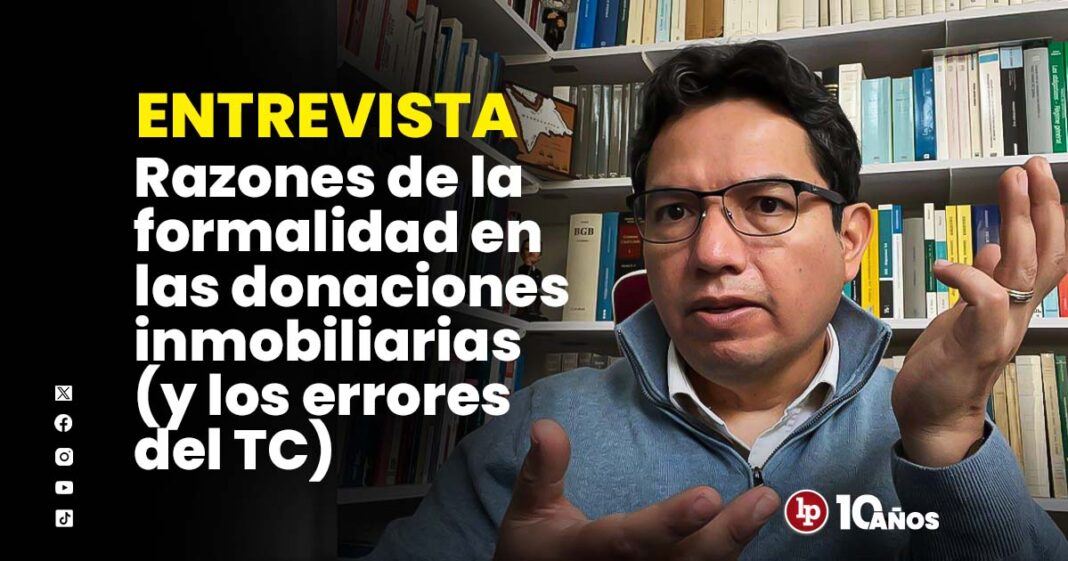

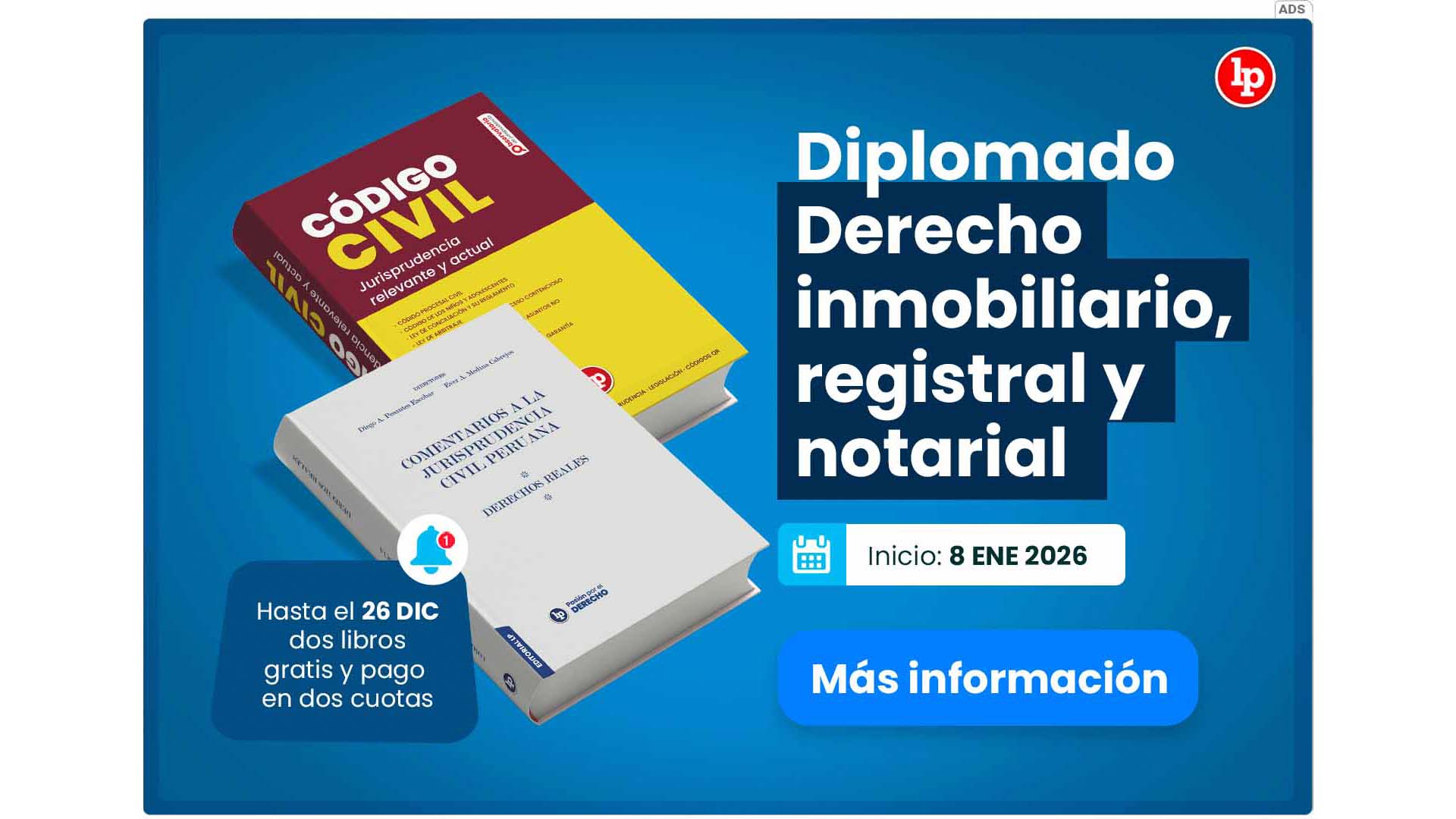




![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Multan a Win por publicidad engañosa al afirmar que ofrece el internet «más rápido del mercado» con «la mejor conexión que nunca se cae» [Res. 233-2025/CCD-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)
![[Nuevo criterio] TC: Ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme [Exp. 04235-2023-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-324x160.png)
![[Entrevista] «El sistema judicial me dio la espalda»: Azul Rojas tras condena a policías que la violaron y torturaron hace 17 años](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)


![Curso modelo de preparación para el examen PROFA [GRATUITO]. Inicio: 23 DIC](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-DEL-CURSO-PREPARACION-PARA-EL-EXAMEN-PROFA-100x70.jpg)

![[Nuevo criterio] TC: Ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme [Exp. 04235-2023-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-100x70.png)