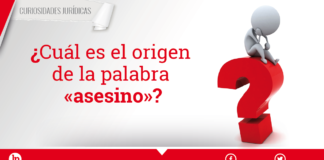Estando tan cerca las fiestas navideñas, momentos de reflexión, es oportuno recordar la humanidad que subyace en el derecho. Para ello, compartimos una conferencia dictada por el maestro procesalista uruguayo Eduardo Couture en la década de 1940, a propósito de la muerte del profesor alemán James Goldschmidt en Montevideo, exiliado por la guerra.
Suele vincularse al proceso con la discusión y el conflicto –cuando se trata del mecanismo para solucionarlo–, pero es innegable que la humanidad de las buenas personas trasciende a su profesión. Como acertadamente refiere el maestro Couture, debemos entender a nuestro semejante y actuar con misericordia, que es una forma sutil de libertad.
La libertad de la cultura y la ley de la tolerancia
He elegido el tema siguiente: “James Goldschmidt, un judío muerto por la libertad de la cultura”.Este tema es, en poco trazos, la historia del fin de una vida ilustre. A este fragmento de historia he querido agregar algunas consideraciones para señalar dónde está el drama de esa vida, es decir, dónde puede estar el drama de la vida de todos nosotros que no estamos libres de su destino. Por último, en sentido constructivo, he querido conjeturar, en forma de conclusiones, qué enseñanzas sacamos de esta filosofía de una vida. Pido se me consienta esa pequeña digresión, esa palabra final de compresión e interpretación de los hechos de nuestro tiempo.
I
En el mes de octubre de 1939 recibí una carta del Profesor Goldschmidt, que fue Decano de la Facultad de Derecho de Berlín, escrita desde Cardiff, en Inglaterra. Ya comenzada la guerra, en ella me decía lo siguiente: “conozco sus libros y tengo referencias de Ud. Estoy en Inglaterra y mi permiso de residencia vence el 31 de diciembre de 1939. A Alemania no puedo volver por ser judío; a Francia tampoco porque soy alemán; a España menos aún. Debo salir de Inglaterra y no tengo visa consular para ir a ninguna parte del mundo”.
A un hombre ilustre, porque en el campo del pensamiento procesal, la rama del derecho en que yo trabajo, la figura de Goldschmidt era algo así como una de las cumbres de nuestro tiempo, a un hombre de esta insólita jerarquía, en cierto instante de su vida y de la vida de la humanidad, como una acusación para esa humanidad, le faltaba en el inmenso planeta, un pedazo de tierra para posar su planta fatigada.
Le faltaba a Goldschmidt el mínimo de derecho a tener un sitio en este mundo donde soñar y morir. En ese instante de su vida a él le faltaba el derecho a estar en un lugar del espacio. No podía quedar donde estaba y no tenía otro lado donde poder ir. Pocas semanas después Goldschmidt llegaba a Montevideo. Yo nunca olvidaré aquel viaje hecho ya en pleno reinado devastador de los submarinos. Vino en un barco inglés, el Highland Princess, en un viaje de pesadilla donde a cada instante un submarino podía traerla muerte, con chaleco salvavidas siempre puesto, viajando a oscuras. Angustiado lo vi llegar una tarde de otoño llena de luz, serenidad y calma a Montevideo. Recuerdo de ese instante una anécdota conmovedora. Me dijo Goldschmidt que él no deseaba un apartamento junto al mar. Prefería algún lugar cerca del campo. Cuando vio el mar desde Pocitos adonde le habíamos llevado, no quiso saber nada de él. Me respondió entonces: “Yo ya sé a dónde conduce”. Eran un hombre y una civilización que se repelían, se odiaban recíprocamente. El venía a ver en el mar el símbolo del odio; a un Continente que lo había expulsado de su seno.
Recuerdo también que esa misma tarde, pocos minutos después de llegar, me dijo lo siguiente: “Ud. tendrá la bondad de acompañarme a la Policía” “¿Y que tiene Ud. que hacer con la Policía?”, le contesté. “Tengo que inscribirme como llegado al país; dar cuenta a la Policía de que vivo aquí”, fue su réplica. “Pero Ud. no tiene obligación de hacerlo”, le dije. “¿De manera que la Policía no sabe que yo estoy aquí, ni sabe dónde yo vivo?”. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: “Esto es la libertad”.
Era necesario que comenzara a actuar en la Facultad de Montevideo. París estaba por caer de un momento a otro y era indispensable que un alemán actuara en nuestra Facultad de Derecho, tan francesa. Goldschmidt tenía cuatro hijos, uno de los cuales estaba enrolado en el ejército francés. Lo había hecho para defender los principios humanos inherentes a la condición del hombre; superiores a la nacionalidad. La circunstancia de que este hijo de Goldschmidt combatiera en el ejército aliado bastó para que nuestro país comprendiera el sacrificio que eso significaba para la condición de alemanes del padre y del hijo. La primera clase fue una apoteosis. El profesor de profesores, el hombre que nos había enseñado a todos nosotros ayudándonos en nuestra diaria comunicación con nuestros alumnos, tuvo, como digo, una digna recepción.
Yo me limité entonces a decir: “Tendrían que suceder en el mundo desgracias tan grandes como las que están sucediendo para que en este momento un hombre que representa la cumbre del pensamiento jurídico, esté dando clase en la Universidad de Montevideo. Como uruguayos, debemos sentirnos felices; como hombres, profundamente desgraciados”. Pocos días después, Goldschmidt dio su segunda clase con igual éxito. Pocos días más tarde preparaba su tercera clase. Eran como las nueve de la mañana. Goldschmidt tuvo la sensación de una ligera molestia, quiso reponerse y dejó de escribir. Se acercó a su esposa, recitó unos poemas de Schiller para distraer la mente, volvió a su mesa y como fulminado por un rayo, quedó muerto sobre sus papeles.
Así murió el más eminente de los Profesores de Derecho Procesal Civil alemán, en una casa de pensión en Montevideo. Caído sobre sus papeles escritos en español, que luego recogimos, retirando de sobre ellos su cabeza que empezaba a enfriarse, para transmitir al mundo el mensaje de quien había sufrido como pocos y murió de dolor, de puro dolor de vivir. No olvidaré nunca que en esos papeles, que están publicados hoy con el título de “Los problemas generales del Derecho”, se dice que el derecho, en último término, en su definitiva revelación, es la más alta y especificada manifestación de la moral sobre la tierra. Un sabio que, mediante oscuros instrumentos de derecho había sido perseguido por sus enemigos, concluía su vida escribiendo páginas que tenían más de muerte que de vida, en un acto de esperanza en el propio derecho que lo había condenado. Hoy el Profesor Goldschmidt descansa en el Cementerio Inglés, donde sus discípulos hemos hecho colocar un hermoso block de granito negro. Un artista amigo dibujó en él, en bajo relieve, un perfil que tiene el Cerro de Montevideo y sobre él un ave errante con las alas abiertas. Junto a la lámpara de la sabiduría, el nombre del ilustre caído. Y nada más. Que lo entienda el que pueda. Esta es, en muy breves palabras, la última etapa de la vida de Goldschmidt, una etapa vivida en Montevideo en medio del dolor y de la angustia. Un hombre que se murió de muerte, por su Alemania perdida, por la civilización perdida y por la esperanza perdida.
II
¿Qué pensamientos profundos se esconden debajo de la superficie de este triste fin de una vida? Goldschmidt fue una víctima del nacional socialismo. ¿Qué fue el nacional socialismo con relación al espíritu de nuestro tiempo? ¿Qué quedará de esta triste hora de la historia que mañana puede acaecernos a nosotros? ¿Cuál es su filosofía, que ha venido a traer tanto dolor entre los hombres? Recuerdo que el año pasado, en un viaje que tuve que hacer a la Universidad de Viena, tuve ocasión de recorrer desde la primera hora de la mañana hasta la última del día la campiña alemana. Me había acostado en el tren de París; me desperté en Stuttgard y recorrí todo el sur del Alemania, llegando a la noche a Viena. El espectáculo de la campiña alemana fue para mí conmovedor. Nunca he visto en el campo de Europa o de América tal cúmulo de perfección, de esfuerzo insuperado, de trabajo humilde, de convivencia humana más admirablemente organizada que la campiña alemana. Tenía aquel día la armonía de la francesa, la frescura de la italiana, el orden de la suiza, los colores de la inglesa.
Todo esto visto en un luminoso día de domingo, permitiendo observar las aldeas separadas por tres o cuatro kilómetros una de otra, con sus casas, sus plazuelas, sus pequeños campanarios, sus puentes, su cálido acento humano; un verdadero himno al trabajo. Y sin embrago, ese pueblo le ha dado a Europa, en el último siglo, más dolores que todos los otros reunidos. Ese día, sin saber porqué, vino a mi mente algo que escribió Stefan Zweig en sus páginas póstumas: “ Como europeo, como escritor, como judío y como liberal siempre he estado en el sitio donde se desencadenaban las tempestades; tres veces he visto destruir mi casa y tres veces intenté reconstruirla, pero la adversidad ha sido siempre más fuerte que yo”. Pensé por curiosa coincidencia, en todos esto hombres que sufrieron como europeos haber nacido en la cima de la civilización occidental; como intelectuales, por su propia inteligencia, como judíos, por su propia raza y como liberales por amor a la libertad.
Un europeo, se dice en un escrito relativamente reciente, es un hombre que nació en un país que algún día tuvo su Julio César, su Federico el Grande, su Carlos V o su Napoleón; y en el fondo de su alma todo europeo sueña con el regreso del día en que tenga otro Julio César, otro Carlos V, otro Federico el Grande u otro Napoleón que le restituya el Imperio donde no se pone nunca el sol. Hay algo de pérfido en ese espíritu de grandeza. Esa fiebre mesiánica desató en Alemania, con el nacional socialismo, una guerra que fue la catástrofe de toda una civilización. Las primeras víctimas de manía de grandeza fueron los intelectuales, los hombres que tuvieron sobre sí la responsabilidad de la inteligencia y el manejo de la razón pura. Son los intelectuales que no se rinden al régimen imperialista, las primeras víctimas del terror; por su valor sufrieron la confiscación de sus bienes y campos de concentración; todo ello por la sola razón de su inteligencia, por creer que el pensamiento significa algo fundamental en la vida de los hombres.
Frente a la emoción desatada y las pasiones enardecidas, corresponde sin embargo a la inteligencia la responsabilidad del entendimiento entre los hombres. Fue además, en el caso de Zweig y Goldschmidt, una causa de desdicha, su condición de judíos. Debo confesar con angustia lo que he visto en los ghettos. Recuerdo el último que vi en Lisboa, en el barrio moro-judío que visité casi a la madrugada en medio de un silencio, de una humedad, de una sombra, de un aire sepulcral que me dio tanta pena, como pocas veces he tenido. Pensé que los dolores que habían sufrido las criaturas que allí habían vivido eran tantos a lo largo de los siglos, que si se volcaran sobre un solo hombre, en un solo instante, bastarían para dejarlo fulminado instantáneamente. Son cientos los lugares del mundo que han significado la cárcel en la ciudad para millares de individuos que no han tenido culpa alguna y que a lo largo de los siglos han sido perseguidos por la sola razón de su raza. Si la humanidad de nuestro tiempo no se cura de ese mal que azotó a la especie a lo largo de los siglos, es porque la humanidad no tiene redención. Si no comprendemos que los hombres son todos iguales, que la sustancia humana es siempre la misma, sea cual sea el color de su piel y la sangre que corre en sus venas; si no entendemos que no puede ni debe haber distinción alguna entre los hombres, todo el sacrificio sufrido parecería ser en vano.
Nuestra enseñanza debe ser, hoy como ayer, que no hay hombres inferiores o superiores y que frente a la comunidad, los hombres no tienen más superioridad que la de sus talentos o de sus virtudes, como dice la Constitución. Y queda todavía el último aspecto, el sacrificio y los holocaustos de los hombres que han amado la libertad. ¿Por qué los dictadores persiguen a los hombres amantes de la libertad?. Porque el orden de la convivencia humana está regido por leyes. El derecho es, sin duda, con todas sus imperfecciones, el mejor instrumento que se ha descubierto para regular la convivencia humana. La justicia es el destino normal del derecho; el derecho apunta hacia la justicia. Junto al derecho existe el amor a la paz que es un sustituto bondadoso de la justicia. Pero envolviendo todo eso que rige la convivencia, existe la libertad sin la cual no hay justicia, ni derecho ni paz.
El día en que en una tiranía el gobierno abriera la puerta a un solo hombre amante de la libertad, si le reconociera la libertad de conciencia y de palabra, en pocas semanas ese solo hombre habría volteado a la más poderosa de las dictaduras. No hay dictadura que pueda subsistir ante los embates de una voz que clama por la libertad. Las dictaduras necesitan ampararse en un fundamento psicológico que es el inverso de la libertad: el miedo. Las dictaduras que preparan la guerra o la agresión actúan sobre la base del miedo. El miedo de las madres a perder a sus hijos, de los capitalistas a perder sus capitales, de los hombres a perder su vida, de los pueblos a perder su paz. Pero cuando un gobierno ha cercenado todas sus libertades y entronizado el miedo, todo está perdido. Si quiere la guerra hará todo lo posible para llegar a ella y lo logrará bajo el signo del mismo miedo. Entonces las madres perderán a sus hijos, los capitalistas perderán sus capitales, los hombres perderán su vida, y los pueblos perderán su paz.
III
Para terminar, ¿qué conclusión extraemos de estos dos capítulos, el del período de vida que he examinado y el del drama filosófico que está escondido dentro de él? La más clara conclusión que pude extraerse en nombre de los principios superiores, comunes a todos los hombres, a todos los pueblos, a todas las razas, a todos los tiempos, es la de que el hombre, en cuanto tal, se debe gobernar sin que haya preferencias en razón de ideas, religiones o razas. Basta la más pequeña distinción en este orden de cosas para herir de muerte todo el equilibrio de la convivencia humana. La propia desigualdad en la riqueza es un principio de inequidad: no ya en nombre de la justicia, sino también en nombre de la condición humana.
Hay un libro de un escritor mejicano que se titula: “La existencia como economía, como desinterés y como caridad”. Dice Antonio Caso, su autor, que en la vida todos los hombres estamos impulsados por un incontenido deseo de economía. Nos alimentamos para economizar energías y sobrevivir; descansamos para economizar esfuerzos; trabajamos para conservar para nosotros o nuestros hijos el fruto de nuestro trabajo. El hombre, como el animal, es instintivamente económico; trata de cumplir la ley del máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo. Pero junto a los hombres que tienen este instinto económico, andan sin embargo otros que no perciben las cosas así: el artista, por ejemplo, tiene un sentido de lo económico normalmente menos desenvuelto que el banquero. El artista crea su arte porque un impulso interior lo lleva hacia él, sin interés y sin desinterés. El se siente llamado a transmitir un mensaje, algo que tiene que expresar como escritor, como músico, como pintor y necesita independientemente de toda idea de economía, por desinterés natural, volcar hacia el exterior su mensaje de belleza o sabiduría.
Pero junto a ellos hay un tercer grupo de hombres que han puesto como ideal de su vida el sacrificio; el héroe, el mártir, el santo, simbolizan el reverso de la economía. La ley de la caridad es opuesta a la de la economía. En tanto la economía requiere obtener el máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo, la caridad exige el máximo de sacrificio con el mínimo de rendimiento. Muchos hombres han hecho del sacrificio la razón de ser de su existencia. De muchos de ellos la historia ha guardado sus nombres. ¡Pero cuántos mártires desconocidos, cuántos héroes ignorados, cuántos hombres que vivieron para el bien y nada sabemos de ellos! Esos hombres son la flor de la especie humana en todas las razas, en todos los tiempos. Y entonces nos preguntamos: si se necesita una ley que haya de gobernar a todos esos hombres, tan diversos entre sí, ¿cuál es la ley que sirve al mismo tiempo para el banquero, para el artista y para el mártir? ¿Cuál es el principio de convivencia humana que sirve para los tres, que ven la vida de tan opuesta manera? Este es el secreto de todo el arte de gobernar. Si pudiéramos tener tres leyes, una para cada uno de esos distintos hombres, acaso la vida fuera menos difícil. Pero necesitamos algo que los comprenda a todos.
Durante años me he pedido a mí mismo una respuesta; y sólo en los últimos años mi conciencia me ha dicho que la única ley capaz de unificar a todos los hombres de la especie humana es la ley de la tolerancia. La ley de la tolerancia significa, ante todo, comprender a nuestro semejante. Nunca tendremos en la mano toda la verdad; ésta debe ser nuestra única certeza. Debemos ser conscientes de que siempre caerá de entre nuestras manos, como si las tuviéramos llenas de arena, una cantidad de granos que se escurrirán de entre los dedos y que irán a parar a manos de nuestros adversarios. Debemos saber que no es ningún mérito respetar las ideas que compartimos sino que el mérito consiste en respetar las ideas que aborrecemos. Por eso, la más profunda filosofía de la convivencia humana está en el pensamiento que dice así: “La plena libertad de nuestra conciencia sólo la habremos de conquistar el día en que lleguemos a sentir intenso amor por aquel que no piensa como nosotros”.
Es este un tema que cada uno de vosotros interpretará a su manera. Perdido entre las miles de páginas de Unamuno está escrito esto: “el que manda compadézcase a sí mismo, porque tiene que mandar; y el que obedece compadézcase a sí mismo, y a su jefe. Compadezcamos a todo el que se distingue, por aquella su distinción de que es esclavo, y al que no se distingue, por su esclavitud de no distinguirse; y así todos nos amaremos en la común miseria”. James Goldschmidt murió de dolor, porque su mundo se había olvidado de tan sencillas verdades. Murió por la crueldad de una cultura que no sólo se olvidó de la libertad, sino también de la misericordia, que es una de las más finas y sutiles formas de la libertad.
![Juez de familia que adopta una medida de protección a favor de un menor, dentro de su jurisdicción y motivada por un riesgo inmediato de maltrato, no configura usurpación de funciones, pues no hubo sustitución funcional [Apelación 75-2025,Huancavelica, f. j. 10-11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![La omisión impropia por incumplimiento de un deber de garante por salvamento se produce cuando del ámbito de organización del portador de un deber garante, sale un peligro que puede alcanzar a un tercero y lesionarlo en sus derechos, por lo que este último debe inhibir el peligro creado [Casación 725-2018, Junín, f. j. 4] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-218x150.jpg)
![Criterios para imponer pena efectiva por homicidio culposo: que el hecho sea grave (embestir con un ómnibus al agraviado, traspasarlo por encima y matarlo), que el imputado no haya auxiliado al agraviado, que no reconozca su actuar, que no repare el daño, y que posea un récord de 45 papeletas por incumplimiento de reglas de tránsito [Casación 473-2023, La Libertad, f. j. 13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)

![La tutela de derechos es un medio idóneo para interrumpir los efectos de una medida de decomiso [Exp. 00168-2025-PA/TC, f. j. 6] Congruencia recursal](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-3-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)





![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)









![Requerimiento inspectivo no es válido si se limita a relatar hechos sin una tipificación concreta [Res. 0006-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Sunafil-LPDerecho-2.png-218x150.jpg)
![Tres elementos para la configuración de la competencia desleal como falta grave [Casación 7377-2023, Junín]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![TC reafirma que la desaparición forzada solo puede ser entendida como delito de carácter permanente con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada por el Estado peruano (2002)[Exp. 01736-2025-HC-TC] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] Organización del notariado: distrito notarial, colegios de notarios, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, Consejo del Notariado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ORGANIZACION-NOTARIADO-COLEGIOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Declaran ilegal requisito impuesto por el MTC y la ATU para la autorización del servicio público de transporte [Resolución 0001-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi declara ilegales 11 exigencias del Reglamento que regula los servicios de seguridad privada [Resolución 0156-2025/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
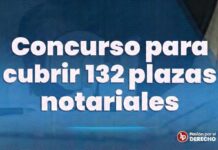















![[VIVO] César Nakazaki defiende a Adrián Villar en audiencia de prisión preventiva](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/CESAR-NAKAZAKI-SERVIGON-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Juez de familia que adopta una medida de protección a favor de un menor, dentro de su jurisdicción y motivada por un riesgo inmediato de maltrato, no configura usurpación de funciones, pues no hubo sustitución funcional [Apelación 75-2025,Huancavelica, f. j. 10-11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-324x160.jpg)

![La omisión impropia por incumplimiento de un deber de garante por salvamento se produce cuando del ámbito de organización del portador de un deber garante, sale un peligro que puede alcanzar a un tercero y lesionarlo en sus derechos, por lo que este último debe inhibir el peligro creado [Casación 725-2018, Junín, f. j. 4] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-100x70.jpg)
![Criterios para imponer pena efectiva por homicidio culposo: que el hecho sea grave (embestir con un ómnibus al agraviado, traspasarlo por encima y matarlo), que el imputado no haya auxiliado al agraviado, que no reconozca su actuar, que no repare el daño, y que posea un récord de 45 papeletas por incumplimiento de reglas de tránsito [Casación 473-2023, La Libertad, f. j. 13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-100x70.jpg)


![Juez de familia que adopta una medida de protección a favor de un menor, dentro de su jurisdicción y motivada por un riesgo inmediato de maltrato, no configura usurpación de funciones, pues no hubo sustitución funcional [Apelación 75-2025,Huancavelica, f. j. 10-11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-100x70.jpg)