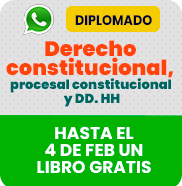Sumario: 1. Introducción, 2. De la laguna normativa a la laguna de justicia, 3. Una lectura desde la modernidad líquida, 4. La laguna axiológica en clave de Nino y su proyección en la sentencia constitucional, 5. Seguridad jurídica y protección reforzada de derechos individuales 6. Excepciones legales a formalidades bajo sanción de nulidad, 7. Tratamiento desigual en la donación de bienes muebles e inmuebles y el desfase con la realidad patrimonial contemporánea, 8. Conclusión.
1. Introducción
En el derecho civil peruano, la donación de bienes inmuebles exige, como condición de validez, su formalización mediante escritura pública. Esta exigencia, consagrada en el artículo 1625 del Código Civil, busca garantizar seguridad jurídica y prevenir fraudes. Sin embargo, su aplicación estricta puede conducir a resultados contrarios a la justicia material, especialmente en situaciones donde la voluntad del donante es clara pero no puede formalizarse por causas ajenas a su control.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el Exp. N° 00010-2024-AA/TC[1] expone este dilema: se cuestionó la validez de una donación no otorgada por escritura pública debido al fallecimiento del donante, quien ya había manifestado inequívocamente su voluntad de donar.
Este caso plantea una paradoja jurídica inquietante: mientras bienes muebles de altísimo valor —como automóviles de lujo, acciones o software— pueden donarse con relativa facilidad mediante documento privado con fecha cierta, la transmisión gratuita de un inmueble modesto puede ser anulada por la omisión de una formalidad que resultó imposible de cumplir. ¿Tiene sentido que un terreno rural de bajo valor esté más protegido por el ordenamiento que un bien mueble de cientos de miles de soles?
Este artículo examina críticamente esa asimetría, a la luz de los valores constitucionales, el principio de justicia material y el contexto patrimonial contemporáneo. La solución no está en debilitar las formas, sino en adecuarlas con sentido y proporcionalidad: que donde haya valor significativo, haya también garantía notarial —sea cual sea el tipo de bien.
2. De la laguna normativa a la laguna de justicia
El artículo 1625 del Código Civil es claro: “La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, bajo sanción de nulidad”.[2] Se trata de un supuesto de nulidad absoluta por omisión de una formalidad ad solemnitatem.
Sin embargo, el TC advirtió que aplicar la norma de forma estricta conduciría a un resultado injusto: frustrar la voluntad inequívoca del donante por una imposibilidad sobrevenida.
Aquí es donde cobra relevancia la distinción formulada por Alchourrón y Bulygin entre lagunas normativas (ausencia de norma) y lagunas axiológicas (ausencia de justicia). En este caso, la norma existe y es aplicable, pero su aplicación literal genera un resultado que contradice principios fundamentales de justicia. [3]
Inscríbete aquí Más información
3. Una lectura desde la modernidad líquida
Zygmunt Bauman describe la modernidad líquida como una etapa caracterizada por la fluidez de las instituciones frente al dinamismo del cambio social.[4] En este contexto, las formas jurídicas rígidas pierden sentido cuando dejan de servir a los fines que las justifican.
La escritura pública busca seguridad jurídica y publicidad. Sin embargo, si la vida impide cumplir esa formalidad —como ocurre con la muerte repentina del donante tras manifestar su voluntad—, insistir en ella no garantiza seguridad, sino injusticia.
Desde la perspectiva de la modernidad líquida, las formas jurídicas deben entenderse como medios al servicio del derecho, no como fines en sí mismos. Si la voluntad del donante puede acreditarse con pruebas suficientes, la ausencia de escritura no debería invalidar el acto.
4. La laguna axiológica en clave de Nino y su proyección en la sentencia constitucional
Carlos Santiago Nino sostiene que una laguna axiológica se produce cuando una norma regula un caso, pero omite considerar una propiedad relevante desde el punto de vista de la justicia.[5]
En este caso, el artículo 1625 exige dos condiciones: la voluntad de donar (V) y la escritura pública (F). Si falta esta última, la donación es nula. Sin embargo, el TC tuvo en cuenta una tercera propiedad: la muerte del donante tras expresar su voluntad (T). Aunque esta no es jurídicamente relevante según el texto legal, resulta decisiva desde una perspectiva axiológica.
Al incorporar esta tercera condición como jurídicamente relevante, el TC relativiza la exigencia formal cuando su cumplimiento se vuelve imposible. En términos de Nino, el tribunal colma la laguna axiológica, ajustando la interpretación normativa a los valores de justicia material.
Este enfoque no constituye una excepción arbitraria, sino una expresión de racionalidad jurídica: se complementa la dogmática con una lectura que prioriza la autonomía de la voluntad y la protección de derechos fundamentales por encima del formalismo.
5. Seguridad jurídica y protección reforzada de derechos individuales
Lejos de debilitar la seguridad jurídica, el fallo del TC la fortalece desde una óptica constitucional. Seguridad no implica rigidez absoluta, sino previsibilidad en consonancia con la justicia.
El mensaje es claro: cuando la voluntad del donante es clara y comprobable, y la formalidad no puede cumplirse por causas ajenas a su voluntad, el ordenamiento debe proteger esa voluntad. La justicia material debe prevalecer.
6. Excepciones legales a formalidades bajo sanción de nulidad
El Código Civil peruano establece diversas excepciones a formalidades solemnes bajo sanción de nulidad, basadas en circunstancias objetivas que impiden su cumplimiento:
- Matrimonio en peligro de muerte (art. 268 CC).
- Testamento militar (arts. 712 y 713 CC).
- Testamento marítimo (art. 716 CC).
Estas disposiciones prueban que el legislador reconoce que la formalidad no es absoluta y que, en situaciones extremas, puede ceder en favor de mecanismos alternativos que aseguren la autenticidad de la voluntad.
En el caso de la donación, la imposibilidad material derivada del internamiento y fallecimiento del donante encaja en esta lógica de excepción, habilitando la actuación judicial para verificar la voluntad por medios probatorios idóneos.
7. Tratamiento desigual en la donación de bienes muebles e inmuebles y el desfase con la realidad patrimonial contemporánea
El Código Civil peruano establece un tratamiento desigual entre bienes muebles e inmuebles. El artículo 1624 permite que la donación de bienes muebles con valor superior al 25% de una UIT se realice mediante documento privado con fecha cierta, sin necesidad de escritura pública.
En cambio, el artículo 1625 exige esta formalidad incluso para la donación de inmuebles de escaso valor. Esta diferencia normativa resulta anacrónica.
Ejemplo comparativo: Un empresario dona a su sobrino una camioneta de lujo valorada en S/300 000 mediante documento privado con fecha cierta. Al mismo tiempo, otro tío dona a su sobrina un terreno rústico alejado, valorizado en solo S/15 000, pero esa donación se considera inválida si no se formaliza por escritura pública. ¿Tiene sentido que el bien de menor valor requiera una formalidad más estricta?
En tiempos pasados, los inmuebles representaban los bienes de mayor valor y estabilidad social. Pero hoy existen bienes muebles —como automóviles de alta gama, acciones bursátiles, software, obras de arte o maquinaria industrial— cuyo valor puede superar ampliamente al de muchos inmuebles.
Paradójicamente, esos bienes pueden donarse con menor exigencia formal, mientras que la donación de un inmueble modesto requiere una solemnidad cuya omisión genera nulidad absoluta.
Este desfase evidencia un formalismo vacío, desprovisto de sustento en la jerarquía económica o en la función social de los bienes, y que urge revisar desde una perspectiva crítica y actualizada del derecho patrimonial.
8. Conclusión
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. 00010-2024-AA/TC) muestra que la exigencia de escritura pública no puede convertirse en un obstáculo absoluto cuando lo que está en juego es la justicia material. En casos excepcionales, el respeto a la voluntad inequívoca del donante debe primar.
Pero el problema es más amplio: revela una paradoja normativa en la que los bienes inmuebles, aunque puedan tener menor valor, están sujetos a mayores exigencias formales que los muebles de alto valor.
La solución no pasa por debilitar la escritura pública, sino por fortalecerla y extender su uso a aquellos bienes muebles cuyo valor patrimonial lo justifica. Así, el derecho civil podrá adaptarse a la realidad contemporánea, conciliando seguridad jurídica y justicia bajo un mismo instrumento solemne, dotado de fe notarial.
Sobre el autor: Enrique Mendoza Vásquez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres y Notario de Lima. Profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma, especializado en Derecho Civil, Notarial y Registral.
[1] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia Exp. 00010-2024-AA/TC
[2] Código Civil peruano, art. 1625
[3] C. Alchourrón y E. Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Astrea, 1971, p. 192.
[4] Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, 2023
[5] C. S. Nino, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Ariel, 2018, p. 287-288.
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-218x150.jpg)


![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)
![Aunque el demandante en un proceso de prescripción adquisitiva no obtenga un resultado favorable, todos los años de duración del proceso no impedirán por sí mismos que dicho periodo en que el demandante continuó en posesión sea considerado como uno de posesión pacífica para un nuevo proceso de prescripción adquisitiva que decida iniciar después [Casación 4968-2021, Lima Este]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/casa-vivienda-propiedad-posesion-divorcio-separacion-bienes-herencia-desalojo-civil-mazo-balanza-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



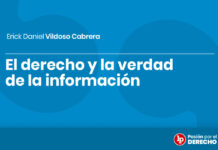
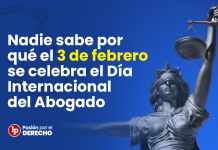



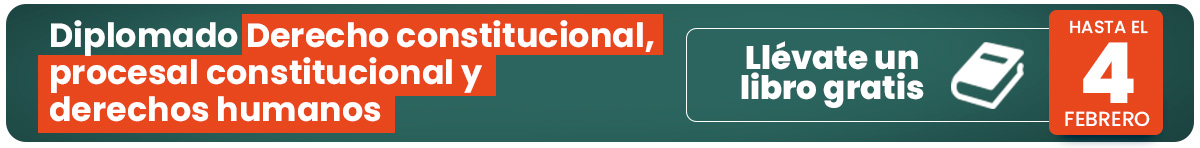
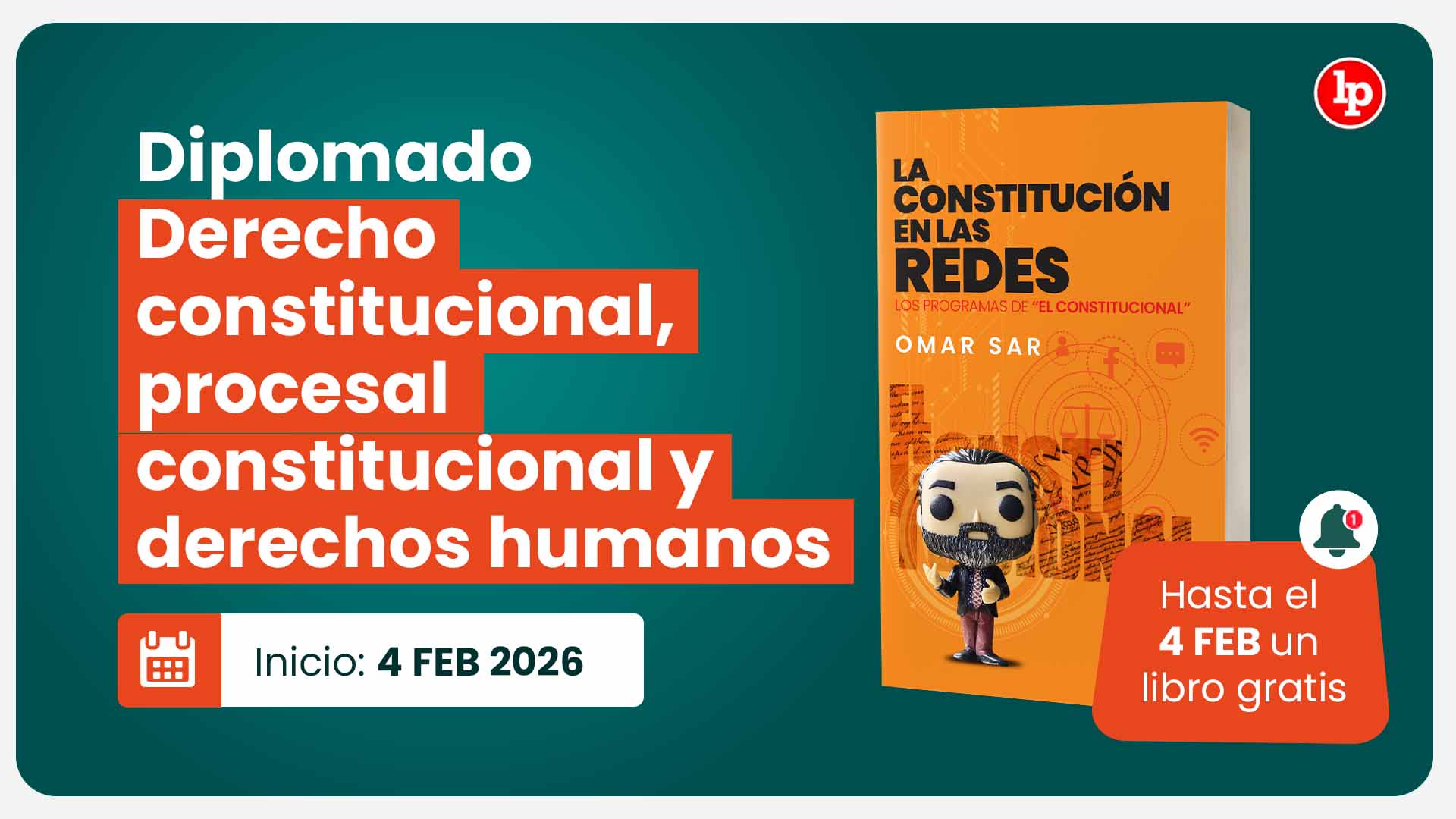
![[VIVO] Clase modelo sobre la comunicación en el proceso oral civil. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ALDA-VITES-LPDERECHO-218x150.jpg)
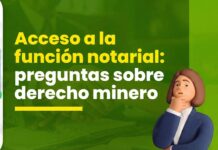
![[Balotario notarial] El notario público: funciones, competencia, derechos, responsabilidades y cese](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/NOTARIO-PERU-FUNCIONES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![JNE exhorta al Congreso de la República a uniformizar la legislación con relación a los impedimentos vinculados con la situación jurídica penal de los ciudadanos que pretendan postular como candidatos en elecciones generales y subnacionales, pues el ordenamiento jurídico no es claro ni coherente [Resolución 0085-2026-JNE, 2.25-2.28]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-18-218x150.jpg)
![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-218x150.png)
![Lineamientos para la atención de consultas en Servir [Resolución 000020-2026-Servir-PE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/servir-servidor-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![Modifican Ley General de Aduanas: transportista podrá optar por multa en lugar de comiso ante hallazgo de mercancía no manifestada [Decreto Legislativo 1711]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ADUANA-DELITO-ADUANERO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

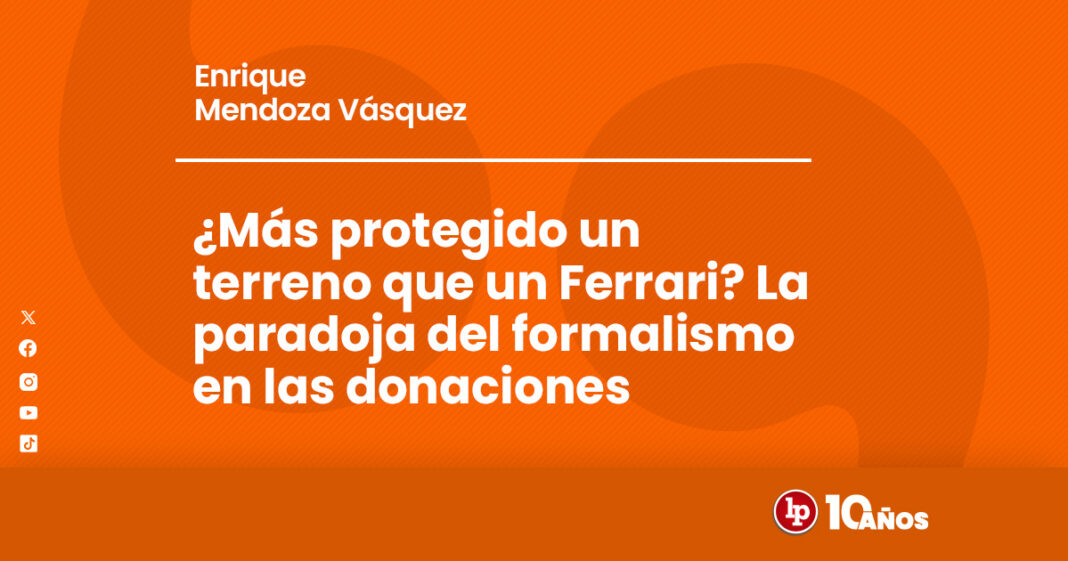


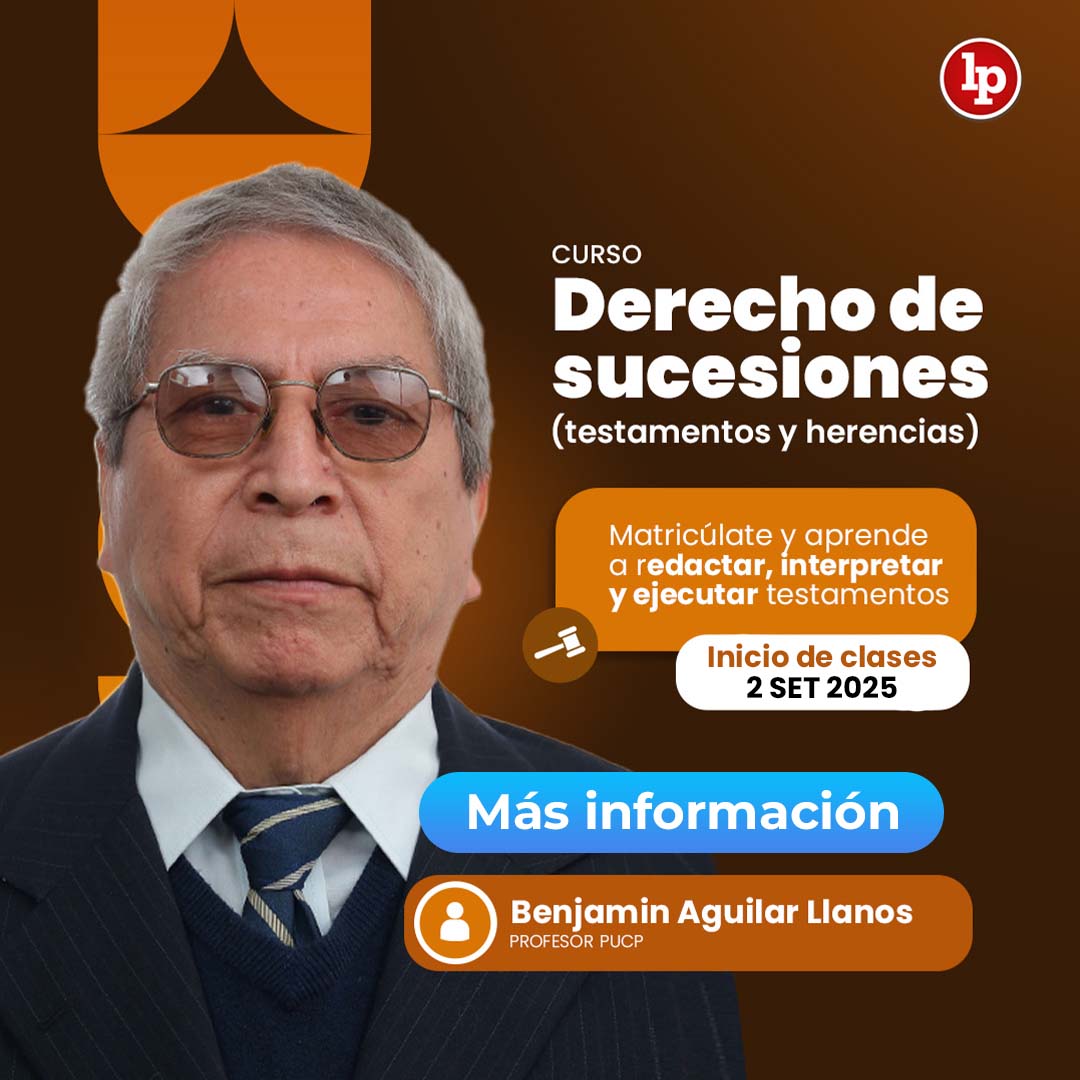
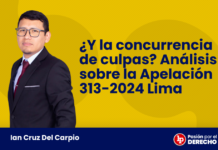
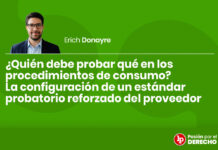
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-324x160.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-100x70.png)
![[VIVO] Clase modelo sobre la comunicación en el proceso oral civil. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ALDA-VITES-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-100x70.jpg)