Reconstrucción del discurso que JAG pronunció la tarde del 29 de octubre de 2021 en el Colegio de Abogados de Arequipa, tras el óbito de Carlos A. Ramos Núñez.
La ceremonia se llevó a cabo con la participación de los señores Iris Rosado Torres —Asesora Jurisdiccional de la sede regional del Tribunal Constitucional—, Hugo Ramos Hurtado, Mario Arce Espinoza, Gerardo Zegarra Flórez y Humberto Aspilcueta Cáceres.
Carlos Ramos Núñez se fue
—Necrología—
Señoras y señores:
Las debidas condolencias y el manojo de claveles que por inexplicable descuido, nunca llegaron a la capital del país —cuando de cuajo, le fue arrebatado el ser a Carlos[1]—, con el transcurso de las semanas asumieron la forma de un mustio ramillete de palabras con las que seguramente alguien, dotado de eficaz talento, fácilmente habría compuesto una oda, endecha o elegía que, declamada con ritmo y cadencia adecuados, podría haber manifestado el dolor y el vacío en que nos sumergimos, luego del terrible suceso, cuantos estuvimos vinculados a tan querido amigo y hermano. Sin las fuerzas ni el entrenamiento apropiados, frente a la esposa, hijos y hermanas del malogrado compañero, apenas logramos hilvanar estos recuerdos, a los que la linfa que emerge de los ojos del alma, con su inoportunidad y salina textura, impide exhumarlos con claridad.
El primer encuentro, entre Carlos y quienes seríamos condiscípulos suyos durante los años que van de 1978 a 1983, se llevó a cabo en los claustros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María, en una época marcada por el deseo de dotar al país de una nueva ley de leyes (1979) y la instalación, un año después, de la democracia (1980) —interrumpida, del modo más humillante y con el beneplácito del pueblo, en abril de 1992—. Se presentó ante sus compañeros con su mirada escrutadora, entonación segura al hablar y la esperanza de que, cómodamente, superaría los exámenes a que éramos sometidos por unos docentes que anhelaban no perdiésemos seis años de nuestra corta juventud sin haber obtenido, como corresponde en tales casos, el máximo de los provechos.
Así, un grupo de condiscípulos nuestros —seguramente pequeño, al principio—, tempranamente advertiría la presencia de un joven de 18 años que, aquí y allá, intentaba entablar conversación sobre temas diversos, delatando, de ese modo, inquietudes e intereses varios y, casi siempre, con un libro distinto como consuelo, camarada y cómplice: ayer Albert Camus, hoy Marcel Proust, mañana Jean-Paul Sartre —para volver a enfrascarse, una y otra vez, en la lectura de Homero, Dante, Boccaccio y Balzac—. Como fuere, ese infinito deseo de conocerlo todo, nos permitió vislumbrar que tal muchacho no pretendía alcanzar la fugaz felicidad, sino más bien, el resplandor eterno al que conduce una obra primorosamente esculpida, como en efecto lo es, aquella que, tras arduos años de desvelos, reflexión y talento, legó a la posteridad. Si bien eso no quiere decir que obtuviera en su momento las más altas calificaciones, pues era entonces difícil competir con Carola Benavente, Carlos Denegri, Diana Lazo, Virginia de la Cuba, Diana Pereyra, Renato Díaz y Paul Uyen, el interés de Carlos, quién sabe por qué razón, estaba puesto en espacio y tiempo distintos.
En tal contexto —tras decidir que ocurriese cuando debía ocurrir—, simultaneó sus estudios de Derecho con los de Literatura y, macerando y rumiando en su mente la información recibida de ambas disciplinas, seducido acaso por Calíope, un buen día, dio a la estampa La pluma y la ley, bello libro para cuya carátula escogió, pertinentemente, una acuarela de José Sabogal en la que se ve, cómodamente sentado al pie de una mesa, inquisitivo y rígido, a un juez en el ejercicio de su poco atractiva faena. Con todo, tan extraordinaria creación, confirmaría la sospecha que se tenía a principios de los 80 y que no era otra que suponer, se ve ahora con claridad, que por las entonces tibias venas de Carlos, más que sangre, bogaba un torrente de vocales, consonantes, verbos, sustantivos, giros lingüísticos, sinalefas y sinécdoques, los cuales, oxigenaban intermitentemente su poderoso y receptivo cerebro. De modo que, para la época en que apareció La pluma y la ley, quedaron atrás sus visitas a las librerías Aquelarre o Studium donde, con Beto y Tommy, propietarios de la primera, solía intercambiar información bibliográfica y, lo que es más significativo, armarse de valor y de los instrumentos con los que redactaría un trabajo que parece escrito por la mismísima Clío[2] y del que cobraría, a cambio, la merecida fama con que gozó en vida y de la que, tras su consunción y partida, gozará perpetuamente.
Causará curiosidad saber si nuestro personaje tuvo ocasión de hacer novillos, de enamorar, de interrogar a los profesores en clase, de querer sobresalir o de empecinarse en tener siempre la razón. Unos pocos sabemos, por mor de la convivencia estudiantil, si hurtaba tiempo a su tiempo para hacer política[3], si gastaba sonrisas con cuantos podía hacerlo y con cuantos no debía hacerlo, si utilizaba el pelo corto —tal cual lo hacían los más ilustres hombres de la Roma Imperial—, si deseaba con vehemencia fundar una biblioteca privada con exactamente 3665 libros[4] y hasta si alguna vez urdió una retirada en masa a fin de tomarse, arbitrariamente, un día que por entero debió consagrarse al estudio. Se querrá conocer, sin duda, cómo es que en sus primeros años de educación universitaria fue impactado por la lectura de Mijaíl Bakunin, Mommsen, Plutarco, Montaigne, Laercio, Voltaire, Emerson, Schopenhauer o Marx, a quienes conocía perfectamente[5]. En fin, los biógrafos[6] de Carlos, que serán tantos como arenas tiene el mar, intentarán indagar si pudo llevarse mal con algún condiscípulo o, en su caso, si alguno de nuestros docentes, por el motivo que fuere, lo mantuvo a distancia. El carácter de este genial hombre, quien por añadidura estuvo dotado de un cerebro en el que anidaban la inteligencia[7] y el entendimiento, no le permitió darse el lujo de tener enemistades y, de haberlas tenido, es seguro que prefirió no darse cuenta de ello. El que hoy estemos reunidos aquí, recordándolo, más bien robora que supo cultivar apegos, incluso, más allá de la vida o, mejor aun, por encima de la muerte.
Un aspecto desconocido en la vida personal de nuestro máximo jurista está referido al ejercicio de la abogacía, ámbito en el que sobrepujó y destacó singularmente. Lo dicho, sin embargo, no se condice con el razonamiento equivocadamente extendido de suponer que los profesionales de escritorio —es decir, los intelectuales—, fracasan en el foro. No obstante, en algún terrible momento, del que sacó partido la fría mujer de la guadaña, solicitó nuestro concurso para representarlo en una causa criminal ventilada en Arequipa. Inicialmente creímos que, de principio a fin, tendríamos el dominio de la situación, pero las cosas se desarrollaron de otro modo —ya al momento de formular la denuncia, ya en los escritos de ofrecimiento de prueba, ya cuando se realizaban los alegatos y hasta en la audiencia de apelación, quiso estar presente sugiriendo, decidiendo y argumentando cuanto pudiese convenir a los intereses de los suyos que, en tan triste coyuntura, tenían la condición de agraviados—; como ha de suponerse, a sus dotes de abogado litigante se debe el que, finalmente, la balanza de Astrea se inclinase a su favor. El dolor, empero, ni aun así se alejó de la familia de Carlos, pues las pérdidas irreparables, nos lo decía, no se compensan con el castigo.
Pero pasemos a un asunto menos inquietante e intentemos, a través de la utilización de los adjetivos consignados en estas cuartillas, vestir de tinta y papel a nuestro cumplido amigo; con tal propósito, hagamos nuestras las referencias que de Carlos hacen Teresa, Dolly, Marcia, Ely, Regina, María, Zoraida, Gina, Hortensia, Consuelo, Cristina, Charo, Hernán, Tito, Eudel, José, César, Hugo, Ramiro, Stanley, David, Salomón, Wilfredo, Gustavo, Daniel, Percy, Rodolfo, Enrique, Tomás, Román, Jesús, Edgar, Víctor, Alejandro y Wilmer Calle. Dicen estos compañeros suyos, sin apartarse un punto de las opiniones que unos y otros vierten por separado, que de expresión era fácil; de sentimientos, generoso; de carácter, apasionado; de razonamiento, veloz; de inteligencia, superior; de memoria, prodigiosa; de corazón, veleidoso, acelerado y agitado; de salud, delicada; de imperfecciones o defectos, como cualquiera que, habiendo vivido intensamente, tuvo que equivocarse una y otra vez; de hábitos, la lectura en persona; de tolerante, como el que más (y, se sospecha que hasta 19.83 % más); de hablar, pausado; de trato, amable; de conversación, agradable; de mirada, expresiva; de estudios, los mejores; de escritura, esmerada y diáfana; de intereses, varios; de disciplina, férrea e inquebrantable; de vida, agitada; de divino, algo; de jurista, entre los primeros; de ambiciones, muchas; de cultura, vasta; de sabiduría, inmensa; de curiosidad, sin límites; de su patria chica, el mejor; de sus hermanas, el más querido; de sus compañeros, el más admirado; del foro, el más esclarecido; de su alma parens, el más logrado; de sus alumnos, el más amado; de los libros, el que mejor los espigaba; del sol, su más resplandeciente vástago y, por último, de las musas, el valido más confiable. Así es como quedará en nuestra memoria este hombre que más parecía, según piensan Mariliana Cornejo, Lourdes Valdivia, Roberto Burgos y Giovanni Abarca, una máquina de leer, exprimir, sintetizar y escribir; pero que en rigor fue, a no dudarlo, diestro resucitador, excavador, desenterrador de osamentas y, por añadidura, hábil bebedor de luz.
Una suposición, basada en el deseo de bienestar que esperamos no abandone al admirado amigo, nos permite verlo, desde aquí y en este preciso momento, ingresando[8] al panteón de los inmortales sobre una carroza tirada por cuatro percherones ricamente enjaezados y flanqueados, de izquierda a derecha, por Tiberio Deciani, Diego de Covarrubias, Próspero Farinacius y Petrus Theodoricus. Ya en el Parnaso, Calíope y Clío —acompañadas por la ninfa Egeria— se acercan y, cogiéndolo de las manos, lo conducen hacia un bosque y hacia una laguna de límpidas y azules aguas[9] que, por un boquerón, cola su cauce bajo un ribazo de flores y frutos que esparcen por el aire esencias de higo destilado, uvas moscateles, albahaca, menta, tomillo, hierbabuena, toronjil y huacatay. No bien recorridos 1983 pasos, como yendo de la fuente a un claro del bosque, voltea por última vez para despedirse de Gabriela Alcalá, Rocío Manrique, Martha Lecaros, Marlenne Cáceres y Roberto Delgado, e inmediatamente después, salvando dos columnas corintias sobre las que reposa un entablamento grabado con mastuerzos y cahuatos —que nacen en los capiteles—, ingresa a la librería que en la República de las Letras establecieron las musas bajo el cuidado del autor de Los heraldos negros, es decir, de nuestro Vallejo. Carlos, emocionado, siente haber llegado por fin al lugar donde hallará eterno descanso[10]. Un aprendiz suyo, con la voz ahogada por el llanto, suelta un lastimero ruido del que se desprende, astillada, la palabra «ma/es/tro».
[1] Una funesta madrugada de septiembre, que pasará al recuerdo como aquella en la que tuvo lugar el desarraigo —o, mejor, el desnacer— de uno de los más visibles astros del firmamento nacional.
[2] Aludimos a su monumental Historia del Derecho civil peruano, cuyo primer volumen modestamente apareció en una edición de la que se tiró, apenas, 500 ejemplares.
[3] Políticamente se ubicaba, según solía decir, del mismo lado en el que la naturaleza colocó el corazón —guarida del amor.
[4] Emulando a John Locke que, en vida, coleccionó tal cantidad de libros.
[5] Especialmente adicto, eso sí, era a la lectura de Gangartúa y Pantagruel de Rabelais que alternó durante el cuarto semestre académico, con el viejo ejemplar en rústica del Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno de Croce-Banchieri; los dos últimos años de la carrera, en cambio, demandarían su atención la batería de obras españolas del género picaresco.
[6] Siguiendo las coordenadas que deliberadamente dejó en vida nuestro héroe, tarde o temprano, descifrarán las razones por las que reputaba fastos los jueves y nefastos los martes.
[7] Extrañamente, eso sí, se convenció a sí mismo que no era, sino, medianamente inteligente.
[8] A tambor batiente.
[9] En las que aparece reflejada —esbelta e ingrávida—, la sombra de su apacible espíritu, y los laureles que ornan su cabeza.
[10] Lo que no sabe es que los taimados dioses griegos se lo llevaron, seduciéndolo por medio de sonidos órficos, melíferos manjares y otros mil hechizos, para comprometerlo a escribir, con su personal estilo, las gestas del Olimpo.
LINK PARA DESCARGAR
https://es.scribd.com/document/545035105/Carlos-Ramos-Nunez-se-fue-Necrologia
![No corresponde aplicar la reducción de la pena por vulneración del plazo razonable sin considerar quién habría provocado dicha dilación, máxime si el imputado fue declarado reo contumaz —dilatando su situación jurídica— [RN 602-2025, Lima Sur, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-ESPOSAS-DINERO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Falta de participación de la recurrente en la declaración preliminar de testigos protegidos —debido al carácter reservado de la investigación— no vulnera su derecho de defensa, porque esa limitación inicial se compensa con la posibilidad posterior de interrogarlos en juicio oral [Apelación 174-2025, Selva Central, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Suprema reafirma que el acta de entrevista única en cámara Gesell no es inválida por el solo hecho de no haber sido realizada como prueba anticipada, siempre que haya sido incorporada válidamente al proceso y no se genere una afectación sustancial al derecho de defensa [Casación 1873-2022, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/nina-abuso-agresion-sexual-violacion-violencia-LPDerecho-218x150.png)

![Los docentes universitarios contratados, incluso a plazo indefinido, no tienen derecho a la reposición si no ingresaron por concurso público de méritos, correspondiéndoles únicamente la indemnización [Cas. Lab. 5148-2023, La Libertad]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)





![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)





![Cláusula penal por el desistimiento de la compra del inmueble equivalente al 30% del precio es abusiva [Resolución 642-2025/SPC-INDECOPI, f. j. 20]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)

![La «imposibilidad de presentar los planos visados del bien por negativa de la municipalidad» no acarrea el rechazo de la demanda; en su defecto se debe adjuntar los planos firmados por un arquitecto o ingeniero colegiado, la solicitud de visación presentada al municipio, y la respuesta que deniega la solicitud de visación [Casación 599-2017, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-ABOGADO-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Los registros de asistencia deben incluir mecanismos de seguridad contra alteración, manipulación, deterioro o pérdida [Casación 4636-2023, Arequipa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![El principio según el cual «no hay pena sin dolo o culpa» (recogido en el art. 12 del Código Penal de 1991) exige que el actor haya actuado con voluntad de afectar bienes jurídicos (caso Marcelino Tineo Silva) [Exp. 00010-2002-AI/TC, f. j. 62]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-218x150.png)

![JNE define cantidad de consejeros regionales que serán elegidos en las Elecciones Regionales 2026 [Resolución 0001-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/jurado-nacional-elecciones-JNE-LPDerecho-218x150.jpg)


![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
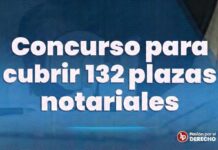








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)





![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-324x160.png)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)






![No corresponde aplicar la reducción de la pena por vulneración del plazo razonable sin considerar quién habría provocado dicha dilación, máxime si el imputado fue declarado reo contumaz —dilatando su situación jurídica— [RN 602-2025, Lima Sur, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-ESPOSAS-DINERO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-100x70.png)





