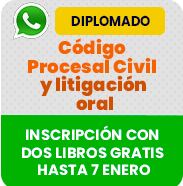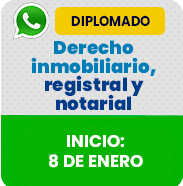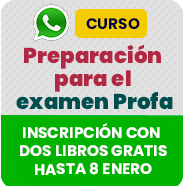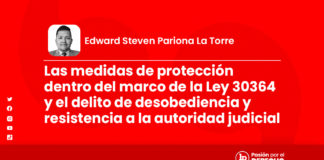La sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que condena a Guillermo Bermejo Rojas a quince años de prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista (artículo 5 del Decreto Ley 25475), representa un precedente de enorme impacto político y jurídico. Sin embargo, desde una perspectiva técnico-penal, el fallo adolece de graves inconsistencias que comprometen los principios de legalidad, tipicidad y presunción de inocencia que deben regir en todo proceso penal democrático.
El tribunal sustenta la condena bajo la premisa de que el delito de pertenencia a organización terrorista es un delito de mera actividad, por lo que bastaría “el solo hecho de formar parte” de una organización para configurar la tipicidad. Este enfoque reduce el análisis a un plano puramente formal, omitiendo exigir conductas externas objetivamente verificables que acrediten un vínculo estable, voluntario y funcional con una estructura terrorista.
La propia doctrina citada por la Sala —Manuel Cancio Meliá— sostiene que la pertenencia debe implicar “permanencia, estabilidad y sometimiento a los dictados de la organización”[1], descartando que la mera adhesión ideológica constituya pertenencia típica. Sin embargo, la resolución invierte este razonamiento y convierte la simple sospecha de afinidad ideológica o participación en reuniones en una prueba de integración estructural. Ello desnaturaliza el sentido del tipo penal y abre la puerta a sancionar pensamientos, discursos o vínculos ideológicos, no conductas; lo cual deviene en altamente peligro cuando nuestro sistema profesa un derecho penal de acto[2].

La sentencia se apoya principalmente en testimonios de colaboradores eficaces y en informes de inteligencia policial, pese a que, conforme se advierte del contenido de la sentencia, los primeros carecen de corroboración objetiva y los segundos no poseen valor probatorio alguno conforme lo establecido por el artículo 34 del Decreto Legislativo 1141 al señalar que “En ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales…”.
El tribunal reconoce expresamente que no existen actas de reconocimiento del acusado en el expediente, limitándose a referir que los testigos “manifestaron haberlas realizado”. Este tipo de afirmación —sin soporte documental— no satisface el estándar de prueba suficiente exigido para destruir la presunción de inocencia.
Esta posición ha sido sentada no solo en reiterada jurisprudencia nacional, sino también en el Acuerdo Plenario 02-2017-SPN, las que de manera contundente han señalado que las declaraciones de colaboradores solo adquieren valor si son corroboradas por elementos objetivos externos e independientes[3]. En este caso, la Sala construye la certeza a partir de inferencias acumulativas, vulnerando el principio de interdicción de la arbitrariedad probatoria y convirtiendo la sospecha en prueba.
La arbitrariedad resulta mucho más grave, cuando advertimos que las dos sentencias absolutorias anteriores, tuvieron como uno de los principales fundamentos este extremo, al señalar que el dicho del colaborador “debe estar mínimamente corroborado por otras acreditaciones… externas, aun de carácter periférico, que consoliden su contenido”[4]. Esta tercera sentencia, debe entonces, contener como mínimo una argumentación superior a las anteriores.
La condena se dicta tras dos absoluciones previas anuladas. En ese contexto, el tribunal tenía el deber de ofrecer una motivación reforzada que explicara con precisión qué nuevos elementos permitieron revertir los criterios absolutorios anteriores. Sin embargo, la resolución omite ese análisis y, en su lugar, revalora la misma matriz testimonial añadiéndole el Informe de Inteligencia de la DIRCOTE – 2021 y la declaración en juicio del coronel Max Anhuamán como supuesta “corroboración”. Este método es epistémicamente defectuoso por dos razones: (i) el informe de inteligencia no posee calidad de medio de prueba, como lo hemos precisado anteriormente, por lo que no puede servir de sustento directo de certeza ni “convalidar” testimonios; (ii) la declaración del oficial, cuando se limita a reproducir información de inteligencia o conclusiones operativas no presenciadas directamente, no suple la exigencia de corroboración externa, objetiva e independiente del dicho de colaboradores. Lejos de introducir un dato nuevo y verificable, el tribunal cierra un círculo de confirmación entre declaraciones y un documento carente de valor probatorio autónomo, con lo cual convierte sospechas en prueba y vulnera el numeral 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal (regla de corroboración) y el principio de interdicción de la arbitrariedad probatoria. El cambio de sentido del fallo no se justifica mediante un razonamiento cualitativamente distinto, sino mediante una corroboración circular incompatible con los estándares de presunción de inocencia y prueba lícita. Por ello, la ausencia de motivación reforzada vulnera el artículo 139 inciso 5 de la Constitución (deber de motivación) y el principio de congruencia procesal, al no explicitarse por qué —y con base en qué prueba externa válida— ahora se supera la duda razonable que antes condujo a la absolución.
Por otro lado, advertimos que la Sala impone 15 años —por debajo del mínimo legal de 20 años— invocando una reducción supralegal por vulneración del plazo razonable. Aun cuando el Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112 autoriza una bonificación procesal de origen supralegal con tope máximo de 1/4[5], su aplicación exige motivación reforzada y metodología casuística (explicar la intensidad del retardo, su imputabilidad, la afectación concreta al justiciable y por qué ese quantum compensa adecuadamente). En delitos de terrorismo regulados por el Decreto Ley 25475 —con mínimos punitivos rígidos y régimen especial— la reducción demanda, además, una conexión explícita con dicho marco legal para asegurar compatibilidad normativa. Al aplicar una reducción aritmética sin ese desarrollo, el fallo tensiona el principio de legalidad penal (artículo II del Título Preliminar del Código Penal) y revela una incongruencia interna: se asume un tipo rígido para condenar, pero se flexibiliza el régimen punitivo sin justificar de modo suficiente la proporcionalidad del recorte.

El fallo impone, además, inhabilitación de derechos políticos por dos años posteriores a la pena, con base en una motivación genérica, sin explicar la relación entre el ilícito y los derechos afectados. Asimismo, fija una reparación civil de S/100 000 en favor del Estado, pese a que no se acreditó daño concreto atribuible al condenado, violando el principio de causalidad del artículo 93 del Código Penal. La reparación se fundamenta en el daño histórico del terrorismo, no en hechos individualizados del caso; en lenguaje más accesible, para el juzgador, Bermejo debe pagar por los actos terroristas que otros realizaron.
Esta sentencia trasciende el ámbito jurídico para insertarse en un contexto político donde la neutralidad del Derecho Penal se diluye. El uso del tipo penal de pertenencia a organización terrorista como mecanismo de control ideológico o político evidencia una peligrosa deriva: la criminalización del pensamiento disidente bajo la apariencia de lucha contra el terrorismo.
El Estado de Derecho exige que las condenas se funden en pruebas objetivas, suficientes y obtenidas conforme a ley[6], no en contextos políticos adversos o presiones mediáticas. Cuando el Derecho Penal se utiliza para neutralizar adversarios políticos o reforzar narrativas de poder, deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en un instrumento de persecución.
El caso Bermejo ilustra cómo un proceso judicial puede erosionar principios constitucionales fundamentales bajo el pretexto de combatir el terrorismo. La legitimidad del sistema penal depende no de cuántos condenados produce, sino de cuán fiel permanece a las garantías que definen un proceso justo. Cuando esas garantías ceden ante la coyuntura política o mediática, la justicia se convierte en un arma de poder, y el Derecho deja de proteger libertades para empezar a temerlas.
[1] CANCIO MELÍA, Manuel; “El delito de pertenencia a una organización terrorista en el Código Penal Español”; Revista de Estudios de la Justicia – N° 12; pg., 149-167; año 2010.
[2] MUÑOZ CONDE, Francisco; “Derecho Penal Parte General” 8ª edición; pg., 213-231; año 2010.
[3] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; STC Exp. N.º 01968-2023-PHC/TC del 29 de febrero de 2024.
[4] SEGUNDA SALA PENAL NACIONAL LIQUIDADORA TRANSITORIA. STC Exp. N° 059-2015-0-5001-JR-PE-01 del 31 de enero del 2022.
[5] ACUERDO PLENARIO N.º 01-2023/CIJ-112 del 28 de noviembre de 2023.
[6] BUSTAMANTE RÚA, Mónica María; “La garantía de la presunción de inocencia y el estándar de prueba suficiente”; Revista de Pontificia Universidad Católica del Perú; pg., 23-24.
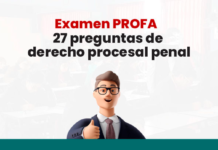
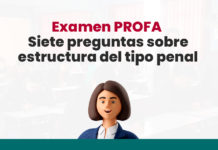
![Cuidado: En el delito de asesinato las circunstancias de alevosía, ferocidad u otras análogas no constituyen circunstancias agravantes específicas, sino elementos típicos accidentales que integran el tipo penal mismo [RN 570-2025, Callao]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ESPOSAS-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![La apología al terrorismo no tiene como fin provocar nuevas acciones delictivas; su daño está en alabar, destacar y resaltar el terrorismo o a sus autores con condena firme, contribuyendo a legitimar las acciones de fuerzas contrarias al orden constitucional y sus valores [Exp. 00005-2020-AI/TC, f. j. 45]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/tribunal-constitucional-tc-precedente-LPDerecho-218x150.png)
![No cualquier expresión favorable sobre un acto terrorista, o su autor, constituye delito; para ello, se requiere (i) exaltación de un acto terrorista ya realizado; (ii) si es sobre la persona, que tenga condena firme; (iii) uso de medio idóneo y público (difusión a un número indeterminado de personas) y (iv) que la exaltación lesione reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y consenso [Exp. 010-2002-AI/TC, f. j. 88]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Tercerización laboral: TC ratifica constitucionalidad [Exp. 01902-2023-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









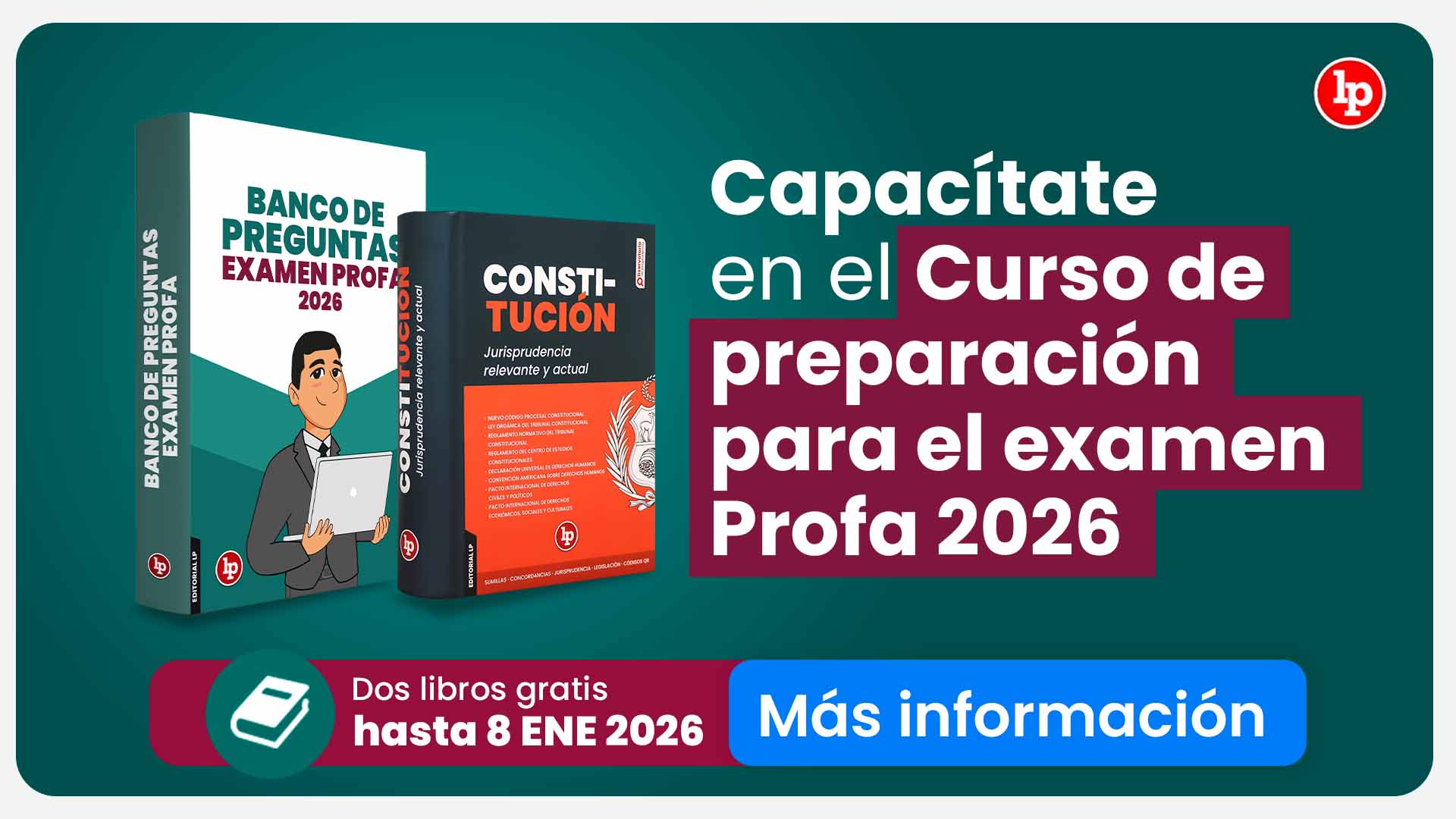
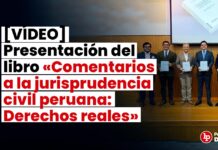

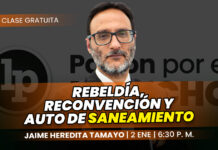
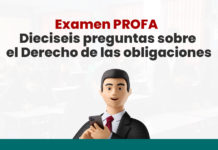
![DL 276: aprueban MUC para servidores y funcionarios de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales [DS 328-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-218x150.jpg)
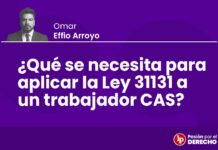
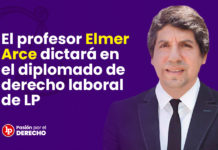

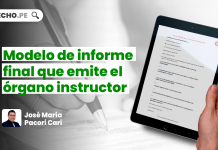

![Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación del Proceso Inmediato [DS 029-2025-JUS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-3-LPDerecho-218x150.jpg)
![Modifican Reglamento de la Ley del Servicio Militar para fortalecer inscripción y beneficios [DS 018-2025-DE] Servicio militar - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/05/Servicio-militar-LP-218x150.png)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)

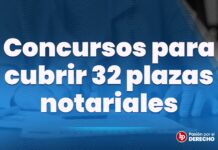



![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


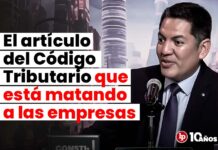


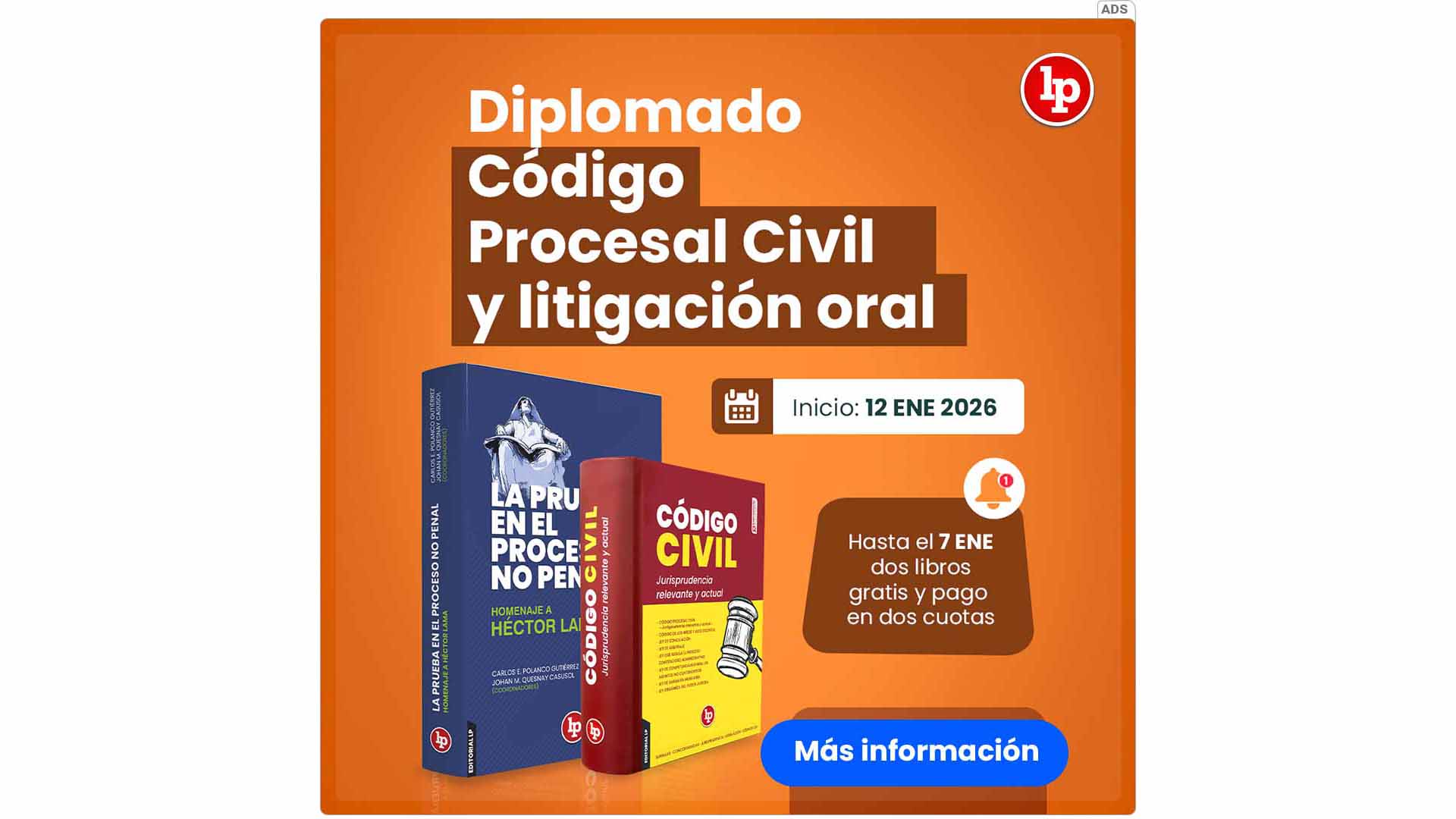
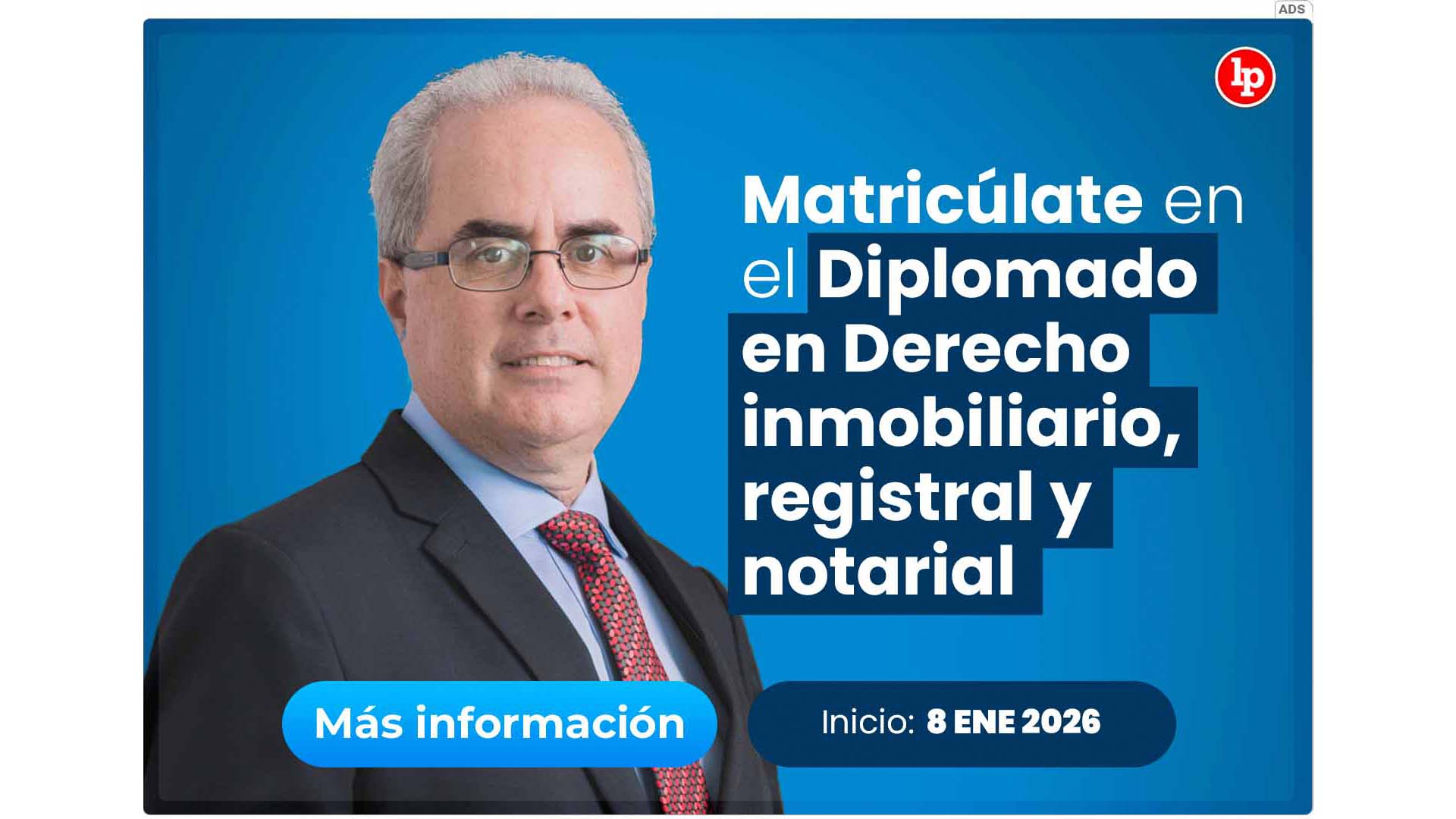



![Modifican Reglamento de la Ley del Servicio Militar para fortalecer inscripción y beneficios [DS 018-2025-DE] Servicio militar - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/05/Servicio-militar-LP-100x70.png)
![Fijan nuevos montos para la suspensión de pagos y retenciones de cuarta categoría en 2026 [Resolución de Superintendencia 000390-2025/Sunat]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/sunat-fachada-LPDerecho-1-100x70.png)
![Modifican el Reglamento que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú [DS 021-2025-IN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/policia-pnp-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
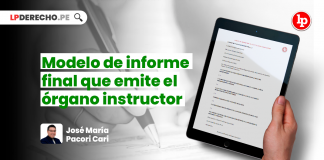
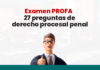

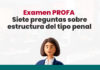
![Cuidado: En el delito de asesinato las circunstancias de alevosía, ferocidad u otras análogas no constituyen circunstancias agravantes específicas, sino elementos típicos accidentales que integran el tipo penal mismo [RN 570-2025, Callao]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ESPOSAS-LIBROS-LPDERECHO-100x70.jpg)