Lo primero que impresiona a quien se asoma a un aula en la que se debate un proceso penal, es que ciertos hombres, que allí actúan, visten un uniforme, una «divisa». Esta ha sido la primera impresión de la justicia, todavía en los años de mi infancia, cuando, acompañado a presenciar un cierto cortejo desde las ventanas del palacio donde tiene su sede la Corte de apelación de Florencia, en la vía Cavour, vi salir de una sala un magistrado con toga, y quedé con la boca abierta.
¿Por qué los magistrados y los abogados llevan la toga? No parece un vestido de trabajo, como lo es para los médicos la bata blanca. Por lo que respecta a lo que tienen que hacer, jueces y defensores podrían no cambiarse o no cubrir el vestido ordinario. Hay, en efecto, países en los cuales la toga no se usa; lo mismo ocurre entre nosotros en cuanto a los grados inferiores de la jerarquía judicial. Entonces ¿de que se trata? ¿Solo de un obsequio a la tradición? Pero, la tradición, ¿por qué se ha establecido?
Yo creo que la respuesta puede venir de la misma palabra. Ciertamente, como he dicho, la toga es una «divisa», como la de los militares, con la diferencia de que los magistrados y los abogados la llevan solamente de servicio, y hasta en ciertos actos del servicio particularmente solemnes; en Francia, y, sobre todo, en Inglaterra, donde la tradición se observa más estrictamente, un abogado la debe llevar siempre dentro del palacio de justicia.
Me pregunto por qué el traje de los militares se llama «divisa». Divisa viene, manifiestamente, de dividir; ¿qué tiene que ver con el traje militar la idea de la división? La sorpresa se desvanece inmediatamente si al verbo dividir se sustituye otro, muy afín, discernir o distinguir. Hay necesidad de separar a los militares de los civiles, ¿no es cierto? La «divisa» es el signo de la autoridad.
Tenía razón para decir que la observación de las palabras nos habría orientado inmediatamente; en el aula de justicia se ejercita, por excelencia, la autoridad; se comprende que los que la ejercitan hayan de distinguirse de aquellos sobre los cuales se ejercitan. Es la misma razón por la cual también los sacerdotes visten una «divisa»; y, todavía más, cuando celebran las funciones litúrgicas, se endosan las vestiduras sagradas.
La «divisa» se llama también uniforme. El significado de esta otra palabra parece contradecir, sin embargo, al de la primera, puesto que alude a una unión en lugar de a una división. Pero son, en el fondo, dos significados complementarios: la toga, verdaderamente, como el traje militar, desune y une; separa a los magistrados y a los abogados de los profanos para unirlos entre sí. Unión que, observemos bien, tiene un grandísimo valor.
Unión de los jueces entre sí, en primer lugar. El juez, como se sabe, no es siempre un hombre solo; a menudo, para las causas más graves, está formado por un colegio; sin embargo, se dice «el juez», también cuando los jueces son más de uno, precisamente porque se unen uno con otro, como las notas que emite un instrumento se funden en los acordes. La toga de los magistrados no es, pues, solamente el signo de la autoridad sino también el de la unión; o sea el signo del vínculo que los liga conjuntamente. Hay en el fondo de esto una idea coral, que hace el ambiente todavía más solemne. Si vemos, por ejemplo, la corte de casación en secciones unidas, donde actúan, togados, al menos quince magistrados, nos viene a la mente una reunión de frailes, cuando cantan las completas o los maitines, encuadrados en los bancos del coro. Quien sepa cómo opera la justicia colegiada, no encontrará demasiado atrevida esta imagen del acuerdo y del coro.
El concepto del uniforme sirve todavía más para aclarar la razón por la cual visten la toga no solamente los jueces sino también el ministerio público y los abogados. Dentro de poco trataremos de comprender la necesidad de estas otras figuras al lado de los jueces; de todas maneras es bien sabido por todos que no pertenecen a aquellos que juzgan sino que, por el contrario, también ellos son juzgados: el acusador y el defensor oyen que se les dice, al final, por el juez, si han tenido razón o no; ¿no es esto ser juzgados? Están ellos, pues, respecto del juez, al otro lado de la barricada. Se diría pues, si la toga es el signo de la autoridad, que no la deberían usar; y, además, si es el signo de la unión, ¿por qué mientras el acuerdo reina entre los jueces, el desacuerdo, en cambio, no solo divide sino que debe dividir al acusador del defensor? En una palabra, mientras el juez está allí para imponer la paz, el ministerio público y los abogados están para hacer la guerra. Precisamente, en el proceso, es necesario hacer la guerra para garantizar la paz. Ahora bien, esta fórmula puede tener un cierto sabor de paradoja; pero llegará el momento en que podremos apreciar la verdad de ella. La toga del acusador y del defensor significa, pues, que lo que hacen es hecho en servicio de la autoridad; en apariencia están divididos, pero en la realidad están unidos en el esfuerzo que cada uno realiza para alcanzar la justicia.
En conjunto, estos hombres en toga dan al proceso, y especialmente al proceso penal, un aspecto solemne. Si la solemnidad resulta oscurecida, como desgraciadamente ocurre no pocas veces, por negligencia de los abogados y de los propios magistrados, que no respetan como deberían la disciplina, ello redunda en menoscabo de la civilidad. En el tribunal se debería estar con igual recogimiento que en la Iglesia. Los antiguos han reconocido un carácter sagrado al imputado porque, decían, estaba consagrado a la vindicta de los dioses; tenían así ellos la intuición de una verdad profunda. El juicio, el verdadero, el justo juicio, el juicio que no falla está solamente en las manos de Dios. Si los hombres, sin embargo, se encuentran en la necesidad de juzgar, deben tener al menos la conciencia de que hacen, cuando juzgan, las veces de Dios. La afinidad entre el juez y el sacerdote no resulta desconocida ni siquiera para los ateos, que hablan a este respecto de un sacerdocio civil.
La toga, sin duda, invita al recogimiento. Desgraciadamente hoy en día, y cada vez más, bajo este aspecto, la función judicial se encuentra amenazada por los peligros opuestos de la indiferencia o del clamor: indiferencia en cuanto a los procesos minúsculos, clamor en cuanto a los procesos célebres. En aquellos, la toga parece un arnés inútil; en estos se asemeja, desgraciadamente, a un disfraz teatral. La publicidad del proceso penal, la cual responde no solo a la idea del control popular sobre el modo de administrar la justicia sino también y más profundamente a su valor educativo, ha degenerado desgraciadamente en una ocasión de desorden. No solamente el público que llena las aulas hasta un límite inverosímil, sino también la intervención de la prensa, que precede y sigue el proceso con indiscretas imprudencias y no raras veces impudencias, contra las cuales nadie osa reaccionar, han destruido toda posibilidad de recogimiento para aquellos a los cuales incumbe, el tremendo deber de acusar, de defender, de juzgar. Las togas de los magistrados y de los abogados se pierden actualmente entre la multitud. Son cada vez más raros los jueces que tienen la severidad necesaria para reprimir este desorden.
Hace casi cincuenta años, celebrándose en Venecia un juicio por homicidio, sobre el cual convergía la morbosa curiosidad de todo el mundo, en el aula de la Corte de Assises, inverosímilmente abarrotada, cuando se levantó para ser interrogada, emergiendo de la jaula su estupenda figura, María Nicolaevna Tarnovskij, y un centenar de señoras, que llenaban los lugares reservados, puestas a su vez en pie, dirigieron sobre ella sus “impertinentes» y sus gemelos. Ángelo Fusinato, presidente insigne, exclamó con indignación contenida: «mañana este espectáculo incivil no se repetirá ya». Más que las medidas que él supo tomar e inflexiblemente mantener durante el largo curso del proceso, recuerdo ahora, como las oí pronunciar, sus memorables palabras: «¡este espectáculo incivil!». Era el mismo presidente, el que no toleraba que un abogado se comportase en el hablar, en el vestir, en el gesto, de modo no conforme a la dignidad de su oficio y, por otra parte, cuando se dio cuenta, decidiendo una causa civil, haber cometido un error, no tuvo tranquilidad hasta el momento en que le fue posible hacer de ello pública rectificación. He aquí un magistrado, el cual había comprendido el valor que tiene el proceso penal para la civilidad de un pueblo. Los abogados de Venecia, para celebrar su ejemplo de firmeza, de dignidad, de abnegación, han ornado con su busto el gran atrio superior de la Corte de apelación, y yo he querido recordar ahora su figura casi como para colocar bajo su protección lo que estoy diciendo en torno a esta más alta experiencia de civilidad, que debería ser el proceso penal.
Extracto de Miserias del proceso penal de Piero Calamandrei.
![Posesión de cuatro municiones configura el delito de tenencia ilegal de armas, pues al tratarse de un delito de peligro abstracto, no requiere de una lesión efectiva del bien jurídico [Casación 1325-2025, La Libertad, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Juez que utiliza un elemento de conocimiento público, objetivo y accesible, como la búsqueda en Google, para contrastar el lugar consignado en las actas con lo declarado por los policiales, no implica la incorporación de una nueva prueba [Casación 424-2023, Amazonas, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[VIVO] Clase magistral sobre los problemas del control de acusación (17 marzo)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/CLASE-MAGISTRAL-CONTROL-DE-ACUSACION-LPDERECHO-218x150.jpg)
![A través de la excepción de la improcedencia de la acción no es posible pretender el archivo del proceso, al determinarse que la disposición de formalización no vulneró el derecho de defensa y no constituye cosa decidida [Apelación 168-2025, Lima Este, f. j. 8.13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Que el art. 279-G (que tipifica expresamente, entre otros, el uso, porte o tenencia de armas) haya sido incorporado recién en 2016, no significa que antes de esa fecha la posesión era atípica, pues el art. 279 ya reprimía la tenencia sin autorización [Casación 693-2025, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/Sicariato-arma-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)



![[Balotario notarial] La función notarial y los instrumentos públicos notariales: estructura, límites y naturaleza administrativa](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/FUNCION-NOTARIAL-GESTION-PERU-LPDERECHO-218x150.jpg)


![[Balotario notarial] Gestión documental notarial: protocolo notarial, registros notariales, traslados instrumentales (testimonios, partes, boletas y copias)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PROTOCOLO-REGISTRO-GESTION-LPDERECHO-218x150.jpg)
![¿Es válido el despido del trabajador por miccionar en una bolsa dentro del área de trabajo y dejarla expuesta a la vista de sus compañeros? [Cas. Lab. 8119-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/Trabajandor-LPDerecho-218x150.png)

![Las medidas correctivas adoptadas tras un accidente laboral no liberan de responsabilidad al empleador [Resolución 0036-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/06/accidente-laboral-construccion-indemnizacion-caida-lesiones-dano-LPDerecho-218x150.png)
![Contrato de suplencia es fraudulento cuando el trabajador no realiza las labores del trabajador al que supuestamente sustituye [Exp. 04386-2013-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dormir-trabajo-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-extras-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![[VÍDEO] Luz Pacheco sobre caso Cerrón: TC acordó que casos con repercusión política se verían antes de elecciones](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/Luz-Pacheco-Zerga-tribunal-constitucional-tc-LPDerecho-218x150.png)



![Declaran ilegal que municipalidad prohíba a personas naturales la organización de espectáculos públicos no deportivos [Res. 0043-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)


![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-legislativo-notariado-LPDerecho-218x150.png)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)

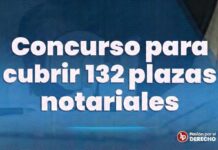









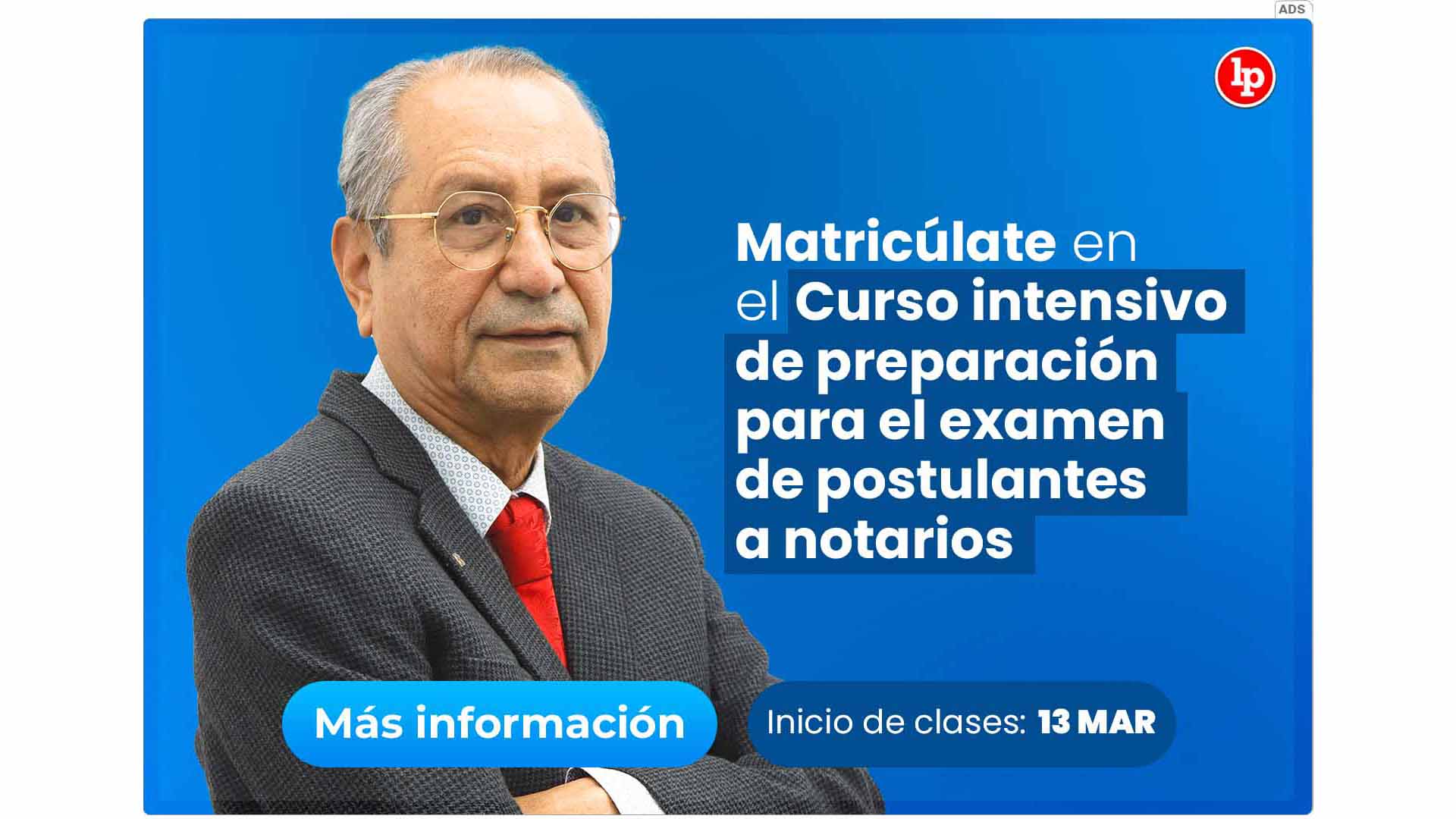





![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![[VÍDEO] Luz Pacheco sobre caso Cerrón: TC acordó que casos con repercusión política se verían antes de elecciones](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/Luz-Pacheco-Zerga-tribunal-constitucional-tc-LPDerecho-324x160.png)

![Posesión de cuatro municiones configura el delito de tenencia ilegal de armas, pues al tratarse de un delito de peligro abstracto, no requiere de una lesión efectiva del bien jurídico [Casación 1325-2025, La Libertad, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Juez que utiliza un elemento de conocimiento público, objetivo y accesible, como la búsqueda en Google, para contrastar el lugar consignado en las actas con lo declarado por los policiales, no implica la incorporación de una nueva prueba [Casación 424-2023, Amazonas, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-100x70.jpg)


![[VÍDEO] Luz Pacheco sobre caso Cerrón: TC acordó que casos con repercusión política se verían antes de elecciones](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/Luz-Pacheco-Zerga-tribunal-constitucional-tc-LPDerecho-100x70.png)




