Sumario: 1. Introducción; 2. El proceso legislativo: lo que dice la norma; 3. El flujo real: una práctica parlamentaria paralela; 4. El caso ilustrativo de las leyes declarativas; 5. Conclusiones.
1. Introducción
En el análisis del sistema legislativo peruano, resulta indispensable distinguir entre el procedimiento formal previsto por el reglamento del Congreso y la práctica real seguida en la mayoría de los proyectos de ley. Esta brecha no es solo una anécdota ocasional, sino una constante estructural que configura un doble flujo: el flujo nominal (normativo) y el flujo real (fáctico).
Esta disociación afecta a todo tipo de iniciativas legislativas, desde reformas constitucionales hasta proyectos declarativos propiamente dichos[1]. En tal contexto, se torna esencial cuestionarse si el procedimiento legislativo[2] peruano está funcionando conforme a derecho o si, por el contrario, se ha institucionalizado una dinámica paralela no prevista por el ordenamiento.
Inscríbete aquí Más información
2. El proceso legislativo: lo que dice la norma
El proceso legislativo nominal está regulado principalmente por el Reglamento del Congreso de la República y la Constitución[3]. Se inicia con la presentación del proyecto, continúa con su evaluación en la comisión ordinaria correspondiente, incluye opiniones técnicas, análisis de constitucionalidad, dictamen de comisión, debate en el pleno y votación, pudiendo culminar en su promulgación como ley.
Esta ruta busca garantizar deliberación, control democrático y racionalidad técnica. El procedimiento tiene, además, filtros institucionales para asegurar la calidad normativa, tales como el análisis costo-beneficio, la vinculación de la futura norma con políticas públicas vigentes, su efecto en el acervo legislativo actual, opiniones de los sectores estatales involucrados, entre otros.
Teóricamente, este modelo permite que las normas tengan coherencia técnica, sean viables en su implementación, y respondan a un interés público demostrado. La formalidad procedimental, en ese sentido, no es un obstáculo, sino una garantía de legitimidad normativa.
3. El flujo real: una práctica parlamentaria paralela
En la práctica[4], sin embargo, los proyectos de ley rara vez transitan por ese cauce ideal. Existe un flujo real marcado por atajos, acumulaciones estratégicas, omisiones deliberadas de informes técnicos y uso instrumental del procedimiento abreviado.
Por ejemplo, es común que proyectos de reciente presentación sean incluidos de forma súbita en la agenda priorizada[5] del pleno, sin haber cumplido con todos los filtros técnicos o constitucionales. Asimismo, se ha naturalizado la exoneración de la segunda votación[6], sin motivación alguna, lo cual debilita el control deliberativo del legislador.
Este flujo real, aunque informal, ha devenido en una práctica institucional aceptada, replicada y tolerada en nombre de la eficiencia parlamentaria, pero a costa de la calidad y legitimidad de las normas aprobadas. Más grave aún, esto ha generado un precedente institucional que legitima la precariedad normativa como estándar de producción legislativa y no como las excepciones que estaban previstas[7].
4. El caso ilustrativo de las leyes declarativas
Un ejemplo paradigmático del doble flujo es el de las leyes declarativas. Estas propuestas —que declaran de interés nacional o necesidad pública un determinado tema— no debieran tener un tratamiento normativo diferenciado. Sin embargo, en el flujo real son tramitadas con extrema celeridad, sin estudios previos, dictámenes sustantivos ni análisis técnico.
Su aprobación responde a un cálculo político: permiten al legislador mostrar resultados cuantificables ante su electorado, aunque en la mayoría de los casos[8], sin efectos jurídicos vinculantes reales para el Ejecutivo. Este tipo de leyes, pese a su aparente inocuidad, reflejan con claridad la dinámica del flujo real y sus consecuencias sobre la eficiencia normativa.
Cabe indicar que el tratamiento acelerado de estas iniciativas ha producido casos emblemáticos, como la Ley 31551, Ley que declara de interés nacional la reactivación y el destrabe del Proyecto Especial Chavimochic, cuya tramitación se ejecutó en tiempo récord, al margen del estándar de análisis exigido para una propuesta legislativa con efectos prácticos reales[9].
5. Efectos institucionales del doble flujo
El reconocimiento del flujo real no es un asunto meramente académico. Tiene consecuencias concretas sobre la calidad legislativa, la predictibilidad del ordenamiento, la eficacia normativa[10] y la legitimidad del Congreso como órgano representativo.
En primer lugar, debilita el rol de las comisiones ordinarias, reduciéndolas a órganos de trámite sin mayor incidencia sustantiva. En segundo lugar, normaliza la producción de leyes sin rigor técnico, lo cual afecta a la ciudadanía que debe cumplir normas contradictorias, inaplicables o abiertamente inconstitucionales. Finalmente, genera un contexto de incertidumbre jurídica, donde el ciudadano y los operadores del derecho no pueden prever con razonable certeza las normas que regirán su conducta.
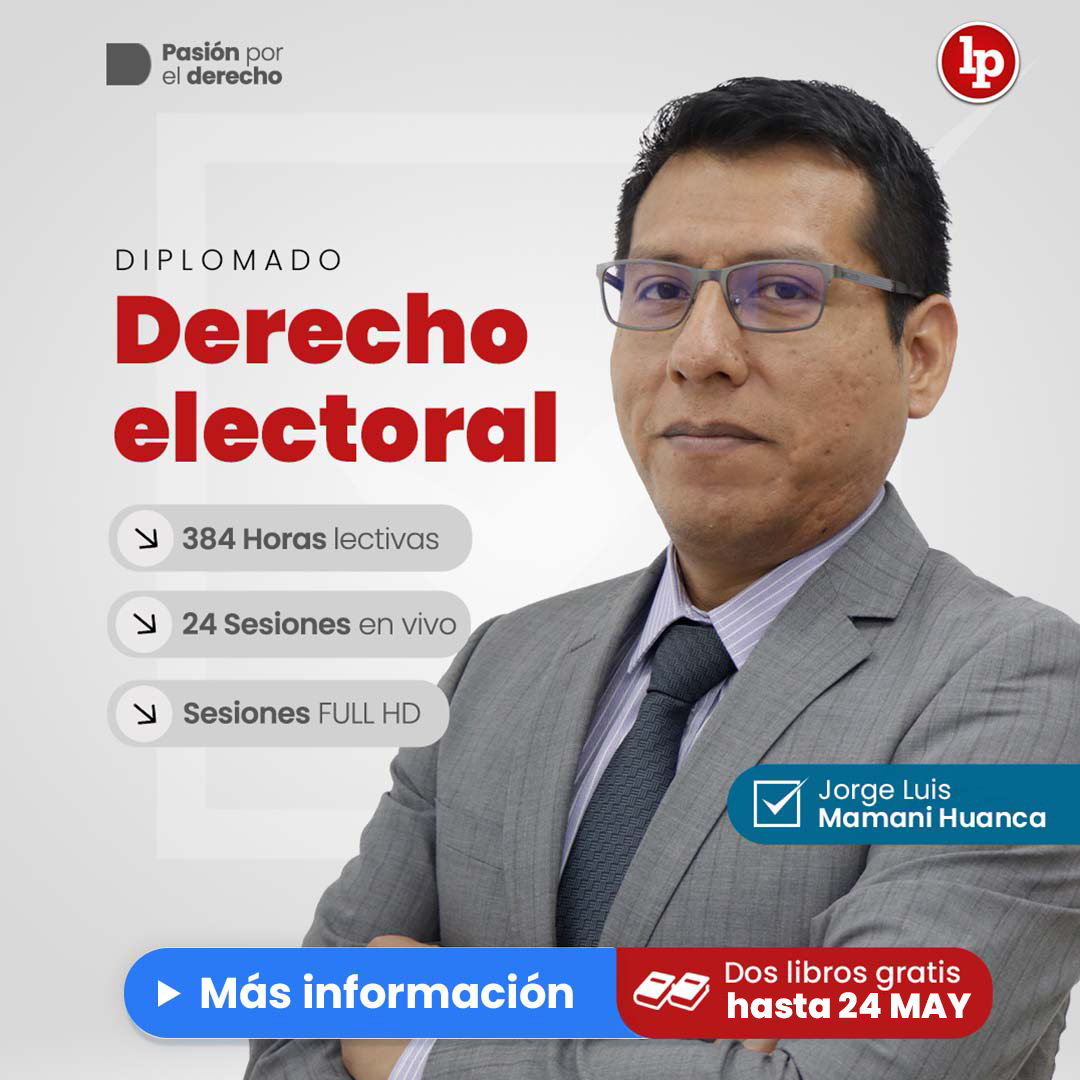
6. Conclusiones
El sistema legislativo peruano evidencia una preocupante disociación entre lo que el derecho manda y lo que efectivamente se hace. El doble flujo legislativo —nominal y real— afecta la calidad normativa, erosiona la deliberación parlamentaria y reduce el papel de las comisiones técnicas a meros órganos de trámite.
Frente a ello, se requiere una reforma procedimental que fortalezca los mecanismos de análisis técnico, promueva la deliberación pública y restituya el rol fiscalizador de las comisiones. Asimismo, debe repensarse el rol del Pleno no como un espacio de validación política, sino como un foro deliberativo que exija responsabilidad sustantiva a cada iniciativa legislativa.
Una legislación sólida, legítima y eficaz no puede surgir de atajos, sino de procedimientos respetuosos de su propia legalidad. Solo así se podrá construir un ordenamiento jurídico confiable, racional y alineado con los principios del Estado constitucional de derecho.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Arias-Schreiber, F., Valdivieso, L. & Peña, A. (2019), La evaluación de las leyes en el Perú. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
2. Delgado-Guembes, C. (2020), Introducción al Estudio del Parlamento Peruano ¿Qué es qué hace y cómo funciona?
3. Hidalgo, M. (2021), Veinte años de un sistema parlamentario fallido. Editorial Planeta: Lima
* Especialista legal por la Universidad Nacional de Trujillo. Experto en técnica legislativa, gestión pública y control gubernamental. Es asesor parlamentario y redactor de propuestas normativas en el Congreso de la República, con enfoque en calidad legislativa y análisis normativo.
[1] Nos referimos a normas con rango de ley que tienen como objeto y finalidad el reconocimiento normativo de acciones, eventos históricos, personas o circunstancias. V. gr.: leyes que declaran días festivos, héroes nacionales o próceres de la independencia, que son homenajes a personalidades, aquellas que establecen u otorgan nominaciones a eventos o lugares.
[2] Que podemos definir como el conjunto de pasos y procesos formales a través de los cuales una iniciativa legislativa se convierte en ley.
[3] Artículos 73 al 77 del reglamento del congreso y artículos del 105 al 109 de la Constitución.
[4] La práctica parlamentaria se define como los usos, costumbres y tradiciones que se realizan dentro de la vida y procedimientos parlamentarios, mismos que son dogmas prácticos sin la necesidad de su literalidad o establecimiento en documento formal, es decir la hermenéutica no escrita del parlamento.
[5] Es decir, existe una agenda pública de las sesiones plenarias en donde se encuentran todas las proposiciones que eventualmente se debatirán en el pleno y una agenda interna priorizada, en la que se establecen los proyectos y temas que serán abordados en esa sesión.
[6] En su momento, esto se hizo como método de sustitución de la doble instancia que aportaba la bicameralidad; así se esperaba que luego de 7 días -como mínimo- de reflexión sobre la norma, se pudiera incluso retomar el debate y reafirmar o corregir el voto ya que se votará sobre el mismo texto sin modificaciones. Sin embargo, Hidalgo (2021), indica que desde el periodo 2006-2011 se evidencia un creciente porcentaje de leyes aprobadas que son exoneradas de segunda votación, 89% durante ese periodo; 84% en 2011-2016 y 85% en 2016-2021; Delgado-Guembes (2020) por su parte, da cuenta que esta práctica se ha extendido al 98% de las propuestas legislativas sometidas a votación ante el pleno del congreso.
[7] De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso.
[8] Ya que somos de la opinión que una ley declarativa bien planteada y con requisitos mínimos de validez, puede ser una ley con plenos efectos que cumpla el propósito por el cual fue dada.
[9] Proveniente del proyecto de ley 1998/2021-CR, presentado por el congresista Alva Rojas, esta propuesta —de redacción deficiente y sin justificación técnico-jurídica de la intervención normativa— expuso únicamente los beneficios de Chavimochic. A pesar de ello, y debido a la inminencia del fallo arbitral entre el Estado y la concesionaria, el 7 de julio de 2022 la Junta de Portavoces acordó exonerar el dictamen de la Comisión Agraria y ampliar la agenda del Pleno para debatir la propuesta, Ese mismo día, el congresista Flores Ruiz presentó el proyecto 2533/2021-CR, con el mismo objetivo, el cual fue acumulado durante el debate del primero, llevado a cabo el 14 de julio, siendo ambos aprobados con 101 votos a favor en primera votación, y siendo exonerados de segunda con 104 votos, ambos sin estudio previo, sin dictamen, ni análisis técnico por parte de los congresistas. Finalmente, el Ejecutivo promulgó la autógrafa como la ley 31551 el 10 de agosto.
[10] De intentar explicar las lamentables consecuencias de esta ineficacia se han encargado ampliamente Arias-Scheriber, Valdiviezo y Peña (2019).
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-218x150.jpg)


![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)
![Aunque el demandante en un proceso de prescripción adquisitiva no obtenga un resultado favorable, todos los años de duración del proceso no impedirán por sí mismos que dicho periodo en que el demandante continuó en posesión sea considerado como uno de posesión pacífica para un nuevo proceso de prescripción adquisitiva que decida iniciar después [Casación 4968-2021, Lima Este]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/casa-vivienda-propiedad-posesion-divorcio-separacion-bienes-herencia-desalojo-civil-mazo-balanza-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



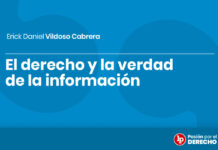
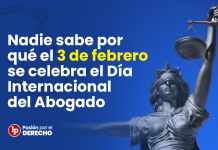



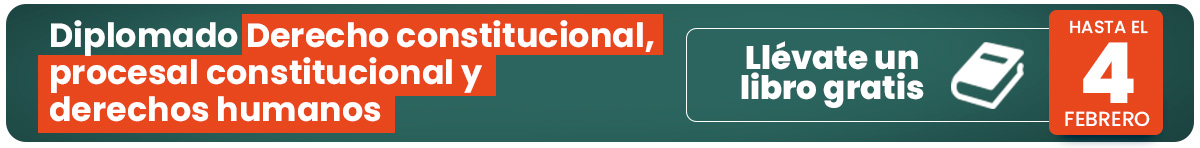
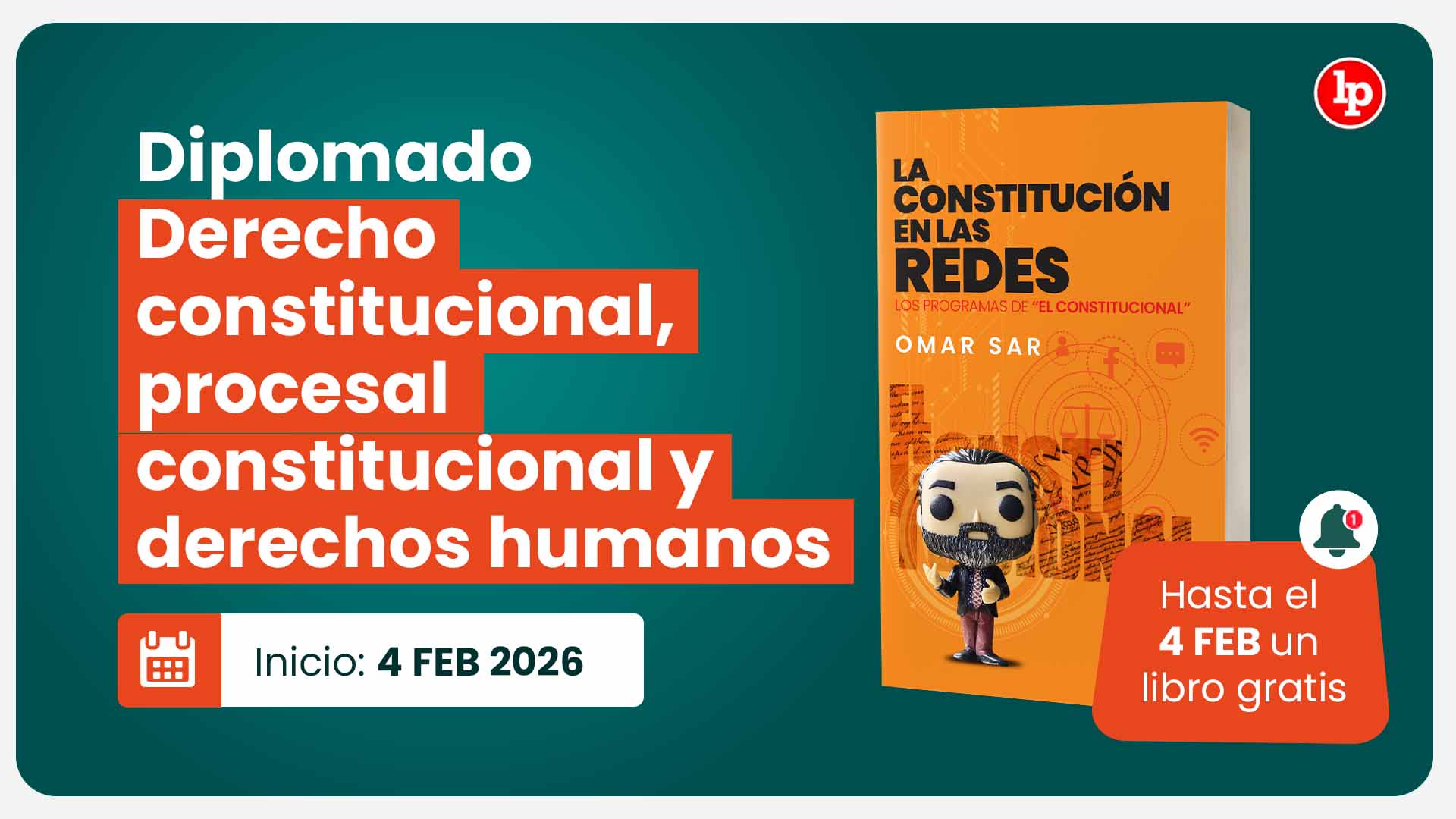
![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre la comunicación en el proceso oral civil. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ALDA-VITES-LPDERECHO-218x150.jpg)
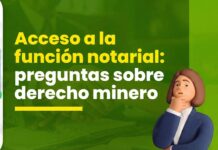
![[Balotario notarial] El notario público: funciones, competencia, derechos, responsabilidades y cese](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/NOTARIO-PERU-FUNCIONES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![JNE exhorta al Congreso de la República a uniformizar la legislación con relación a los impedimentos vinculados con la situación jurídica penal de los ciudadanos que pretendan postular como candidatos en elecciones generales y subnacionales, pues el ordenamiento jurídico no es claro ni coherente [Resolución 0085-2026-JNE, 2.25-2.28]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-18-218x150.jpg)
![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-218x150.png)
![Lineamientos para la atención de consultas en Servir [Resolución 000020-2026-Servir-PE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/servir-servidor-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![Modifican Ley General de Aduanas: transportista podrá optar por multa en lugar de comiso ante hallazgo de mercancía no manifestada [Decreto Legislativo 1711]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ADUANA-DELITO-ADUANERO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




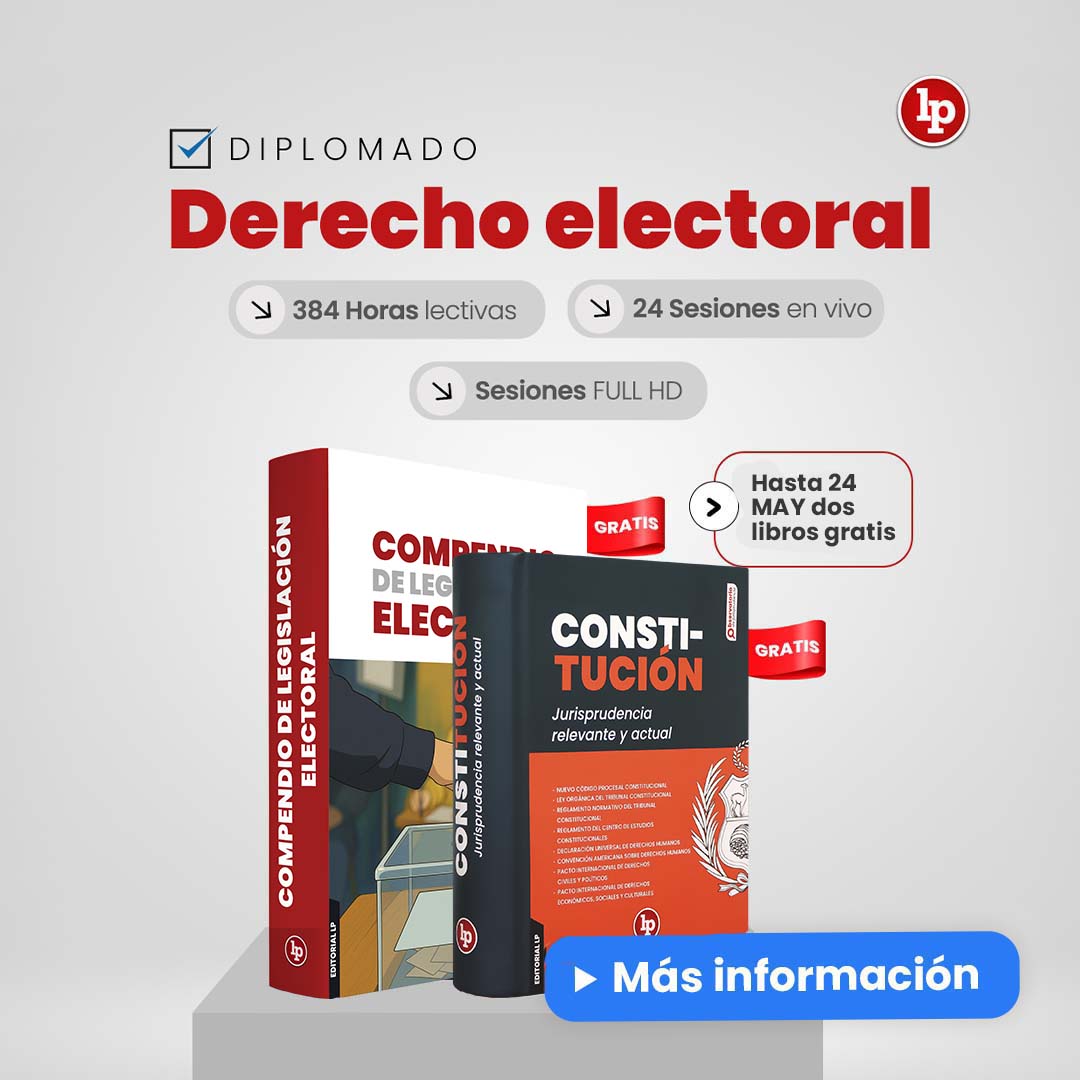
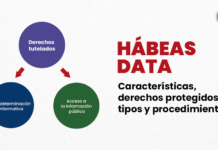
![Gutiérrez Ticse: Pedro Castillo debió ser juzgado por jueces supremos titulares (voto singular) [Exp. 04857-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-PEDRO-CASTILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-100x70.png)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)
![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
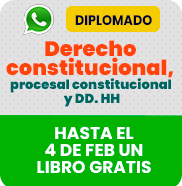



![El delito de desaparición forzada ostenta la calidad de delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima [Exp. 06435-2013-PHC/TC, f. j. 16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-324x160.png)