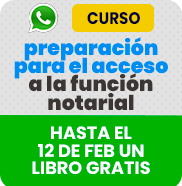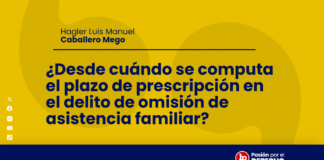Sumario: I. La promoción de la lactancia en el trabajo se extiende incluso hasta los 24 meses y tiene más de un mecanismo, II. El teletrabajo no es del todo voluntario, III. La Ley de Teletrabajo y su reglamento disponen la aplicación preferente del teletrabajo para las madres en periodo de lactancia, IV. Primero los niños, V. El empleador no resulta afectado, VI. El rol de los padres.
Perú es el país con menos días de licencia por maternidad en el mundo: 49 días de licencia prenatal y 49 de licencia post natal[2]. Esto resultaría insuficiente para muchas trabajadoras que tienen hijos en una etapa crucial para su crecimiento y formación, razón por la cual solicitarían teletrabajo. No obstante, he recibido varias consultas de mujeres con hijos lactantes a quienes no se les permite teletrabajar, pese a contar con las condiciones técnicas para hacerlo[3].
En ese sentido, resulta comprensible que este grupo ponga sus esperanzas en el proyecto de Ley N° 9765/2024-CR, cuyo artículo 3 modifica el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, para permitir que las madres en periodo de lactancia hagan teletrabajo hasta que sus hijos cumplan doce (12) meses de edad. A continuación, citamos la modificación propuesta, incorporada en la parte final:
Artículo 16. Teletrabajo en favor de la población vulnerable y otros
16.1 El teletrabajo se fomenta en favor de la población vulnerable, estableciendo su realización preferentemente para el caso del personal en situación de discapacidad, gestante y en período de lactancia, además, del personal responsable del cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes o con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, debiéndose evaluar previamente la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeña el trabajador. En el caso de las madres lactantes, tiene derecho al teletrabajo hasta que sus hijos/as cumplan los 12 meses de nacidos.
Sin embargo, considero que no es necesario esperar a que este proyecto cobre vigencia, pues nuestro marco jurídico vigente permite amparar sus pretensiones. En adelante, ofrezco una serie de razones que, desde mi punto de vista, hacen esto posible; varias de estas van más allá de la lactancia y apuntan al cuidado integral que requieren los niños en ese periodo temprano de su vida.
Inscríbete aquí Más información
I. La promoción de la lactancia en el trabajo se extiende incluso hasta los 24 meses y tiene más de un mecanismo
El Decreto Supremo N.° 009-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Alimentación Infantil, contiene disposiciones muy importantes referentes a la alimentación de la niña y el niño de cero (0) a veinticuatro (24) meses de edad, con énfasis en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.
Nótese que el título II de esta norma se denomina “De la alimentación de la niña y del niño hasta los 24 meses de edad”. Asimismo, el numeral 2 del artículo 12 de esta norma señala que toda gestante será informada sobre los beneficios de la lactancia materna y motivada por el personal o por el agente de salud para que tome la decisión de amamantar a su niña o niño hasta los veinticuatro (24) meses de edad y, en forma exclusiva, durante los primeros seis (6) meses de vida, introduciendo alimentos sólidos complementarios adecuados a partir de esta edad. Por otro lado, el artículo 14 de la misma norma señala que la lactancia natural es el acto ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes y que también es parte integrante del proceso reproductivo con repercusiones importantes en la salud de las madres. Además, señala que la recomendación de salud pública mundial es que durante los seis (6) primeros meses de vida los lactantes deben ser alimentados exclusivamente con leche materna, para lograr el crecimiento, desarrollo y salud óptimos. A partir de ese momento, a fin de satisfacer sus necesidades nutricionales en evolución, los lactantes recibirán alimentos complementarios adecuados e inocuos desde el punto de vista nutricional, sin abandonar la lactancia natural hasta los veinticuatro (24) meses de edad.
En otros términos, los nuevos ciudadanos no sólo necesitarán a su madre durante los primeros seis (6) meses de vida para que les den de lactar; sino también para que les brinden una alimentación sólida complementaria, qué por la delicadeza del beneficiario requiere especial atención. Como señala la norma referida, esta fuente de nutrición tiene carácter complementario, por lo que hasta los 24 meses la leche materna continúa siendo la fuente principal de alimentación. Sólo basta observar las definiciones 18 y 19 contenidas en el anexo de la norma citada:
18.- Lactancia materna óptima
Práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la provisión de alimentos complementarios, apropiados e inocuos, manteniendo la lactancia materna hasta los dos (2) años de edad.
19.- Lactante
Una niña o un niño de cero (0) a veinticuatro (24) meses de edad cumplidos.
Adicionalmente, el artículo 25 de la misma norma establece que el Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las acciones de apoyo y participación en la promoción y protección de la maternidad y lactancia materna y la adecuación de la normatividad laboral nacional de conformidad con dichos estándares internacionales, entre otras. Esto significa que, a nivel de trabajo, el Estado respalda la existencia de diversos mecanismos que logren este fin y no sólo a los espacios de lactancia que se brindan en los centros de trabajo.
El citado decreto supremo es la razón por la que el artículo 4 del Reglamento de la Ley Nº 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna, aprobada con Decreto Supremo Nº 023-2021-MIMP, señala que son usuarias del servicio de lactario las trabajadoras con hijas e hijos hasta por lo menos los veinticuatro (24) meses de edad.
Cabe señalar que el Decreto Supremo N.° 009-2006-SA, es citado en la parte considerativa del Decreto Supremo Nº 023-2021-MIMP. Por las disposiciones de la primera se entendería jurídicamente viable aumentar el permiso para la lactancia, cuya última ampliación fue aprobada con la Ley N.° 28721, publicada el 13 de mayo de 2006, y que se extienda hasta el año de edad del menor, a razón de una hora por día. Dicho sea de paso, los últimos mecanismos citados (hora de lactancia y uso de lactario) limitan el contacto con el menor.
De lo expuesto, podemos concluir lo siguiente:
I. El Estado promueve la lactancia.
II. Los 6 primeros meses son enteramente de lactancia y los 18 restantes con alimentación sólida complementaria.
III. Dado que la alimentación sólida que se brinda a partir de los 6 meses tiene carácter complementario, la norma deja claro que los niños hasta los 24 meses de edad son principalmente lactantes.
IV. Asimismo, por las disposiciones del artículo 25 del Decreto Supremo N° 009-2006-SA, se debe hacer una lectura integrada de todas la normas laborales, en consecuencia con la máxima promoción posible de la lactancia materna. Es decir, aunque existen mecanismos específicos destinados a promoverla dentro del centro de trabajo, ello no impide que se generen nuevas formas de hacerlo en la norma laboral, que sean incluso preferibles a las primeras ya que estas presentan más limitaciones al contacto el menor.
Inscríbete aquí Más información
II. El teletrabajo no es del todo voluntario
El literal a) del numeral 3.2. del artículo 3 de Ley N.° 31572 señala que el teletrabajo tiene carácter voluntario. Muchos empleadores y especialistas en recursos humanos interpretan esto como la facultad que tienen el empleador y el trabajador de impedir la implementación del teletrabajo si no están de acuerdo. Tal idea no es correcta; la norma tiene varias disposiciones que nos permite entender la voluntariedad de una manera distinta.
El numeral 8.2. del artículo 8 de la ley citada, señala que el empleador debe comunicar a su trabajador la variación de la modalidad, de manera motivada con el debido soporte documental. Esta regla guarda relación la dispuesta en el numeral 9.4. del artículo 9 de la misma norma, la cual permite excepcionalmente que el empleador varíe la modalidad, de manera sustentada. Asimismo, el numeral 8.3 del artículo 8 señala que el empleador tiene la obligación de evaluar de manera objetiva la solicitud de cambio de variación a teletrabajo o su reversión. Este numeral guarda relación con el numeral 9.3. del artículo 9 de la misma norma que permite al empleador denegar la solicitud de variación o reversión sustentando las razones de dicha denegatoria. Similares disposiciones se encuentra en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Teletrabajo[4].
Cabe formular la siguiente pregunta, ¿si la implementación del teletrabajo es voluntaria, entonces por qué existe normas que establecen la obligación de justificar adecuadamente la denegatoria de su implementación o su reversión? En síntesis, porque en un primer nivel, el estado hace obligatoria su implementación cuando se cumplen dos elementos: i) que las labores sean teletrabajables; y, ii) que no existan razones objetivas que impidan la realización del teletrabajo. Por ejemplo, un asesor legal podría realizar su trabajo desde casa; no obstante, si en su puesto de trabajo recibe la visita de varias autoridades administrativas o debe manejar una importante cantidad de documentos en soporte material que no pueden ser digitalizados, entonces es razonable que se labore de forma presencial.
No son sólo consideraciones, el Tribunal del Servicio civil está declarando la nulidad de los actos de reversión o reducción del teletrabajo cuando estos son inmotivados. Asimismo, el Reglamento de la Ley N.° 31572 introdujo como falta grave en materia de relaciones laborales el no sustentar adecuadamente la negativa de la implementación del teletrabajo. Entonces, aunque todavía no podemos hablar del teletrabajo como derecho[5], el Estado obliga al empleador a implementarlo en determinadas condiciones.
Por lo tanto, la voluntariedad en el teletrabajo significa que ninguna de las partes puede imponer a la otra su aplicación de manera arbitraria; es decir, sin que existan los elementos jurídicos que justifique su implementación.
III. La Ley de Teletrabajo y su reglamento disponen la aplicación preferente del teletrabajo para las madres en periodo de lactancia
El artículo 16 de la Ley N.° 31572, que el Proyecto de Ley N.° 9765/2024-CR propone modificar, señala a la trabajadora en periodo de lactancia como beneficiaria preferente del teletrabajo. En la misma línea se desarrolla numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de la Ley de Teletrabajo, Ley N°. 31572, aprobado con Decreto Supremo N.° 002-2023-TR, que cito a continuación (negreado agregado):
Artículo 30.- Trabajadores pertenecientes a la población vulnerable y otros
30.1 La aplicación preferente del teletrabajo puede ser solicitada por los/las trabajadores/as y/o servidor/a civil en situación de discapacidad, gestante y en período de lactancia, además, del personal responsable del cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes o con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.
Para comprender el citado artículo, es necesario recordar que las poblaciones vulnerables pueden entenderse como el grupo de personas que por sus características o condiciones podrían caer en un estado de desprotección. Encontramos una definición clara en el glosario de términos del Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad, aprobado con Decreto Supremo N.° 002-2023-MIMP, que define a las personas en condición de vulnerabilidad como personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, entre otros[6].
Nuestro marco jurídico brinda especial protección a las personas de los grupos vulnerables. Como ejemplo en el ámbito laboral, puedo citar a las cuotas de empleo para las personas con discapacidad que señala el artículo 49 de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Las madres trabajadoras, sin ser consideradas como grupo vulnerable, también reciben especial atención del estado. Entre otras medidas, podemos mencionar la Ley N.° 30792, Ley de utilidades justas para la madre, que toma en cuenta los días de descanso pre y post natal para el cómputo de las utilidades, norma que logra evitar la discriminación indirecta a este grupo de trabajadoras.
Entonces, luego de observar que la ejecución del teletrabajo se hace obligatoria al existir ciertas condiciones, podemos entender que la aplicación preferente del teletrabajo significa un tratamiento de primer orden de prelación que las trabajadoras en periodo de lactancia merecen, para recibir la atención más temprana y esmerada en la implementación del teletrabajo. Y señalo esmero porque, incluso, el reglamento establece que el empleador debe modificar alguna actividad no teletrabajable del puesto. Obviamente, la realidad es el límite.
Inscríbete aquí Más información
IV. Primero los niños
No cabe duda que los niños son el tesoro de las naciones. Sobre ellos descansa el futuro y del cuidado que se les brinde depende que nuestra sociedad mejore en todos sus aspectos. No obstante, el marco jurídico laboral protege sólo a la lactancia, cuando el desarrollo psicológico y afectivo es crucial en los nuevos ciudadanos.
Para ello se necesita formar un “apego seguro”, definido en el Plan nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, como el vínculo afectivo que establece la niña y niño desde que nace con una madre, padre y/o adulto significativo, permitiéndole construir un lazo emocional íntimo de manera permanente, estable y saludable desde su nacimiento. Como señala el citado plan, el sentimiento de seguridad y confianza que desarrolla el bebé con un apego seguro será la base para el desarrollo de muchas habilidades futuras.
Aunque la acción estratégica A.E. 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos se refiera a los niños menores de 12 meses, lo cierto es que existe mucha data que indica que el apego seguro se forma en los primeros años de vida. Por ejemplo, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF señala que los primeros 24 meses es la etapa en la que el cerebro es más activo, en la que el individuo puede alcanzar el máximo potencial de desarrollo[7].
Asimismo, existe un marco jurídico nacional e internacional, el cual permite abogar por el ejercicio del teletrabajo durante los primeros años del infante[8]. Entre otros, se encuentran la Convención sobre los derechos del niño, cuyo artículo 6 señala que los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño; y, el Nuevo Código del Niño y del Adolescente que contiene varias disposiciones con la misma finalidad.
Ahora que la tecnología permite trabajar a distancia, manteniendo los resultados y ahorrando costos al empleador, resulta necesario que el apego seguro se proteja de manera explícita. Espero llegar a ver algún convenio de la Organización Internacional del Trabajo que proteja taxativamente este aspecto.
V. El empleador no resulta afectado
Aunque parezca innecesario debo enfatizar que la aplicación del teletrabajo en estos casos no afecta al empleador. Permanecer cerca de sus hijos es un poderoso incentivo para que las madres trabajadoras mantengan su productividad. Asimismo, es un elemento que beneficia al empleador, dado que en el sector privado la compensación sólo se paga por los servicios de luz e internet y equipos (que son mínimos por lo general), salvo que exista pacto en contrario, mientras que tener a un trabajador en planta requiere invertir en más conceptos. La ventaja es más grande en el sector público en el que la compensación no se paga[9].
En caso la aplicación de esta modalidad no genere los efectos deseados, el empleador tiene la facultad de revertirlo total o parcialmente. Asimismo, el teletrabajo podría aplicarse de manera parcial conforme el menor vaya ganando edad.
VI. El rol de los padres
Me he referido exclusivamente a rol de la mujer porque, en su primera etapa de vida, el niño depende más de la madre; y, además, porque nuestra normativa laboral le da un rol protagónico en el cuidado del menor. No obstante, reconozco el importante rol que tienen los padres en el desarrollo de los niños. Es necesario que las normas laborales les brinden mayor espacio, por lo que resulta interesante el planteamiento de Gabriela Salas para regular los permisos de lactancia parentales[10].
Para mí, esta participación conjunta, debe regularse y promoverse no sólo para la lactancia sino también para un cuidado más integral del menor, que es la verdadera razón para solicitar teletrabajo. Reitero mi esperanza de ver algún convenio de la Organización Internacional del Trabajo que promueva expresamente la protección del apego seguro y una legislación laboral que haga lo mismo.
- Comentarios finales
Considero viable conceder el teletrabajo a las madres lactantes, durante los primeros 24 meses de sus hijos. Nuestro ordenamiento normativo no deja exclusivamente la promoción de la lactancia a cargo de mecanismos específicos, como el horario de lactancia o el uso del lactario que limitan el contacto con el menor. Al contrario, en aplicación del Reglamento de Alimentación Infantil, aprobado con el Decreto Supremo N.° 009-2006-SA, es posible interpretar un uso más favorable y extenso del teletrabajo, pues las normas deben leerse de manera conjunta, sistemática.
Mencioné al inicio que este análisis parte de varias consultas hechas por madres trabajadoras. No hay hasta la fecha estudios que demuestren la respuesta del empleador ante las solicitudes de teletrabajo de las mencionadas. Sin embargo, hay aspectos que resultan más que notorios dada la delicada naturaleza de los nuevos ciudadanos y a los aportes de diversas fuentes normativas y especializadas, tanto nacionales como internacionales, que me permiten advertir la necesidad de regular la promoción y garantía del apego seguro, tanto como de la lactancia.
Para más información, pueden encontrarme en LinkeDIn.
Les deseo felices fiestas. Un abrazo.
Inscríbete aquí Más información
[1] Abogado y Maestro en Derecho & Empresa por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), cuenta con estudios de Posgrado en Derecho Laboral Empresarial por la Universidad ESAN y en Negociaciones Efectivas y Manejo de Conflictos por la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha realizado una especialización en Gerencia Legal por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[2] Ello de acuerdo con la lista de países que han ratificado el Convenio N.° 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad en el trabajo, que puede encontrarse en el siguiente enlace: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328.
[3] Lo que puede ser una muestra de una cifra considerable a nivel nacional y merecería un estudio institucional, tomando en cuenta las consideraciones de Gabriela Salas, que al comentar la exposición de motivos del proyecto de ley citado señala que “este justifica la iniciativa bajo la premisa de una “falta de certeza” en la evaluación de las solicitudes por parte de los empleadores. (…) Asumiendo que este diagnóstico es correcto (aunque no existe un estudio que lo respalde a la fecha) (…)”https://blogs.gestion.pe/agenda-legal/2024/12/normativa-sobre-teletrabajo-para-trabajadoras-lactantes-una-solucion-efectiva-o-una-necesaria-revision.html.
[4] Artículo 18.- Procedimiento de cambio de modalidad
18.1 El/la trabajador/a y/o servidor/a civil puede solicitar al/a la empleador/a público y/o privado el cambio de modalidad de la prestación de sus labores, de forma presencial a teletrabajo, o viceversa. Para ello debe cursar una comunicación al/a la empleador/a público y/o privado, a través de los canales de comunicación correspondientes, digitales o presenciales, señalados para tal fin. El/la empleador/a público y/o privado debe evaluar la solicitud en virtud a los criterios de evaluación establecidos en el artículo 14 del presente reglamento.
Luego de recibida la comunicación por parte de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, el/la empleador/a público y/o privado debe brindar una respuesta al/a la trabajador/a y/o servidor/a civil, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. En caso de denegatoria, el/la empleador/a público y/o privado debe sustentar las razones que justifican dicha decisión.
Transcurrido el plazo sin respuesta a la solicitud del/de la trabajador/a y/o servidor/a civil supone la aprobación de la solicitud.
18.2 El/la empleador/a público y/o privado, en uso de su facultad directriz y por razones debidamente motivadas, puede disponer que el/la trabajador/a y/o servidor/a civil varíe la modalidad de prestación de sus labores de presencial a teletrabajo o viceversa. Para tal efecto, el/la empleador/a público y/o privado, a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, debe comunicar al trabajador/a y/o servidor/a civil el cambio de modalidad, con una anticipación mínima de diez (10) días hábiles, mediante cualquier soporte físico o medio digital señalados para tal fin, en los se pueda dejar constancia.
[5] En el siguiente enlace podrán encontrar algunas consideraciones sobre el teletrabajo como derecho: https://elperuano.pe/noticia/142764-suplemento-juridica-el-derecho-a-teletrabajar.
[6] Definición similar la encontramos en el segundo párrafo de la cuarta página del documento denominado Criterios de Priorización del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado con la Resolución Ministerial N.° 288-2018-MIMP: Mujeres y población vulnerable, consideradas como grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección o riesgo: niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos (Decreto Legislativo N° 1098 que aprueba la LOF del MIMP).
[7] Ver en: https://www.unicef.org/peru/desarrollo-infantil-temprano-dit
[8] Por motivos de espacio no haré cita de todas las normas respectivas.
[9] Soy de la opinión que este aspecto de la norma debe cambiar. No hay razón objetiva que permita eximir al Estado de este pago, que funciona con los recursos públicos, mientras que a los agentes privado que obtienen sus recursos arriesgándose en el mercado se les obliga al pago de la compensación.
[10] Ver en: https://blogs.gestion.pe/agenda-legal/2024/12/normativa-sobre-teletrabajo-para-trabajadoras-lactantes-una-solucion-efectiva-o-una-necesaria-revision.html.
![Usurpación: la restitución del bien solo alcanza las áreas especificadas en la acusación; el juez no puede extender su decisión sobre espacios que no han sido objeto de imputación ni de debate en el proceso [Casación 774-2022, La Libertad]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/post-banner-casa-desalojo-vivienda-posesion-civil-bien-construccion-mala-fe-LPDerecho-218x150.jpg)
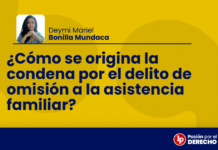


![TC: Sentencia que declara infundada demanda de inconstitucionalidad sobre prescripción de deudas tributarias [STC 0004-2019-PI] fachada del TC con logo de LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/09/Empresas-deberan-padar-deudas-tributarias-TC-rechaza-demanda-de-incosntitucionalidad-STC-0004-2019-PI-218x150.jpg)
![Trata de personas: No solo se sanciona la conducta que induce o coloca a la víctima en situación de ser explotado, sino también, cuando se despliegan actos destinados a sostener dicha situación [Casación 1414-2022, Madre de Dios, ff. jj. 3, 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/12/trata-de-personas-2-218x150.png)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



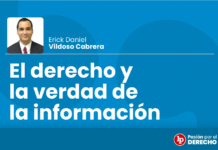
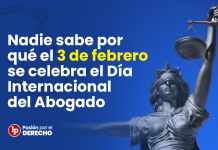




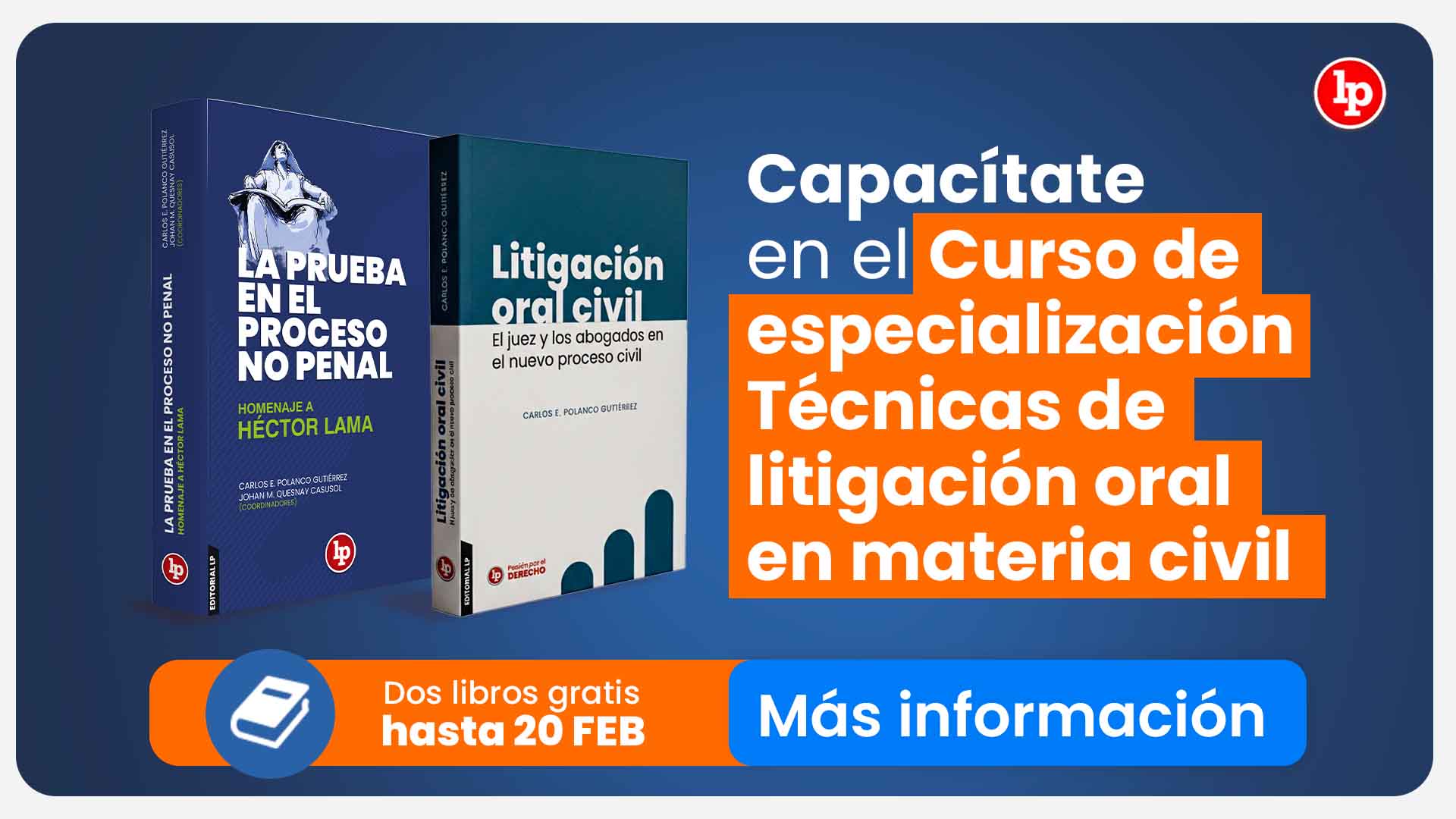
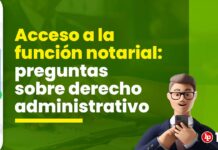
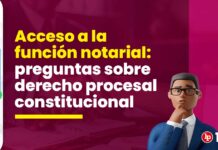
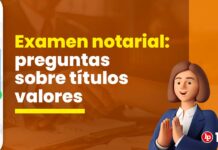
![Para acreditar la simulación absoluta no basta afirmar que las concesiones recíprocas de los simuladores son irrazonables al compensar una deuda tan alta con un monto menor, sin ningún medio probatorio (contradocumento) u otros hechos o elementos que valorados de forma conjunta y razonada lleguen a generar convicción [Casación 4958-2021, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Suspenden plazos procesales y administrativos en estos órganos jurisdiccionales y administrativos [RA 000031-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
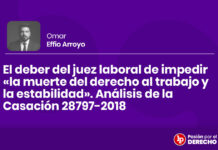
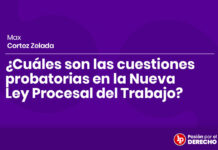

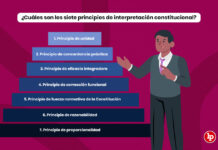
![La acreditación de la experiencia en la ejecución de obras como requisito de calificación en el marco de un procedimiento de selección, así como, aquella que se presenta ante el RNP debe regirse, cada una por las reglas que le son propias, incluyendo las restricciones que resulten aplicables [Opinión D000009-2026-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
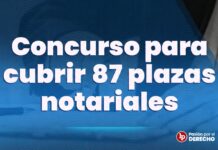







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

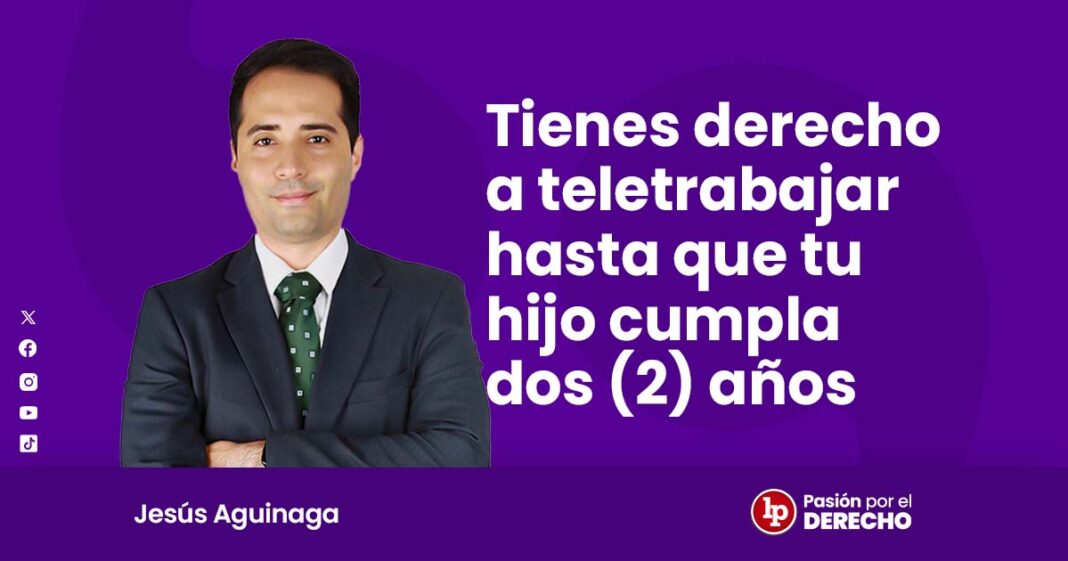
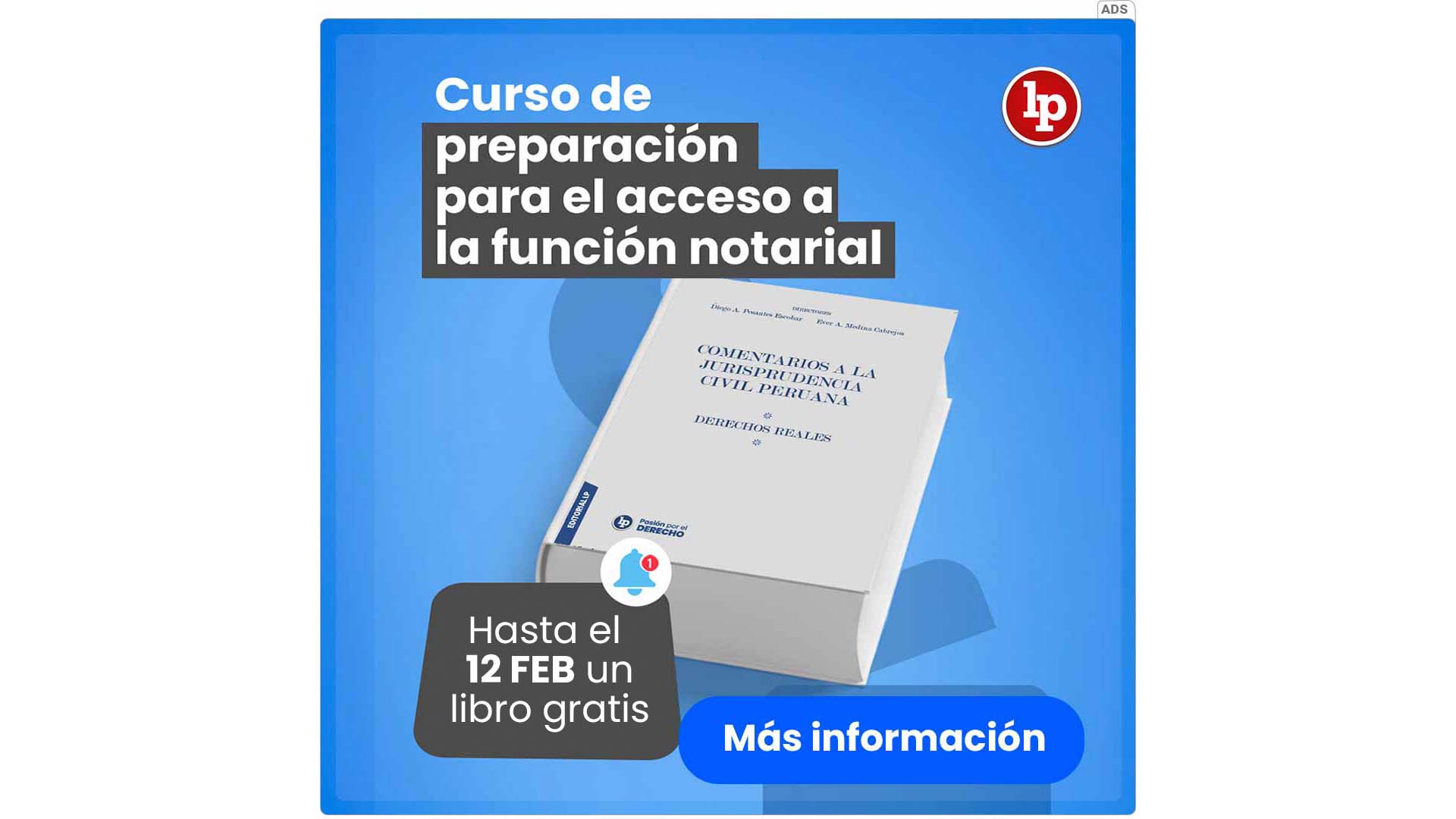






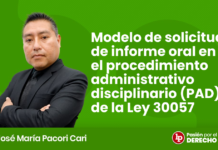
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-324x160.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![La acreditación de la experiencia en la ejecución de obras como requisito de calificación en el marco de un procedimiento de selección, así como, aquella que se presenta ante el RNP debe regirse, cada una por las reglas que le son propias, incluyendo las restricciones que resulten aplicables [Opinión D000009-2026-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-324x160.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-100x70.png)
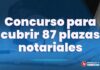
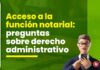

![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)
![La acreditación de la experiencia en la ejecución de obras como requisito de calificación en el marco de un procedimiento de selección, así como, aquella que se presenta ante el RNP debe regirse, cada una por las reglas que le son propias, incluyendo las restricciones que resulten aplicables [Opinión D000009-2026-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-100x70.jpg)