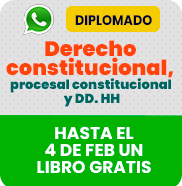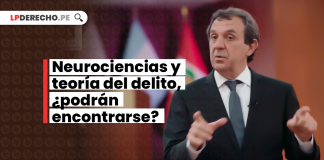Sumario: 1. Introducción, 2. Reinserción social como pilar olvidado del sistema penitenciario peruano, 3. Tratamiento penitenciario: más allá del encierro, 4. Deficiencias estructurales en el Perú: hacinamiento y precariedad, 5. Trampa de las políticas penitenciarias populistas en el contexto nacional, 6. Recursos económicos limitados: un obstáculo para la rehabilitación penitenciaria peruana, 7. Conclusiones, 8. Bibliografía.
1. Introducción
Aunque la idea que la cárcel no solo debe castigar, sino también rehabilitar a los internos, es un concepto que se remonta a la época de la ilustración con pensadores como Cesare Beccaria, que buscaba que un sistema de justicia deba prevenir el delito, como también que los castigos sean adecuados a los delitos cometidos.
Al ser la prisión la consecuencia del delito en el sistema penal. No obstante, su objetivo no es solo castigar y contener, sino también lograr la reinserción social de los internos. Aunque este es un principio fundamental en la realidad peruana dista mucho de alcanzarla. El tratamiento penitenciario, los programas educativos, laborales y psicológicos diseñados para dotar al privado de libertad las herramientas necesarias para su retorno a la sociedad, se encuentra en un estado de abandono crítico. Este artículo analiza la importancia del tratamiento penitenciario y la alarmante falta de atención que recibe en el sistema peruano, un sistema que lo necesita urgentemente. Además, exploraremos los principales obstáculos que impiden su implementación en el país, como el hacinamiento penitenciario, las políticas con tintes populistas y la falta de recursos económicos.
2. Reinserción social como pilar olvidado del sistema penitenciario peruano
El discurso jurídico peruano reconoce la reinserción social del privado de libertad como un objetivo central del sistema penitenciario, tal como lo señala tanto la Constitución como la legislación nacional (Congreso, 2016), sino que también instrumentos internacionales como el Reglamento Mandela enfatizan el objetivo rehabilitador del encarcelamiento, haciendo de la resocialización un aspecto crucial del derecho penal contemporáneo y del régimen penitenciario. El sistema penal peruano, última rama del sistema de justicia penal, ha sido a menudo ignorado y desatendido por las políticas públicas (Defensoría del Pueblo, 2018).
Las cárceles del Perú históricamente han funcionado principalmente como centros de detención, centrándose en la segregación y el castigo, en lugar de en la rehabilitación efectiva de las personas detenidas, lo que ha llevado a una falta de programas suficientes y de voluntad política.
En síntesis, aunque normativa y retóricamente la reinserción social es un pilar fundamental, en la realidad penitenciaria peruana ha sido tratada como un objetivo secundario. La función resocializadora de la pena ha quedado opacada por un paradigma principalmente retributivo y por la desidia estatal hacia los penales. Este diagnóstico crítico impulsa a examinar qué es (y qué debería ser) el tratamiento penitenciario, entendido como “la acción o conjunto de acciones y/o procedimientos orientados a modificar ciertos aspectos de la conducta del sentenciado teniendo en cuenta sus características personales, con la finalidad básica de su reincorporación a la sociedad” (Solis2018, p. 458).
Inscríbete aquí Más información
3. Tratamiento penitenciario: más allá del encierro
Por tratamiento penitenciario se entienden las acciones, programas y condiciones en la prisión para reeducar y rehabilitar el individuo, en contraste a la tradicional carcelaria en encierro y seguridad, y tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación el individuo en la sociedad (Congreso, 2016). Sin embargo, el tratamiento en prisión no debería verse como un privilegio, sino como algo esencial y un derecho humano fundamental. A través de programas de educación, talleres productivos, terapia psicológica, y actividades deportivas y culturales, que se pretenda restaurar la dignidad del interno y mejorar sus habilidades sociales y personales. Invertir en estos programas no solo beneficia a los internos, sino también a la sociedad en general, es decir, a todos nosotros. Una persona que egresa de prisión aprendiendo un oficio, habiendo iniciado o terminado el colegio e incluso recibido apoyo psicológico tiene muchas más oportunidades de encontrar un trabajo digno y reintegrarse de manera positiva en la sociedad.
El objetivo es cambiar la percepción de la experiencia en la cárcel, transformándola de un “periodo muerto” y privación de libertad a uno de crecimiento personal y preparación para la vida fuera. Sin embargo, esta aspiración se enfrenta a la dura realidad del sistema penitenciario peruano.
Además, si tomamos en cuenta lo que decía Foucault (1975), quien afirmaba que:
«La prisión no ha funcionado ni como economía de castigo, ni como institución correccional eficaz. Y a pesar de eso, sigue en pie. ¿Por qué? Porque produce efectos que no son los del castigo legal puro, sino los de la normalización, la vigilancia, la clasificación. La prisión funciona como un aparato de poder que crea individuos disciplinados.»
Mencionar esta crítica no significa que estemos pidiendo la abolición inmediata de las cárceles, sino que es vital que sean transformadas profundamente. Es urgente una reforma estructural que convierta la prisión en un espacio realmente productivo, eficiente respetuosa de los derechos humanos. Deben ser cárceles que no repliquen condiciones de exclusión, sino que ofrezcan oportunidades reales para reformar la vida de quienes están dentro. Solo así, el encarcelamiento dejará de ser una condena perpetua a la marginalidad, incluso después de recuperar la libertad. Iniciativas como las del INPE que subrayan el potencial de un tratamiento penitenciario integral (Diario Andina, 2025).
4. Deficiencias estructurales en el Perú: hacinamiento y precariedad
En el Perú, hablar de rehabilitación en prisión suena a buena intención enfrentada a una realidad abrumadora: casi 98 mil personas están recluidas y decenas de miles ni siquiera tienen un espacio asignado; el propio sistema reconoce que 56 571 internos “no tienen cupo”, con pabellones sobreocupados y condiciones que minan cualquier esfuerzo tratamental (Tumay, 2024). La Defensoría del Pueblo lleva años alertando que el hacinamiento es una “preocupante realidad” y que el sistema no cumple estándares básicos de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2019).
Conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional en un proceso de habeas corpus, en el expediente 05436-2014-PHC-TC donde se declara el estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional; se promulgó el Decreto Supremo 011-2020-JUS (2020) que aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030, cuyos objetivos principales son:
- Minimizar el hacinamiento en el sistema penitenciario.
- Mejorar las condiciones de vida de los internos.
- Velar por la seguridad y convivencia de la comunidad penitenciaria.
- Potencializar las habilidades de los internos en diversos contextos.
- Fortalecer la gestión de conocimiento e interoperabilidad del sistema.
De acuerdo con ello, la política nacional penitenciaria busca mejorar la gestión del sistema penitenciario y brindar seguridad y bienestar a la población resolviendo los problemas de las inadecuadas reinserciones; sin embargo, pese a esos esfuerzos y habiendo pasado una década y un poco más, seguimos atrapados en círculo vicioso de sobrepoblación, servicios colapsados, contagios y personal exhausto. Sin atacar los prerrequisitos materiales, el fin resocializador seguirá naufragando (Defensoría del Pueblo, 2018).
Inscríbete aquí Más información
5. Trampa de las políticas penitenciarias populistas en el contexto nacional
El panorama descrito es el resultado de decisiones de política criminal de corte populista en el Perú en las últimas décadas, como el «populismo punitivo». Esto es enfocado por medidas simples y duras, como el incremento de penas, creación de nuevos delitos y restricciones a beneficios penitenciarios. Esto ha trazado en reformas legales y prácticas que han afectado el sistema, sin rehabilitación. Esto es un ejemplo de populismo punitivo, sacrificando principios de resocialización y evidencias criminológicas.(Paredes y Fernandez, 2025).
Un estudio sobre la producción legislativa en materia penal reveló que entre octubre de 2021 y octubre de 2022, el 45,2% de los proyectos de ley penal proponen aumentos de penas y el 48,4% incorpora nuevos agravantes, muchas veces impulsados más por el delito «mediático» que por el diagnóstico técnico. (Mamani et al., 2023). Esta tendencia de leyes “más duras” produce sobrepoblación penitenciaria sin planificar recursos adicionales, exacerbando la crisis. Además, transmite el mensaje político de que la única respuesta al delito es castigar y encerrar, relegando la rehabilitación. El populismo punitivo «trampa» es el aumento indiscriminado de penas, que satisface el clamor popular de corto plazo, pero no eficazmente disuede el delito (Paredes y Fernandez, 2025).
La sobreutilización de la prisión como respuesta en delitos graves genera hacinamiento e inhumanidad, requiriendo «escuelas del delito» y recurrir a alguien más proclive a reincidir (Hernández, 2019). El populismo penal en Perú es el fin de la pena, no reduciendo la criminalidad, sino terminando con reincidentes más endurecidos. El giro populista en materia penitenciaria se refleja en la reducción de mecanismos de reinserción, el cual se enfoca en una mentalidad de «candado y olvido», manteniendo encerrados en las peores condiciones.
El «estado de excepción» de El Salvador y las megacárceles, un populismo regional extremo, se han debatido en Perú. Expertos argumentan que este enfoque ignora la rehabilitación y puede ser insostenible, mientras que países como Noruega demuestran que tratar a los presos como seres humanos mejora la seguridad pública (Hernández, 2019). Lamentablemente, ese mensaje suele perderse en el debate público peruano, dominado por narrativas de mano dura. Las políticas penitenciarias populistas de Perú han creado un ciclo de encarcelamiento, a pesar de la seguridad, lo que ha generado cárceles más peligrosas y reincidencia, perpetuando la inseguridad. Este cambio requiere un cambio de paradigma, reconociendo la rehabilitación como una inversión en seguridad ciudadana (Mendoza, 2024).
6. Recursos económicos limitados: un obstáculo para la rehabilitación penitenciaria peruana
El sistema penitenciario peruano opera con recursos crónicamente insuficientes: el INPE recibe alrededor de S/ 425 millones (≈0,15 % del Presupuesto General), un nivel que deja poco margen para algo más que custodiar y alimentar, y que contrasta con países de mejor desempeño en reinserción como Noruega donde el gasto por interno es muy superior y se destina a instalaciones modernas y programas de tratamiento (Tumay, 2024; Beaumont, 2023). La comparación no ignora las realidades económicas distintas, pero sí evidencia el enorme déficit de inversión que arrastran nuestras cárceles (Tumay, 2024).
Esa precariedad se ve en todo: infraestructura y capacidad no han crecido al ritmo de la población penal; aunque el Gobierno anunció S/ 3 000 millones para nuevos penales y ampliaciones, paso necesario para aliviar el hacinamiento, llega tras décadas de subinversión. La Defensoría del Pueblo ha propuesto megacárceles para cerrar la brecha de albergue, pero ello exige financiamiento y voluntad política sostenida; además, sin mantenimiento y equipamiento, lo nuevo se deteriora rápido (Mendoza, 2024; Defensoría del pueblo, 2024). En programas de rehabilitación, menos del 2 % del presupuesto se orienta a tratamiento; varias iniciativas sobreviven gracias a apoyos puntuales, insuficientes para escalar (Mendoza, 2024). El personal penitenciario trabaja con salarios bajos (S/ 1 800–2 000), formación inicial de pocos meses y condiciones laborales deficientes (sin dormitorios ni equipos adecuados), muy lejos de estándares como los noruegos. En salud y educación, el financiamiento es mínimo: la estrategia de salud mental (2022) avanza lento y con pocos fondos, y la EBA en cárceles opera a escala reducida (Mendoza, 2024).
Como resumió la exministra Pérez Tello, al presidente del INPE “si no le dan los recursos, no es mago”: sin presupuesto, la gestión no puede producir mejoras sostenibles (Mendoza, 2024). Además, gastar en prisiones compite con otras urgencias y es impopular, pero no rehabilitar sale más caro: en Uruguay, la reincidencia implica USD 132 millones anuales; en el Perú, la Defensoría advierte un “costo social total” del crimen enorme y pide redirigir fondos a prevención y rehabilitación (Defensoría del Pueblo, 2024). En síntesis, el Perú necesita decisiones políticas sostenibles, aumentos presupuestarios graduales, cooperación y una política penal racional que evite sobrepoblar, aprendiendo de experiencias comparadas que ya han superado estos desafíos (Defensoría del pueblo, 2024; Beaumont, 2023).
Inscríbete aquí Más información
7. Conclusiones
El artículo confirma un desencuentro entre lo que manda la ley y lo que pasa tras las rejas: aunque la Constitución y las normas colocan la rehabilitación y reinserción como fin de la pena, en la práctica predomina una lógica punitiva que no resocializa ni mejora la seguridad. A ello se suman barreras materiales que ahogan cualquier intento serio de tratamiento: hacinamiento extremo (ocupación ~236%), servicios colapsados y personal insuficiente, lo que vuelve inviable sostener educación, trabajo o terapia a escala. El avance también se ve frenado por el populismo punitivo: subir penas, recortar beneficios y tipificar más conductas ha saturado cárceles y abandonado la lógica resocializadora, desperdiciando el poder preventivo de una pena bien ejecutada.
Frente a ese panorama, la evidencia local e internacional es contundente: un tratamiento adecuado reduce de forma significativa la reincidencia, por lo que no es accesorio, sino el núcleo de la prevención del delito y la protección de futuras víctimas. El personal penitenciario es el gran punto crítico: sin más y mejor formación, condiciones dignas y motivación, cualquier plan rehabilitador fracasa. De allí que la hoja de ruta pase por deshacinamiento, más presupuesto bien focalizado, incentivos y progresividad, empleo al egreso, profesionalización del INPE y ajustes normativos. Finalmente, nada será sostenible sin un cambio cultural: la sociedad debe comprender que la seguridad también se construye recuperando personas, no solo neutralizándolas.
8. Bibliografía
Beaumont, L. (2023, November 14). A case for Norway’s Rehabilitation Oriented Prison System – The Fulcrum. Fulcrum. https://thefulcrum.us/a-case-for-norways-rehabilitation-oriented-prison-system
Congreso. (2016). Código Penal – Decreto Legislativo 635.
Defensoría del Pueblo. (2018). Retos del sistema penitenciario peruano. Un diagnóstico de la de mujeres y varones. www.defensoria.gob.pe
Defensoría del Pueblo. (2019). Informe de Adjuntía N° 006-2018- DP/ADHPD “Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de mujeres y varones.” https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Retos-del-sistema-penitenciario.pdf
Defensoría del pueblo. (2024). Derechos humanos de los internos e internas de los 68 establecimientos penitenciarios del país. En el marco del programa rompiendo cadenas. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/Informe-Defensorial-216-Derechos-Humanos-PPL.pdf
Diario Andina. (2025, October 23). INPE: internos que estudian y trabajan reinciden menos en el delito|Noticias|Agencia Peruana de Noticias Andina. Diario Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-inpe-internos-estudian-y-trabajan-reinciden-menos-el-delito-video-960120.aspx
Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (A. García, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1975)
Hernández, J. (2019, April 29). Cárceles: lo que la fuerza no puede. De justicia. https://doi.org/10.1086/670398
Mamani, L., Murillo, L., Mamani, M., Vilca, P., Chambi, J., Rivera, L., & Mamani, V. (2023). CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA Y POPULISMO PUNITIVO EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL PERÚ. Revista de Derecho, 8(1), 23–39. https://doi.org/10.47712/RD.2023.V8I1.223
Mendoza, V. (2024, October 7). Crisis carcelaria en el Perú: “Hay dos personas por pabellón cuidando a 200 o 400 presos”, lamenta exministra Marisol Pérez Tello – Infobae. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2024/10/08/crisis-carcelaria-en-el-peru-hay-dos-personas-por-pabellon-cuidando-a-200-o-400-presos-lamenta-exministra-marisol-perez-tello/
Paredes, A., & Fernandez, A. (2025, June 8). Análisis de la Ley N.o 32330: ¿Lucha contra la criminalidad o populismo punitivo? – Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THĒMIS. Enfoque Derecho. https://enfoquederecho.com/editorial-analisis-de-la-ley-n-o-32330-lucha-contra-la-criminalidad-o-populismo-punitivo/
Presidente de la República. (25 de setiembre de 2020). Decreto Supremo N.º 011-2020-JUS. Decreto Supremo N.º 011-2020-JUS. Lima, Lima, Perú: El Peruano.
Solís Espinoza, Alejandro (2018). Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal. Lima, Perú: Editora FFECAAT, 6ta edición.
Tumay, M. (2024, November 26). Las cifras más alarmantes de las cárceles peruanas: 136% de hacinamiento y solo la mitad en condiciones adecuadas – Infobae. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2024/11/26/las-cifras-mas-alarmantes-de-las-carceles-peruanas-136-de-hacinamiento-y-solo-la-mitad-en-condiciones-adecuadas/
Sobre la autora: Mariom Francesca Diaz Sanchez, abogada por la Universidad de San Martín de Porres-Filial Norte.
![El ánimo defensivo de una persona no legitima cualquier conducta externa de protección: Aunque se produjera un acto de vandalismo —un grupo de jóvenes con palos de béisbol—, ello no justifica que el imputado reaccione disparando reiterativamente en diferentes partes del cuerpo [RN 519-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Es posible la reducción de la pena vía revisión de sentencia cuando se advierte la aplicación de una norma que, con posteriormente, fue declarada inconstitucional [Revisión de Sentencia NCPP 450-2022, Puno, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Cuando un coimputado declara sobre un hecho de otro coimputado —que a la vez es un hecho propio, ya que ellos mismos lo cometieron—, su condición no es asimilable a la de un testigo, aunque tal testimonio puede ser utilizado para formar convicción judicial [RN 325-2025, Loreto, f. j. 9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/palacio-justicia-poder-judicial-PJ-fachada-frontal-corte-LPDerecho-218x150.png)

![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE] [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



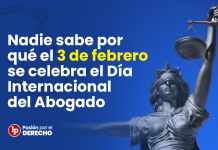




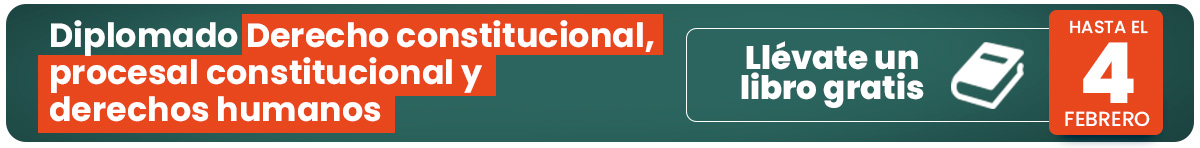
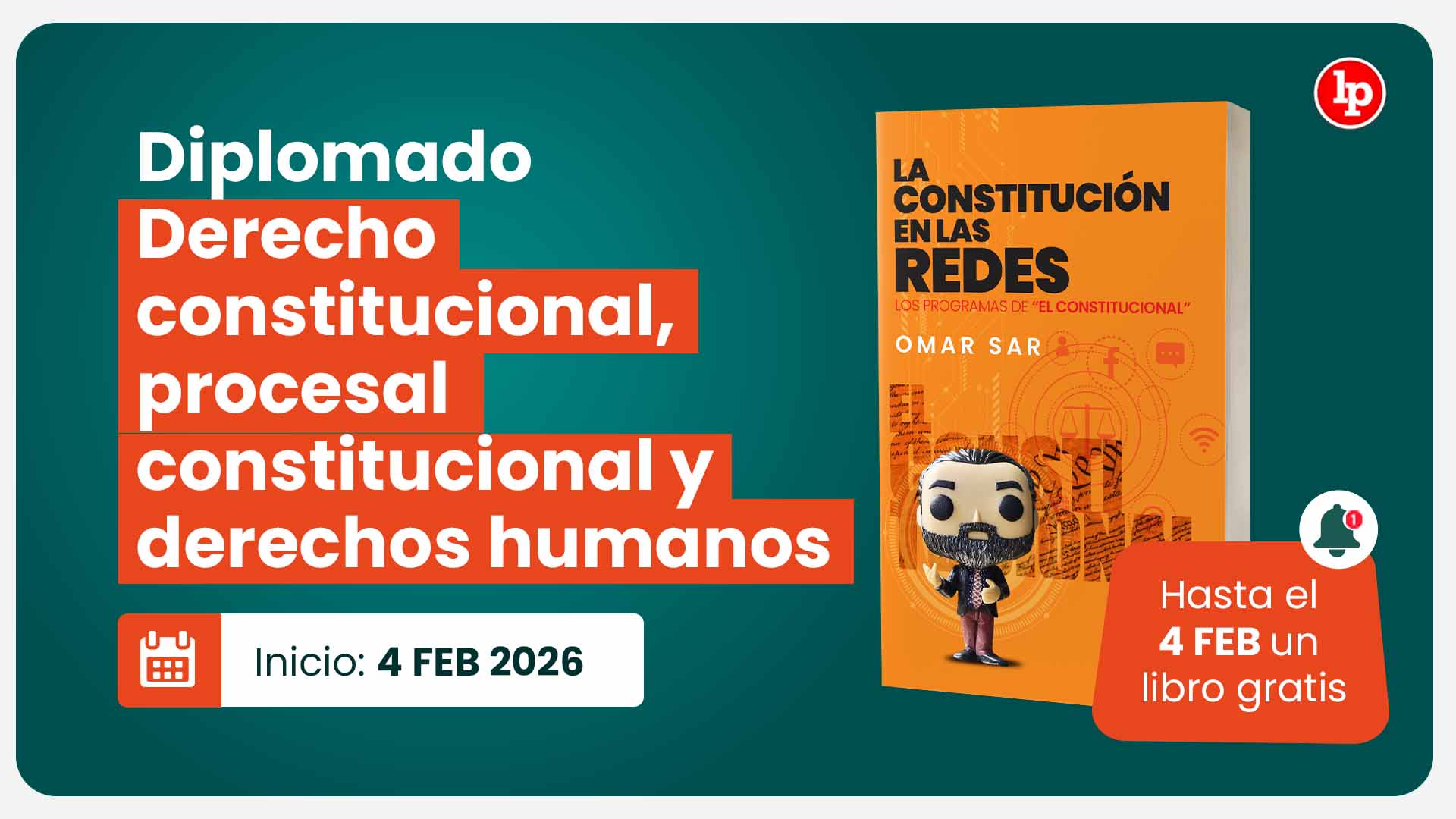
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-218x150.jpg)
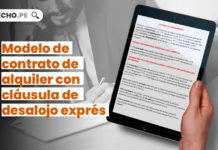
![El plazo de prescripción para interponer la demanda de nulidad del testamento debe computarse desde el fallecimiento del testador, momento en el cual el acto adquiere publicidad y eficacia jurídica, conforme al art. 1993 del CC [Casación 4528-2021, Ayacucho]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
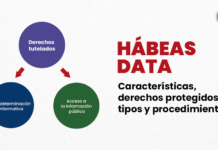
![Gutiérrez Ticse: Pedro Castillo debió ser juzgado por jueces supremos titulares (voto singular) [Exp. 04857-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-PEDRO-CASTILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC: No se suspende el cómputo del plazo de prescripción por la tramitación del procedimiento contencioso tributario o de la demanda contencioso administrativa, cuando se declare la nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la emisión de dichos actos [Expediente 04068-2023-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-218x150.jpg)
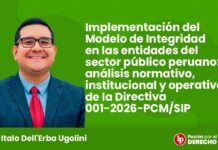

![Designan a Arturo Antonio Giles Ferrer nuevo director académico de la AMAG [Res. 000003-2026-AMAG/CD]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Arturo-Antonio-Giles-Ferrer-LPDerecho-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

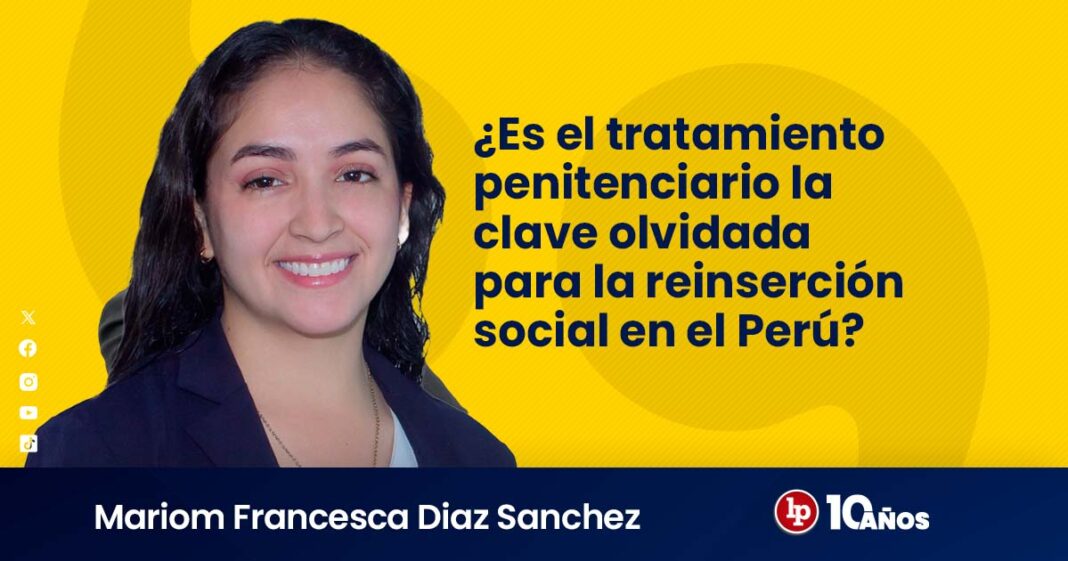


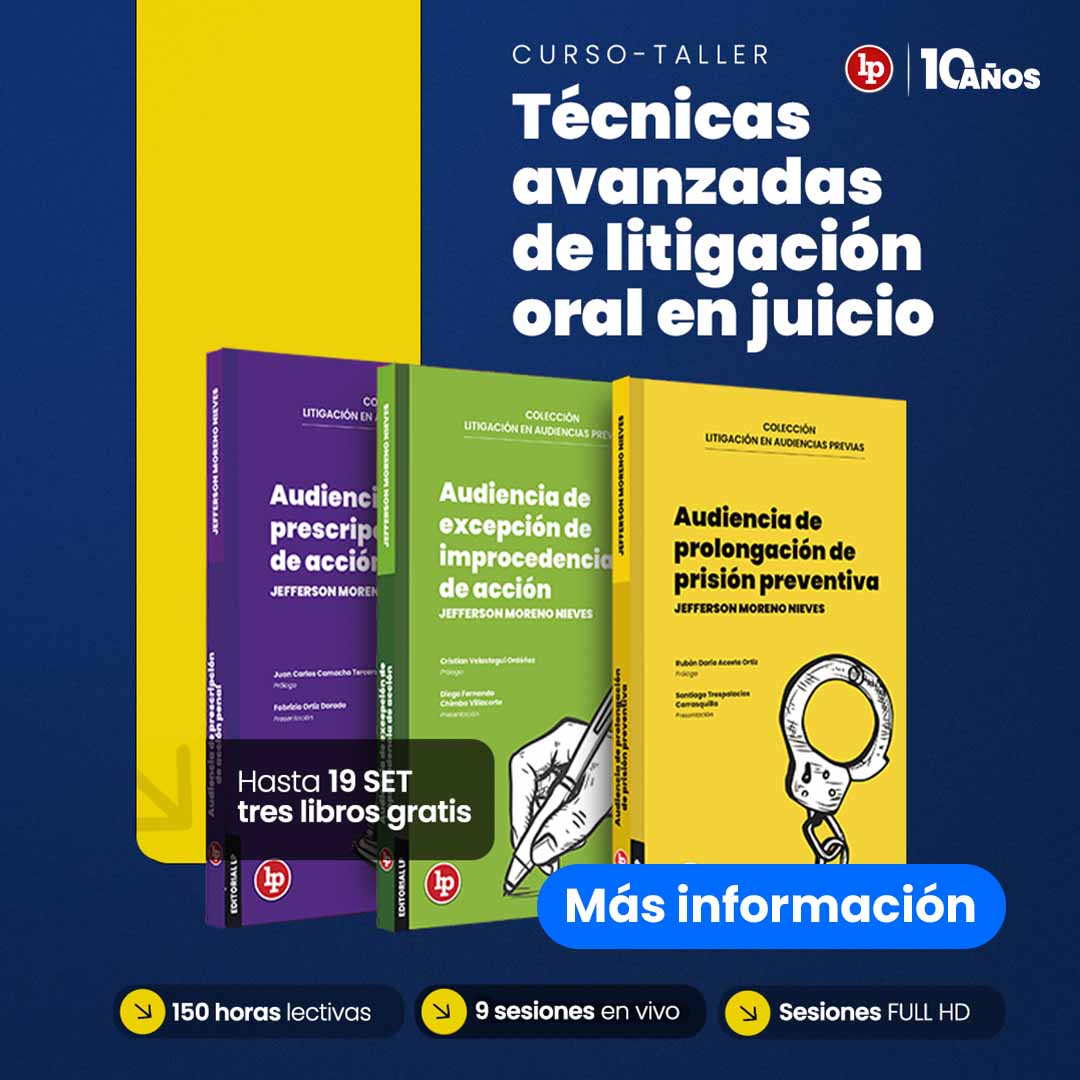


![Segundo pedido de impedimento de salida rechazado contra expresidenta Dina Boluarte [Apelación 421-2025, Corte Suprema]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/Dina-Boluarte-4-lp-derecho-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-324x160.jpg)
![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE] [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-100x70.jpg)

![El ánimo defensivo de una persona no legitima cualquier conducta externa de protección: Aunque se produjera un acto de vandalismo —un grupo de jóvenes con palos de béisbol—, ello no justifica que el imputado reaccione disparando reiterativamente en diferentes partes del cuerpo [RN 519-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-100x70.jpg)