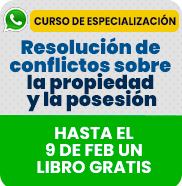El 26 de enero de 2026, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió por seis meses a la señora Patricia Benavides, fiscal suprema penal, inhabilitándola para ejercer la abogacía. La noticia representa, más allá de nuestras preferencias, un hecho de relevancia institucional: un colegio profesional que discute el comportamiento de una magistrada que, formada en esa profesión, posee actualmente un estatuto propio —el de fiscal de la República—, nombrada por una entidad constitucional, la Junta Nacional de Justicia, para integrarse en otra, el Ministerio Público.
Dos días después del anuncio, el 28 de enero, la procuraduría de la Junta Nacional de Justicia denunció a los miembros del Consejo por interferir con el desarrollo de un proceso judicial en curso.
El procurador no ha dejado en claro, en realidad, a qué caso se refiere. Hay dos procesos de amparo que la señora Delia Espinoza, fiscal de la Nación hasta la intervención de la JNJ y del Congreso en esta historia, ha interpuesto contra su suspensión e inhabilitación, y entendemos que habrá un tercero por su reciente destitución. En esos casos, las contrapartes de la señora Espinoza son el Congreso y la Junta. Pero no hay en curso ningún proceso abierto que sostenga o discuta una suspensión por cualquier causa contra la señora Benavides. El único caso en el que se discutía su suspensión terminó en julio de 2025 con una decisión de la Corte Suprema que le permitió volver al cargo.
Interferencia, entonces, no puede haber. La cuestión es de competencias. Pero basta que la señora Benavides tenga vigente una colegiatura en Lima —y la tiene— para que la discusión sobre competencias no pueda ser tratada como una cuestión penal.
Sin embargo, es indiscutiblemente una cuestión constitucional.
El argumento a favor de la suficiencia de las atribuciones del Colegio de Abogados para sancionar a un o una magistrada parte de una primera mirada muy simple: si el o la profesional está colegiado o colegiada, entonces el Colegio puede suspender su colegiatura. Si las competencias existen y tienen ese alcance, la discusión pasa a referirse al tema de fondo desde esta primera mirada puramente sustantiva: ¿la suspensión ha sido justa, es decir, suficientemente fundada más allá de nuestras impresiones personales, o no?.
La primera vez que se discutió este asunto fue en enero de 2019. Entonces, los primeros hallazgos del caso de los llamados “Cuellos Blancos del Puerto” poblaban aún las portadas de los medios. El Consejo de Ética del CAL suspendió por cuatro meses al señor Chávarry, entonces fiscal de la Nación. El caso fue anulado por el Tribunal de Honor del Colegio, pero en enero de 2020 la suspensión se repuso, en una versión extendida a dieciocho meses.
El tema no fue discutido rigurosamente. La evidencia generada por su interferencia en las investigaciones sobre su despacho —expuesta, entre otros hechos, en su intervención en el deslacrado de ciertas oficinas de su entorno— pesó más que la revisión del alcance de las reglas aplicables al Colegio. El Congreso, además, inhabilitó al señor Chávarry en octubre de 2020 y la Junta lo destituyó en febrero de 2021, con lo que el debate quedó virtualmente bloqueado.
Los problemas por discutir en casos de este tipo se sitúan, sin embargo, fuera de la cuestión del momento en que se adoptan estas decisiones, de la identidad del suspendido o de nuestras preferencias personales sobre su trayectoria. El debate por resolver corresponde a nuestra concepción de lo que significan las magistraturas constitucionales. Los fiscales no son jueces, por cierto. Pero la Relatoría de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces ha declarado en más de una ocasión que los fiscales, aun sin serlo, deben contar con garantías semejantes de independencia frente a intromisiones externas, debido a la enorme sensibilidad del recurso que administran: la persecución penal.
Una cosa es la cuestión de las competencias; otra, la que se refiere a la justicia de cada decisión. Lo que importa advertir es que, cualquiera sea nuestra respuesta a estas dos cuestiones, el asunto no es, por donde se lo mire, una cuestión de derecho penal.
César Nakazaki, uno de los abogados con mayor presencia en los medios locales, ha publicado más de un comentario a favor de la señora Benavides. De hecho, el 30 de enero difundió un post en contra de su suspensión. Sin embargo —y esto no encierra contradicción alguna—, el 28 de enero publicó otro post en el que se pronunció a favor de reconocer que el Colegio sí tiene competencia en esta materia. El Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, sostuvo, “regula todos los ámbitos de ejercicio de la abogacía, uno de ellos es la función pública”, por lo que sus normas, sus sanciones y las competencias del Consejo de Ética del Colegio de Abogados deben regir para “todo cargo público que tenga como requisito ser abogado; por ejemplo: el juez, el fiscal, el director de asesoría legal”.
En el detalle, afirmó además que la decisión que sobre estos asuntos adopte una entidad como el Consejo de Ética “surte efectos en todos los Colegios de Abogados del Perú […] en todo lugar en que se ejerza la abogacía en la República”.
En un intercambio registrado en otras coordenadas, sin que pueda referirlo al caso de la señora Benavides, Alcides Chinchay —que además de ser fiscal adjunto supremo, también ha sido profesor universitario— sostuvo que las competencias de los colegios en estos casos “funcionan, pero con un límite que no se puede borrar”: el principio de ne bis in idem, que “prohíbe imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento”. Chinchay advierte que, si bien frente a un mismo hecho “pueden coexistir varias respuestas (disciplinaria del Estado, política, gremial)”, no puede concebirse “un ‘permiso general’ para sumar castigos” si no se identifica un fundamento distinto —“bien protegido distinto / deber distinto / relación jurídica distinta”— que diferencie cada ámbito sancionador.
El comentario se apoya en un fundamento que vale la pena transcribir íntegramente: “Nuestro TUO de la Ley 27444 ha prohibido acumular sanciones contra particulares, pero lo ha permitido para funcionarios y servidores. Es la famosa teoría de la sujeción especial al derecho: el funcionario está ‘más obligado’ a ser ‘más respetuoso’ del ordenamiento jurídico que el ciudadano común. Y la jurisprudencia penal, en el RN 2090-2005 Lambayeque, ha consagrado esta doble vinculación como principio. Está, además, la CGR reclamando competencia para imponer sanciones adicionales a las que impone SERVIR. En nuestro derecho esto primero se estimó inconstitucional y luego no tanto —hubo aquí una declaración parcial de inconstitucionalidad—, pero a estas alturas la posibilidad de imponer dobles sanciones ha regresado para quedarse. En suma, que pueda imponerse más de una sanción a un funcionario público por el mismo hecho ha dejado de ser un tabú; es, a lo sumo, una dificultad conceptual. Si es así, ¿cuál sería el problema en admitir que una conducta antijurídica cometida por un funcionario público, sin perjuicio de recibir una sanción disciplinaria (digamos: de la ANC y/o de la JNJ), reciba además una sanción política (si el funcionario es aforado) por parte del Congreso y, adicionalmente, una sanción de su gremio?”.
Hasta aquí, el marco de referencia supone la diferenciación del fundamento de cada sanción que se pretenda imponer. Alcides Chinchay cierra su comentario con una pregunta decisiva: “¿Qué fundamento autónomo invoca una entidad como el Colegio o la Contraloría a su favor para imponer una sanción autónoma en cada caso?”.
Nosotros creemos que a estas consideraciones habría que añadir una discusión adicional: ¿hasta qué punto deben los magistrados ser considerados funcionarios públicos, sin diferenciación con los servidores de los gobiernos, el central, los regionales o los locales? Las normas que admiten la doble sanción han sido construidas para estos últimos. Sin embargo, las normas vigentes, especialmente las del derecho penal, no ayudan en absoluto a establecer diferencias. Los delitos contra la función jurisdiccional, por ejemplo, han sido incluidos dentro del libro de delitos contra la administración pública, sin distinción alguna.
En el intercambio que cito, Chinchay observaba que estas diferencias que defendemos parecen corresponder a un debate de lege ferenda, una cuestión sobre las leyes que deberían existir, no sobre las que efectivamente existen. De lege lata, anotaba, en el sistema peruano vigente, “el ejercicio de la magistratura supone la titularidad de una habilitación gremial para ejercer la abogacía vigente, no suspendida”. Chinchay citó aquí, en nuestro intercambio, como fundamento, el artículo 4 común a las leyes de la carrera judicial (Ley 29277) y de la carrera fiscal (Ley 30483), que exige a los magistrados de ambas instituciones, como condición de permanencia en el cargo, “encontrarse hábil en el ejercicio profesional”.
Nuestro derecho obliga a los magistrados a colegiarse y a mantenerse colegiados y habilitados. Pero ¿es esta una decisión adoptada reflexivamente o simplemente una consecuencia no examinada de nuestro diseño institucional?
La posibilidad de diferenciar el estatuto de los magistrados del que corresponde a los abogados depende de reconocer, pero esto debe ser hecho institucionalmente, con el peso de una ley o de una sentencia, que “ejercer profesionalmente en el derecho” no es necesariamente lo mismo que “ejercer la abogacía”. Si admite que estas construcciones no son idénticas —que el perfil de los magistrados debe concebirse conforme a principios y normas distintas de las que rigen para los abogados—, entonces las competencias del Colegio podrían alcanzar a quienes ejercen la abogacía, pero solo a ellos. Los docentes de derecho, los jueces, los magistrados de otros tribunales —como el Constitucional o el JNE— quedarían fuera del alcance del Colegio mientras desarrollen actividades diferenciables de lo que significa la abogacía en sentido estricto.
En el intercambio que ahora cito, Alcides Chinchay reconocía que la posición de los fiscales en este esquema no deja de ser compleja. La posición original que tenían en la legislación previa a los años noventa, la de “dictaminadores”, puede entenderse con facilidad como propia de una magistratura. Pero la posición mixta que hoy les asigna la ley —encargándoles la función de parte acusadora “en forma”— los aproxima más al perfil de un litigante que al de un magistrado. Teóricamente, un fiscal podría ser concebido, a diferencia del juez, como un abogado litigante con un estatuto particular en tanto nombrado por el Estado. Pero Chinchay observaba entonces que, aunque ese modelo es posible, no es el vigente en el Perú. En nuestro país, la norma que creó las fiscalías —el Decreto Legislativo 052 de 1981— impuso una figura de difícil encaje: un magistrado llamado a asumir competencias mayores o distintas a las del dictaminador, pero sin abandonar la imagen que corresponde a los jueces o magistrados.
Ser magistrado fiscal o ser juez son formas de ejercer el derecho, como lo es ser docente. Pero nuestro sistema legal no tiene, al menos no todavía, bases suficientes para establecer esas diferencias en todas sus consecuencias. E incluso estableciéndolas, sigue siendo posible diferenciar entre abogados de litigio a secas y fiscales. La Relatoría sobre independencia judicial de Naciones Unidas llama a establecer protecciones especiales para los fiscales frente a interferencias externas en atención al tipo de recursos que administran. No olvidar eso.
Aún tenemos una carga enorme por superar, derivada de la forma en que se ha producido la reciente intervención de la JNJ y del Congreso en las fiscalías. La destitución de la señora Espinoza, la no ratificación del señor Sánchez y la manera en que se han desmantelado los equipos especiales de las fiscalías marcan el punto final de esa intervención. El daño que generan sigue siendo difícil de medir. Pero, en medio de este proceso, la reconstrucción de la posición de las fiscalías dentro del sistema institucional debe comenzar a discutirse.
La crisis impuesta por la agresividad y el desprecio que han impregnado este ambiente tendrá que resolverse. Pero mientras ello ocurre, un nuevo liderazgo —y con él un nuevo perfil institucional— deberá emerger para estabilizar lo que hoy no es sino un terreno poblado por la destrucción.
![La duda favorece a la acusación: Para acusar no se exige certeza ni refutar la tesis defensiva, sino únicamente que la hipótesis fiscal tenga mayor probabilidad que la defensiva, conforme al estándar de sospecha suficiente [Apelación 11-2025, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Aplicación de la «exceptio veritatis» está condicionada a que el querellado pruebe, de manera específica, lo atribuido [RN 4446-2006, Tumbes, f. j. 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![El principio del doble conforme: si dos instancias están de acuerdo totalmente en una decisión ya no existe motivo para seguir dilatando el litigio innecesariamente [Casacion 2485-2023, Ica]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Falta de licencia para conducir no genera, «per se», responsabilidad penal en un accidente de tránsito: Si bien el procesado no tenía licencia, también lo es que ello no fue un factor que contribuyó al accidente, toda vez que manejó dentro de los límites permitidos y realizó maniobras posibles para evitar el accidente [Apelación 287-2024, Apurímac, f. j. 13.26]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









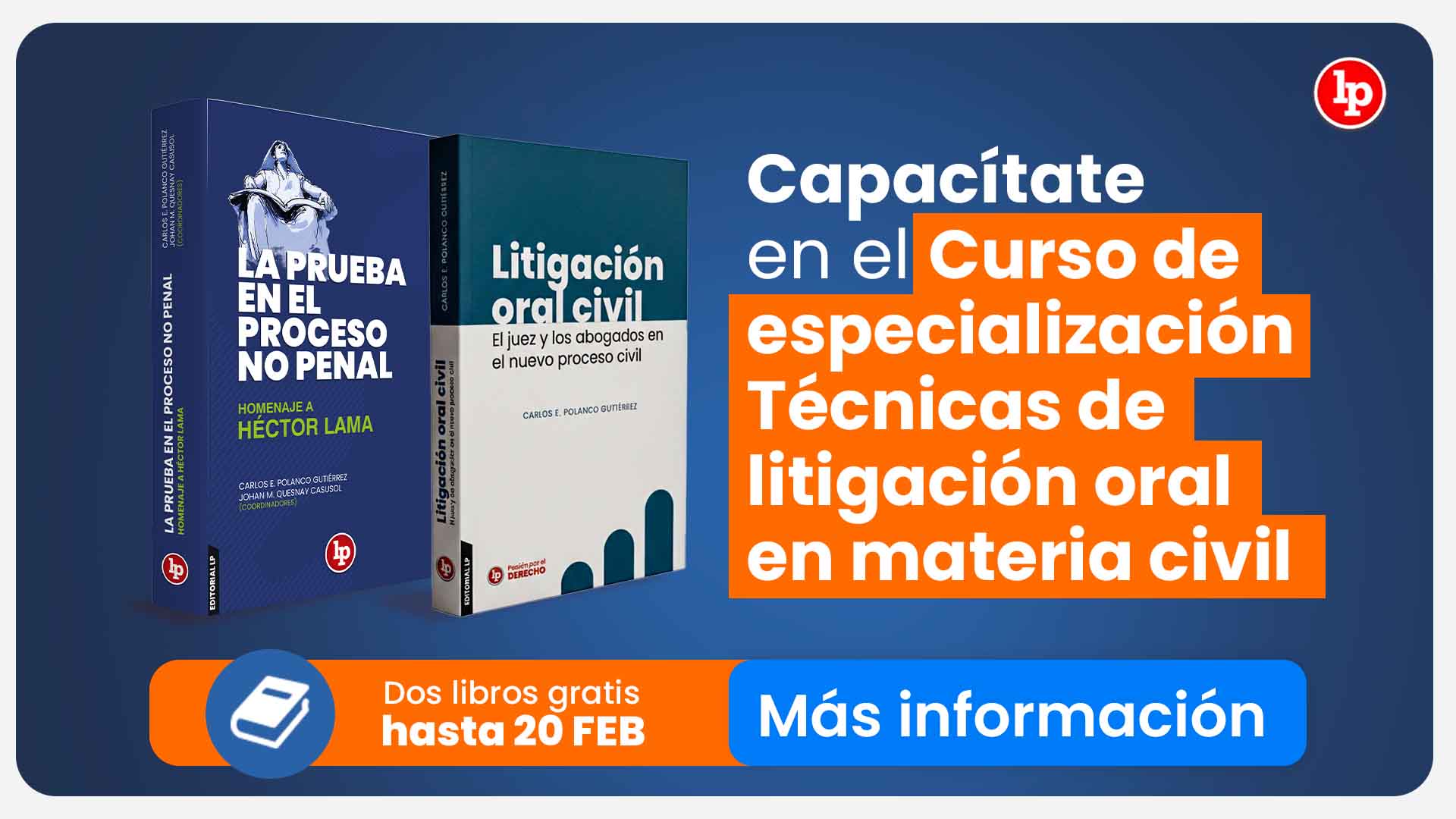





![¿Qué régimen le corresponde a los inspectores municipales CAS o 276? [Informe Técnico 000502-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Trabajadores con licencia sin goce de haber pueden recibir beneficios de la negociación colectiva [Informe Técnico 000314-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Designan a Luis Arce Córdova representante del MP ante el consejo directivo de la AMAG [Res. 002-2026-MP-FN-JFS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/LUIS-ARCE-CORDOVA-FISCALIA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta sobre el pago de impuestos por arrendamiento de inmuebles [Decreto Supremo 012-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/sunat-impuesto-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento de la Ley que habilita la billetera digital para percibir el pago de sueldos y beneficios laborales [Decreto Supremo 011-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/10/yape-plin-LPDerecho-218x150.jpg)
![Revocan multa que se le impuso a abogado por recusar a jueza luego de que ella se molestara y le cortara el micro solo porque el letrado le pidió que el testigo no presencie la declaración del acusado [Exp. 03468-2023-6-1826-JR-PE-23]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-APAGA-AUDIO-AUDIENCIA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


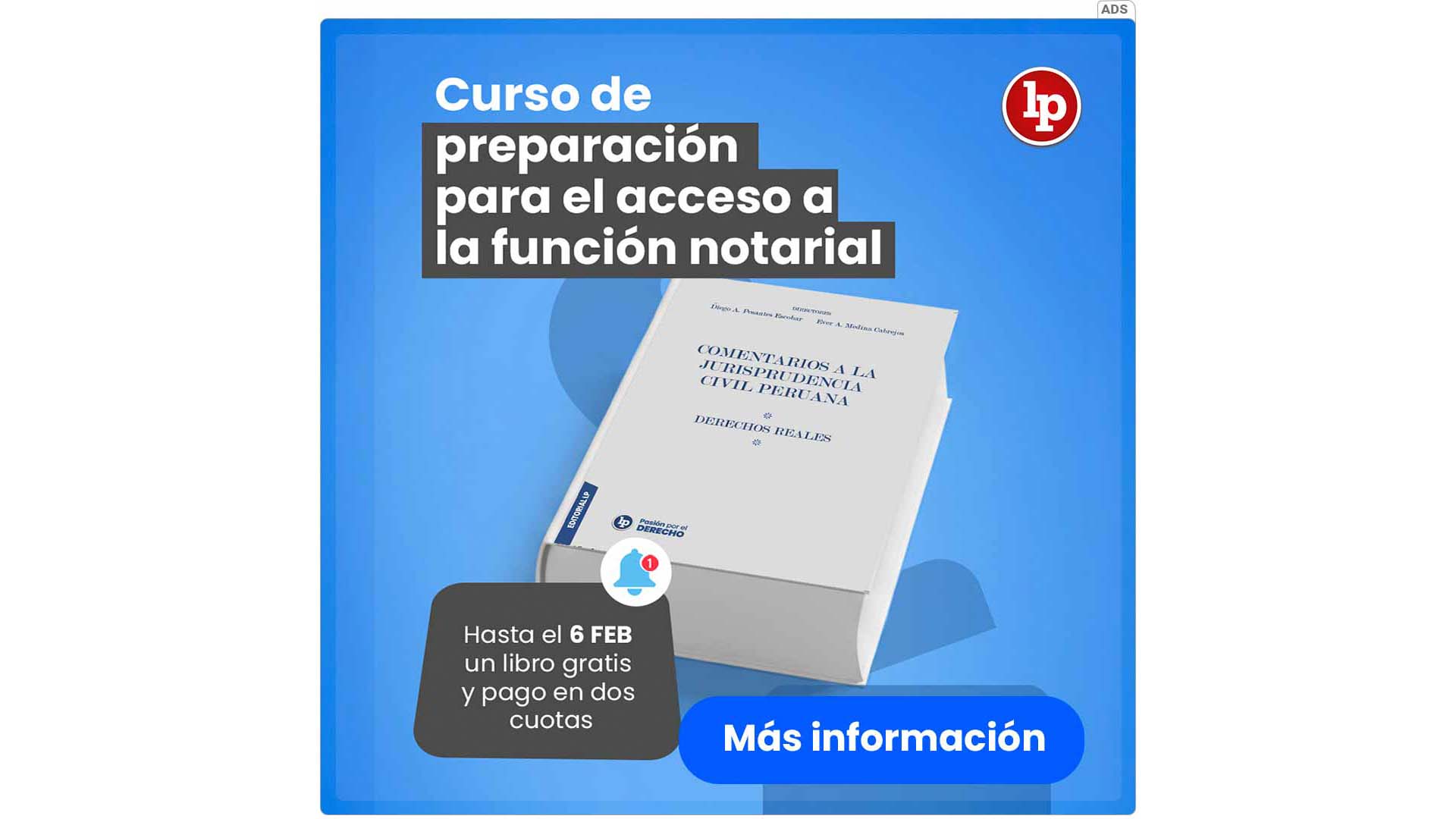
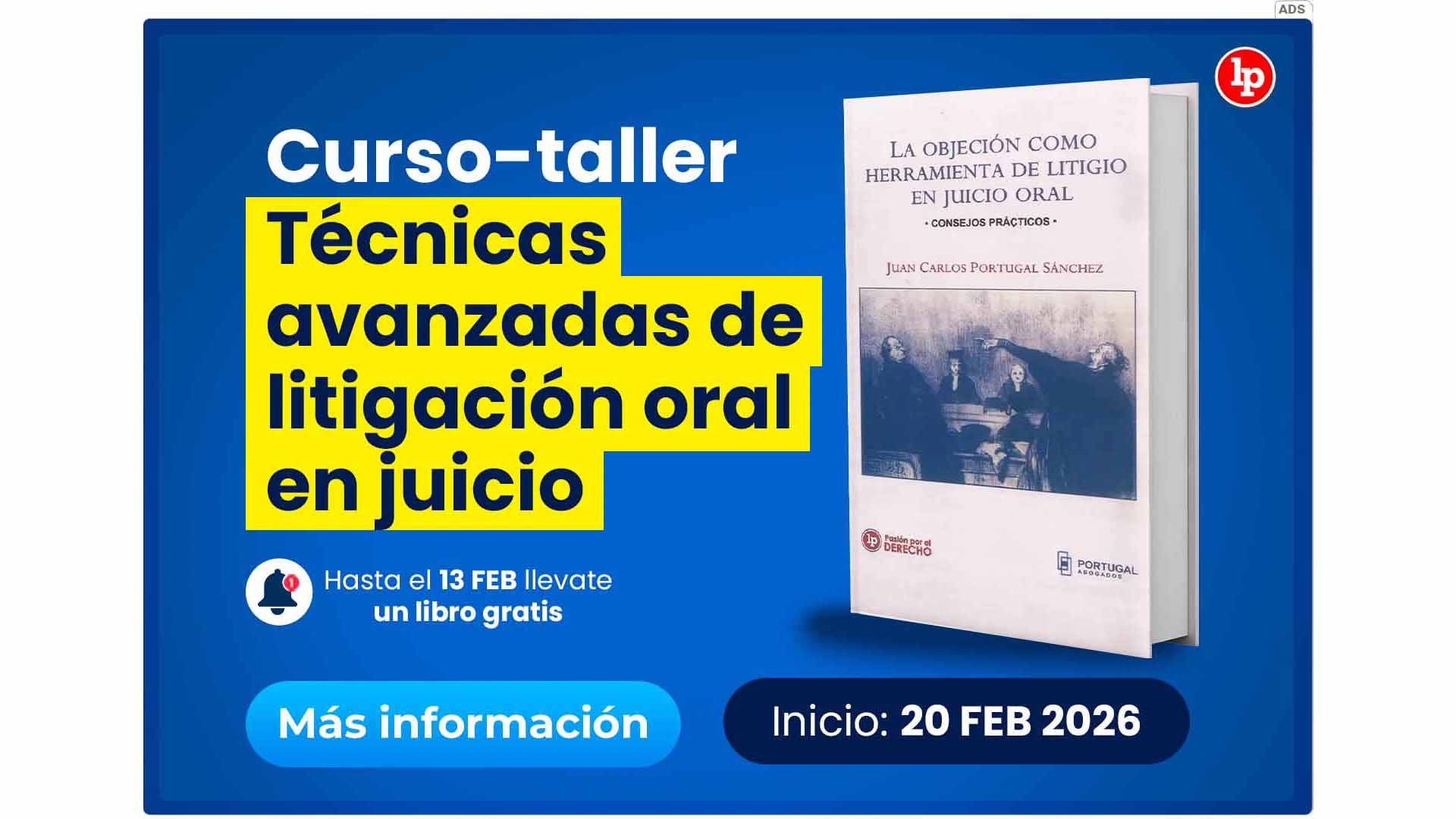



![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)


![La duda favorece a la acusación: Para acusar no se exige certeza ni refutar la tesis defensiva, sino únicamente que la hipótesis fiscal tenga mayor probabilidad que la defensiva, conforme al estándar de sospecha suficiente [Apelación 11-2025, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Designan a Luis Arce Córdova representante del MP ante el consejo directivo de la AMAG [Res. 002-2026-MP-FN-JFS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/LUIS-ARCE-CORDOVA-FISCALIA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta sobre el pago de impuestos por arrendamiento de inmuebles [Decreto Supremo 012-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/sunat-impuesto-LPDerecho-100x70.jpg)