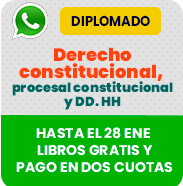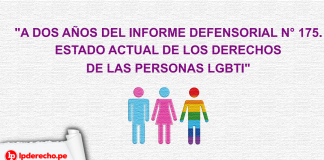Fundamento destacado: Quinto.- Sobre el Control de constitucionalidad de las normas. 5.1 Conforme reconoce la doctrina, por el control difuso también nombrado como “revisión judicial de las leyes”, se encarga a los jueces del Poder Judicial la tarea de interpretar y aplicar la ley al caso concreto respetando en sus sentencias el principio de la supremacía constitucional[12], que, este sistema denominado difuso confiere a todos los jueces la tarea de control de las normas, siendo jueces de legalidad y constitucionalidad[13], así, la pluralidad de jueces ordinarios tienen la potestad de establecer la inconstitucionalidad de las normas dentro de una controversia judicial concreta, con alcances aplicables a las partes intervinientes en dicho proceso, detentando efectos declarativos la decisión judicial que dispone la inaplicabilidad de la ley al caso concreto, generando la inobservancia de la ley en ese caso[14] .
Existen argumentos fundados que no deja de anotar Roberto Gargarella y avalan la revisión judicial de las leyes, no sólo porque en la mayoría de las democracias se ha encargado dicha labor a los jueces, sino también por las dos facetas de este control, una negativa afirmada por Ronald Dworkin de que en el control de poderes, no se puede pedir al mismo poder que dictó las leyes que determine su validez al momento de interpretarlas y aplicarlas, y en su faceta positiva presentada por Alexander Bickel y Dworkin, de que el Poder Judicial está calificado para vigilar la validez de las leyes:
“El argumento en cuestión tiene lo que podríamos llamar una faceta “negativa” y otra “positiva”. Según la primera, presentada oportunamente por Ronald Dworkin, es simplemente irracional y contrario a la lógica pedirle al mismo poder mayoritario que pone o es capaz de poner en riesgo los derechos de las minorías que evalúe la validez de las normas que él mismo ha decidido dictar. En una sociedad apropiadamente democrática dicha tarea de control debe quedar en manos de un órgano diferente del que ha dictado la ley que hoy se impugna. La faceta “positiva” de este argumento, mientras tanto (una presentada por Alexander Bickel como por el Dworkin), dice que el Poder Judicial se encuentra especialmente bien preparado para la tarea de vigilar la validez de las leyes, porque cuenta con el entrenamiento, la capacitación y el tiempo que son necesarios para llevar a cabo tareas como la del control de las leyes”.[15]
En similar sentido el supremo interprete constitucional ha señalado que la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas con motivo de la resolución de un proceso, constituye un poder-deber por imperativo de lo establecido en el artículo 138 segundo párrafo de la Constitución, que habilita a los jueces para preservar la supremacía y jerarquía constitucional[16] .
5.2 Precedentemente al trabajo del control difuso es importante establecer algunas reglas que orientan a un adecuado uso por los jueces de la revisión judicial de las leyes, y se añaden a lo ya señalado en la citada doctrina jurisprudencial[17] de que, los jueces en principio deben partir de la presunción de validez y de constitucionalidad de las leyes, que sólo corresponde efectuar el control difuso cuando las normas denunciadas superan el juicio de relevancia, cuando efectuada la labor interpretativa no se encuentra una interpretación compatible con la Constitución, además el control se realiza solo para fines constitucionales, es excepcional, de última ratio y un control concreto para el caso particular, debiendo los jueces cautelar la seguridad jurídica y atender que no les está permitido un control abstracto de las leyes.
5.3 La necesidad de prever reglas se suscita de la significativa cantidad de casos en que los jueces, en ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución dejan de aplicar normas legales y/o realizan control difuso soslayando la finalidad constitucional y las exigencias para un apropiado ejercicio de la autorización constitucional, deviniendo en oportuno y necesario en aras de la preservación de la seguridad jurídica, establecer reglas vinculantes orientadas a un debido control y contener un inadecuado así como el mal uso además evitar la instrumentalización para fines no constitucionales.
Regla 1.- En la obligación de los jueces de motivar las decisiones judiciales, se encuentra contenido su deber de resolver conforme a las razones que el Derecho suministra, esto es, resolver conforme se encuentra dispuesto en el ordenamiento jurídico con carácter vinculante.
La obligación de resolver con arreglo a derecho se acoge y dispone en nuestra Constitución en el inciso quinto del artículo 139 cuando ordena la motivación de las resoluciones judiciales en todas las instancias “con mención expresa de la ley aplicable”.
Igualmente, en el contenido protegido del derecho a la motivación la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado que la motivación es una garantía de que el caso será resuelto conforme a las razones que provee el Derecho.
Añadiendo al imperativo de resolver conforme a Derecho, la exigencia de una adecuada argumentación jurídica -en contexto de justificación interna y externa-, en tanto la determinación de las premisas normativas y su corrección material, no incumbe a las razones subjetivas del Juez sino a las razones previstas por el constituyente y el legislador, en compatibilidad con las normas supremas del bloque de constitucionalidad.
Regla 2.- Los jueces al momento de resolver un caso e identificar las normas jurídicas aplicables, deben presumir la constitucionalidad de las leyes y atender a su carácter vinculante, conforme al principio de legalidad reafirmado por la Constitución.
En nuestro ordenamiento en compatibilidad con la norma del artículo 51 de la Constitución además de la prevalencia de ésta sobre toda norma legal, se establece la prevalencia de la ley sobre las normas de inferior jerarquía[18], el artículo constitucional 103 contempla la aplicación de la ley desde su entrada en vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes[19], y sin lugar a dudas conforme al artículo 109 las normas legales son obligatorias, deben ser cumplidas y aplicadas por la obligatoriedad de las leyes desde el momento de su entrada en vigencia -desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial-[20].
Conforme indica la doctrina en relación a la presunción de constitucionalidad de las leyes, que ésta deriva del principio de conservación del derecho, pues si bien siempre debe prevalecer la Constitución y preservar su fuerza normativa, ello se produce igualmente en relación de todos y cada uno de los contenidos incluidos en la Constitución, estando protegidos a la par que las normas supremas, las normas legales por la conservación de las demás normas del sistema asegurando certeza del derecho:
“De ahí que uno de los objetivos fundamentales de cualquier tribunal constitucional, no solo debe consistir en garantizar la fuerza y conservación de los contenidos de la propia Constitución, sino que, a la par, debe procurar la conservación de las demás normas que componen el sistema, toda vez que mantenerlas vigentes se convierte en una herramienta adecuada para asegurar la certeza del derecho”[21].
El intérprete constitucional ha puntualizado, que “El principio de presunción de constitucionalidad de las normas establece que una ley no será declarada inconstitucional a menos que exista duda razonable sobre su absoluta y flagrante contradicción con la Constitución. Se trata de una presunción iuris tantum, por lo que, en tanto no se demuestre la abierta inconstitucionalidad de la norma, el juez constitucional estará en la obligación de adoptar una interpretación que la concuerde con el texto constitucional”[22].
Regla 3.- El ejercicio del control difuso es excepcional y residual, sólo puede ser utilizado para preservar las normas constitucionales y para fines constitucionales legítimos.
El ejercicio del control difuso, requiere previamente haber superado el juicio de relevancia de la norma cuestionada y haber agotado la búsqueda de una interpretación conforme a la constitución.
Ello se desprende de las reglas anteriores, de la protección constitucional y el carácter obligatorio de las leyes, de la presunción de constitucionalidad, así como de la grave responsabilidad y sanciones que el ordenamiento jurídico tiene previsto para los casos que se inobservan y/o inaplican indebida e irregularmente las leyes, tanto más que, el control difuso solo es para fines constitucionales. Por ello, la declaración de inaplicación de una ley es excepcionalísima y solo se puede ejercer el control difuso luego de haber agotado las etapas anteriores, esto es, haber realizado el juicio de relevancia, aplicado la presunción de constitucionalidad, haber efectuado un diligente búsqueda de una interpretación conforme a la Constitución -que involucra sustentar y demostrar objetivamente en la motivación de la resolución judicial-, de asumir la responsabilidad y la carga de demostrar la inconstitucionalidad, sumando que la técnica del control difuso es compleja, requiere conocimiento y esforzada diligencia en su aplicación, a efectos de no contrariar los fines constitucionales y no vulnerar el sistema jurídico.
Insistiendo que, en razón de la presunción de constitucionalidad de las leyes, para la inaplicación resulta ineludible e imprescindible haber agotado la búsqueda de una interpretación compatible con la Constitución, además que, frente a la presunción de constitucionalidad quien enjuicie o cuestione una ley, tiene que demostrarlo con motivación cualificada, bajo argumentos constitucionales.
Regla 4.- Para el ejercicio del control difuso resulta imprescindible la identificación de los derechos fundamentales involucrados, así como la finalidad constitucional legítima de la medida de intervención.
Constituye requisito del control difuso la determinación de los derechos fundamentales que concurren en una determinada situación -derecho intervenido y derecho interviniente-, la identificación es forzosa y permite establecer en relación a que normas y derechos constitucionales se presenta el problema, así también es necesaria para la aplicación de la ponderación que permite determinar en relación a los derechos fundamentales cual debe considerarse en mayor o menor medida en el caso particular materia de decisión judicial, favoreciendo la optimización de uno de ellos.
Los derechos fundamentales no son absolutos, empero su afectación y/o restricción -en mayor o menor medida-, solo puede justificarse para fines constitucionales legítimos, significando que la medida de intervención contenida en la norma enjuiciada debe detentar una finalidad constitucional y legitimidad en términos constitucionales. Por ello, es importante en el ejercicio del control difuso, identificar con claridad la finalidad de la medida de intervención materia de control, comprobar su constitucionalidad y legitimidad.
Regla 5.- En el ejercicio del control difuso, los jueces obligatoriamente deben examinar en forma preclusiva si la medida es adecuada para la finalidad perseguida, si hay otra medida de mayor o igualmente idoneidad, y realizar un examen de ponderación de los derechos fundamentales involucrados.
Independiente del método, criterio o test que se utilice para el ejercicio del control difuso, no se puede prescindir de la evaluación de la medida de intervención en relación a la finalidad constitucional y legitima perseguida, para tales efectos el Juez debe examinar la idoneidad de la medida:
“Así, en primer lugar, se requiere que la medida sea adecuada, útil o idónea para alcanzar la finalidad perseguida, lo que ocurrirá si es capaz de conducir a un estado de cosas en la que la realización de dicha finalidad se vería aumentada, en relación con el estado de cosa existente antes de la medida[23]”
En el supuesto que la medida no sea idónea entonces, la norma resultará inconstitucional, pero si lo es, se debe continuar con examinar si hay otra medida de igual o mayor efectividad, adecuada para la finalidad perseguida, empero si no se encuentra otra medida adecuada, entonces corresponde realizar la labor de ponderación o proporcionalidad -stricto sensu-, respecto de los derechos fundamentales o constitucionales involucrados en el caso judicial, además determinar si el contenido del principio constitucional afectado es proporcional en comparación con la finalidad que ésta persigue así como establecer cualitativamente la intensidad alta, media o baja[24].
En la evaluación de la ponderación es importante verificar si en la intervención del derecho fundamental afectado, en un estado de cosas deseado se materializará mayor satisfacción del derecho interviniente que constituye el fin de la medida.
Finalmente, es necesario advertir a los jueces que, no pueden hacer el control en abstracto pues de acuerdo al principio de corrección funcional, es una atribución exclusiva del Tribunal Constitucional en control concentrado y, la facultad atribuida a los jueces es de control concreto que se realiza en razón de los derechos afectados en el caso concreto o particular[25]; asimismo que, existe una restricción de hacer control de constitucionalidad respecto de una ley cuya validez constitucional haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional; no obstante, anótese que al ser el control difuso un control concreto y se puede realizar el control judicial de constitucionalidad de una ley que si bien en abstracto el tribunal señaló su constitucionalidad sin embargo en el caso particular vulnera derechos de las partes involucradas en el proceso, ello siempre que, en el proceso que se está resolviendo la norma legal resulta relevante para el caso y, se advierta su inconstitucionalidad por vulneración a derechos constitucionales involucrados en el caso materia de decisión judicial[26].
Es pertinente dejar asentado que, el control difuso no es un instrumento para inaplicar normas que resulten incomodas o por discrepancias con el legislativo, pues justamente en la supremacía del constitucionalismo, es la Constitución la que establece las condiciones que permiten que la democracia funcione como tal, así como tampoco se cuestiona la legitimidad democrática de los jueces en la revisión judicial de las leyes[27], residiendo lo sustancial en el respeto a la Norma Suprema, y respeto de las competencias conforme al principio de corrección funcional, -a lo atribuido a cada poder-, el legislativo detenta la facultad de legislar conforme a los procedimientos y en compatibilidad con las normas constitucionales y, al Juez de juzgar y resolver las controversias aplicando las leyes que gozan de compatibilidad constitucional, lo que nos lleva a reiterar que la autorización constitucional de la revisión judicial de leyes es por incompatibilidad con las normas supremas y para fines de preservación. Es oportuno anotar que, el control difuso de una norma legal no revive normas derogadas -al igual que la derogación de una ley que deroga a otra no revive la anterior-[28], enfatizando que, la declaración de inaplicación de una ley por control difuso no ocasiona que recobre vigencia la ley derogada por la inaplicada, pues ese no es el objetivo, efecto ni la finalidad del control difuso, reiterando que la finalidad reside en preservar la supremacía de las normas constitucionales materializando el derecho fundamental en la resolución del caso, siendo la consecuencia correcta de la inaplicación legal, la resolución del caso con arreglo a la norma constitucional que se ha protegido[29].
Sumilla: 1) SENTENCIA FUENTE. El bono por función jurisdiccional y el bono por función fiscal tienen naturaleza remunerativa, protegida y garantizada por las normas del artículo 146 de la Constitución que, establecen que los magistrados únicamente perciben por su función las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y, protege su derecho constitucional a percibir una remuneración que les asegure un nivel de vida digna de su misión y jerarquía; resultando inconstitucionales las normas legales que restrinjan su naturaleza remunerativa.
2) ESTABLECEN PRECEDENTE VINCULANTE SOBRE REGLAS DEL CONTROL DIFUSO.
Corte Suprema de Justicia de la República
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
SENTENCIA CASACIÓN N.° 1266-2022, LIMA
Lima, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco. –
LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
I. VISTA, la causa número mil doscientos sesenta y seis guion dos mil veintidós, en audiencia pública de la fecha integrada, por la señora jueza suprema Rueda Fernández – Presidenta y los señores jueces supremos Pisfil Capuñay, Linares San Román, Diaz Vallejos y Manzo Villanueva; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
I.1 Asunto
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista, contenida en la Resolución N.° 17, del diecinueve de octubre de dicho año, que confirmó la sentencia apelada contenida en la Resolución N.º 13, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, que declaró fundada en parte la demanda.
I.2 Antecedentes
i) Demanda
Ana Esmeralda Arroyo Távara de Román, interpuso demanda contencioso administrativa contra el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, solicitando como pretensión que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General N.° 1100-2015-MP-FNGG, de fecha dos de diciembre de dos mil quince, así como la Resolución de Gerencia N.° 1549-2015-MP-FN- GECPH, del diez de septiembre de dicho año, y la Resolución de Gerencia N.° 3540-2014-MP-FNGECPH, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, y, como consecuencia de ello, se ordene a la entidad demandada reconocer el carácter pensionable del bono por función fiscal percibido por la recurrente y se proceda a incluírselo en su pensión de cesantía, debiéndose pagar los devengados desde el catorce de abril de dos mil catorce hasta la fecha e intereses legales correspondientes, más costas y costos del proceso ascendentes a S/. 18,550.00 soles.
ii) Sentencia de mérito
Mediante la sentencia de primera instancia, contenida en la Resolución N.° 13 del veintiocho de agosto de dos mil veinte, se declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia, se declaró la NULIDAD de la Resolución de Gerencia General N.° 1100-2015-MP-FNGG, de fecha do s de diciembre de dos mil quince, así como la Resolución de Gerencia N.° 1549-2015-MP-FN-GECPH, del diez de septiembre de dicho año, y la Resolución de Gerencia N.° 3540- 2014-MP-FN-GECPH, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce; así como NULO todo acto administrativo que vaya en contra de la presente resolución; por consiguiente, se dispuso ORDENAR que la entidad demandada, Ministerio Publico, que cumpla con emitir un nuevo acto administrativo de otorgamiento de pensión, incluyéndose la Bonificación por Función Fiscal, debiendo tener en consideración su carácter remunerativo y pensionable; e improcedente el pago de costas y costos del proceso.
iii) Sentencia de vista
La Décima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la sentencia de vista contenida en la Resolución N.° 17, del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de primera instancia que declara fundada en parte la demanda, con los siguientes fundamentos:
1) Por Resolución de Gerencia N.° 1629-2014-MP-FN-G ECPH de fecha 16 de mayo de 2014 se reconoce a favor de Ana Esmeralda Arroyo Távara de Román, ex fiscal adjunto provincial, 35 años, 03 meses y 05 días de servicios oficiales prestados al Estado hasta el 13 de abril de 2014; asimismo, en dicha resolución se le otorgó el pago de la pensión provisional de cesantía por el monto equivalente al 90% de las 300/300 avas partes del promedio de las 12 últimas remuneraciones pensionables percibidas a su cese, conforme lo establecido en la Ley N° 28449, en la suma de s/ 1,973.82 soles, advirtiendo que su pensión fue determinada en base a su remuneración básica y otros conceptos remunerativos considerados por la administración pensionables.
2) La Quinta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N.º 26623, del 19 de junio de 1996, creó el Bono por Función Fiscal, precisando que dicho beneficio era otorgado a los Fiscales activos hasta el nivel de Fiscal Superior y sus Adjuntos, financiados con recursos propios y recursos del Tesoro Público en un porcentaje que no debía exceder del 20% del total de la Asignación Genérica de Remuneraciones, y que no tenía carácter pensionable. Posteriormente por Decreto de Urgencia N.º 002-98, se modifica el porcentaje señalado en la norma precitada, fijándose el mismo en el 40% del total de la asignación del grupo genérico personal y obligaciones sociales.
3) Mediante el artículo 1 del Decreto de Urgencia N.º 038-2000 se aprobó el otorgamiento del Bono por Función Fiscal, y por Decreto Supremo N.º 071-2001-EF, se aprueba la escala del Bono para los miembros del Ministerio Público y, por Resolución Administrativa N.º 197-2000-SE-TP-CEMP, se aprueba el Reglamento para el otorgamiento del Bono por Función Fiscal, estableciéndose en el artículo 1 que el referido bono no tiene carácter pensionable y se otorga a los Fiscales Activos que acrediten su derecho al mismo, existiendo por tanto, una limitación desde su origen para extender este beneficio a los pensionistas.
[Continúa…]
![Juez Concepción rechaza recusación propuesta por la defensa de Mateo Castañeda [Informe 559-2025-9-5002-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mateo-Castaneda-1-LPDERECHO-218x150.jpg)
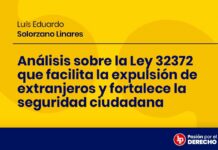


![Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) no puede desalojar extrajudicialmente a la empresa que ocupa un predio, supuestamente, del Estado ya que esta posee títulos de propiedad inscritos en el Registro [Exp. 00161-2022-PA/TC, ff. jj. 6-12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-16-218x150.jpg)
![Principio de primacía de la realidad para verificar pago de alimentos en delito de omisión a la asistencia familiar [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/Giammpol-Taboada-Pilco-LPDerecho-218x150.png)
![Condena a preso por no cumplir mandato judicial de alimentos antes de ingresar al penal [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/POST-Giammpol-Taboada-Pilco-documento-firmas-generico-LPDerecho-218x150.jpg)
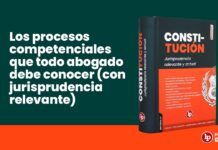

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








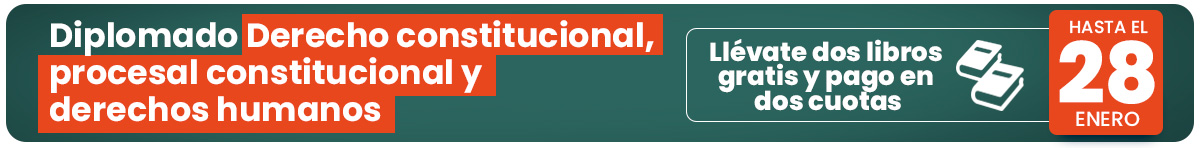
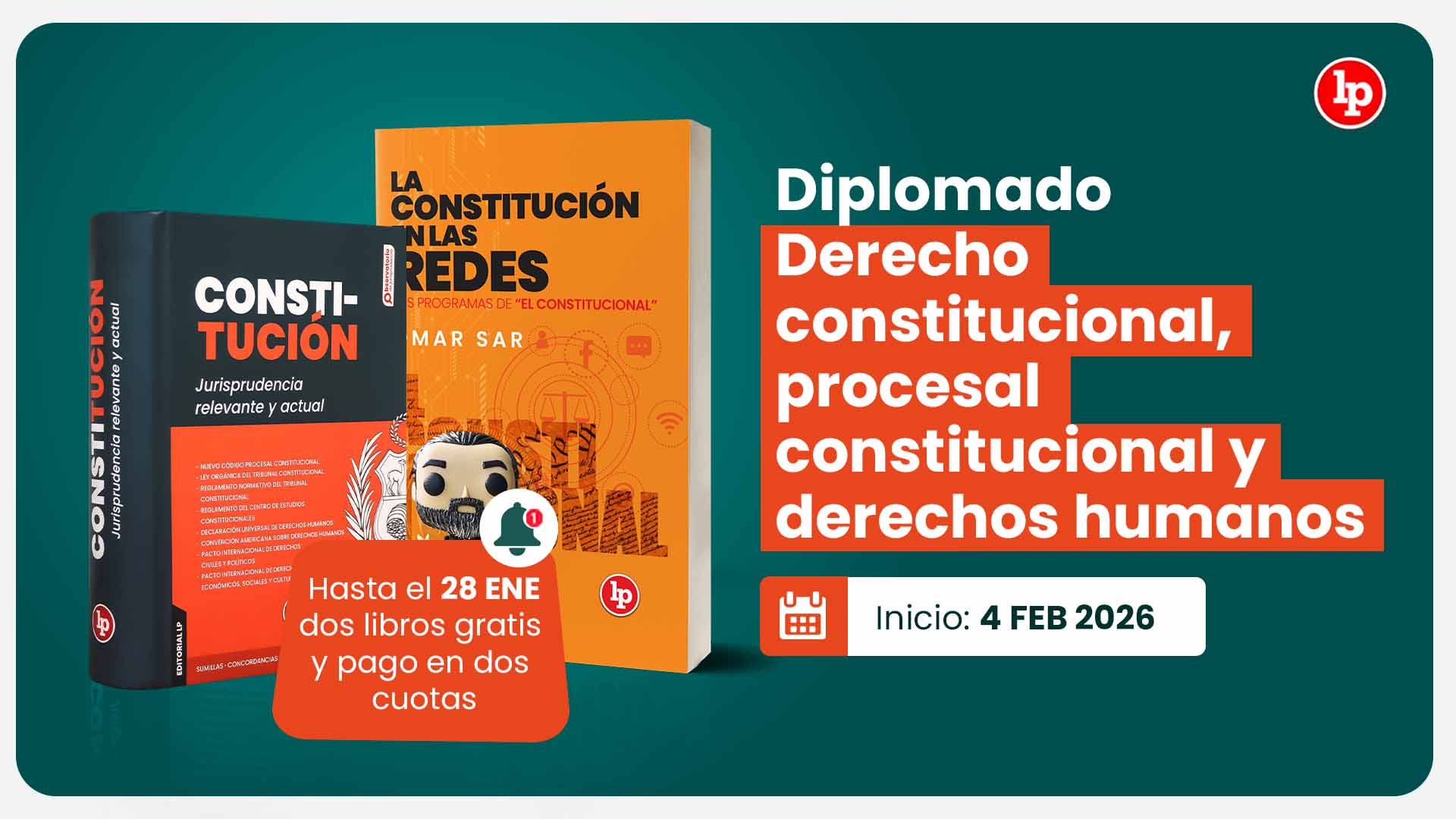
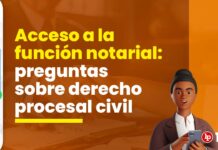

![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
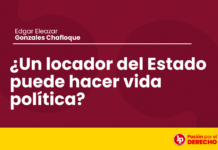

![¿Es legalmente viable que la entidad obligue a un servidor civil a laborar en horarios y días no habituales (como feriados o días no laborables) sin que dicha condición haya sido comunicada previamente? [Informe Técnico 00500-2015-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/trabajo-remoto-documento-servir-LPDerecho-218x150.png)
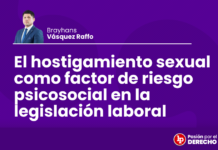
![El derecho a vacaciones anuales, corresponde a todo trabajador que haya completado un año de servicios continuos, equivalente a un minimo de seis dias laborales, sin importar el tipo o tiempo de jornada de trabajo realizad (doctrina jurisprudencial) [Casación 35267-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vacaciones-descanso-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre Control constitucional vía amparo: Casos controvertidos. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-PUBLIO-JIMENEZ-BELMONT-BANNER-218x150.jpg)


![Basta que Sunat notifique sus actos en el buzón electrónico SOL del contribuyente para que sean válidos; no está obligada a usar medios adicionales para asegurar que el contribuyente se entere [Tribunal Fiscal 11703-11-2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/tribunal-fiscal-ministerio-economia-finanzas-LPDerecho-218x150.jpg)

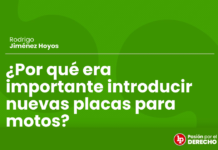

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


![EXP. N.° 0022-2009-PI/TC LIMA GONZALO TUANAMA TUANAMA Y MÁS DE 5000 CIUDADANOS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 09 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agregan. ASUNTO Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.° 1089. DEMANDA Y CONTESTACIÓN a) Demanda contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales Con fecha 01 de julio de 2009, se interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Los demandantes refieren que “'sin entrar al fondo del contenido de la norma”, ésta fue promulgada sin efectuar ninguna consulta previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional De Trabajo (OIT), afectándose con ello los derechos fundamentales de los pueblos Indígenas, como el derecho a la consulta previa y el derecho colectivo al territorio ancestral, establecidos en los artículos 6, 15, 17 del mencionado convenio. De igual forma, expresan que no se tomaron en cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Alegan que con dicha norma se afectan otros derechos establecidos en el Convenio N.° 169, como el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas (artículos 13 al 19), en el considerando que no se tomaron en cuenta medida que garanticen la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Refieren que se afecta también el derecho a la libre determinación de las comunidades nativas, previsto en el artículo 17 del Convenio, que declara el respeto de sus formas tradicionales de transmisión de sus territorios. Por último, alegan que se estaría vulnerando lo previsto en el artículo 19 del Convenio en cuanto se afecta el derecho al desarrollo de políticas agrarias adecuadas para los pueblos indígenas. [Continúa...] Descargue la resolución aquí](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-1068x561.png)

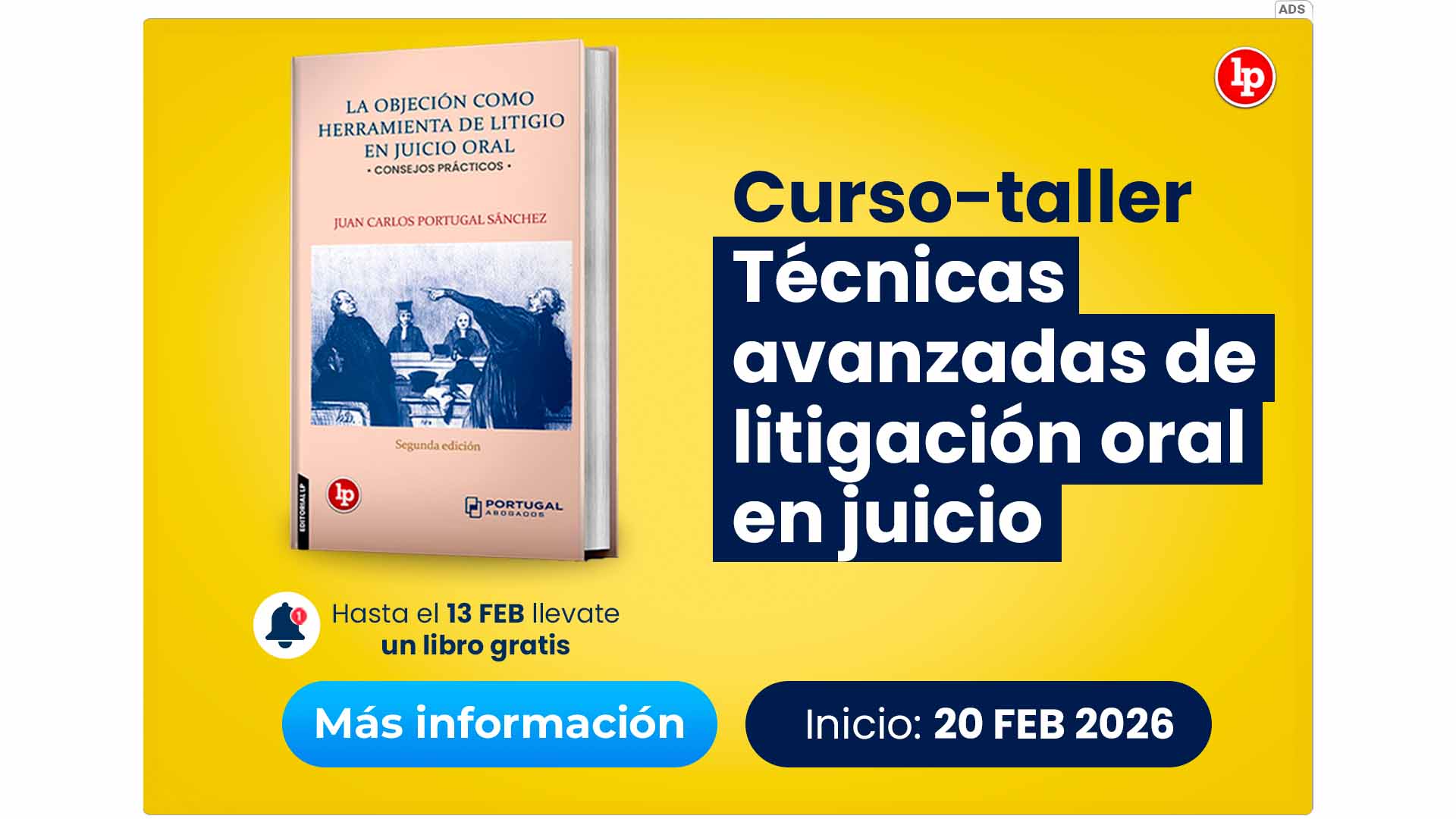


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Condena a preso por no cumplir mandato judicial de alimentos antes de ingresar al penal [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/POST-Giammpol-Taboada-Pilco-documento-firmas-generico-LPDerecho-100x70.jpg)
![Basta que Sunat notifique sus actos en el buzón electrónico SOL del contribuyente para que sean válidos; no está obligada a usar medios adicionales para asegurar que el contribuyente se entere [Tribunal Fiscal 11703-11-2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/tribunal-fiscal-ministerio-economia-finanzas-LPDerecho-324x160.jpg)
![Juez Concepción rechaza recusación propuesta por la defensa de Mateo Castañeda [Informe 559-2025-9-5002-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mateo-Castaneda-1-LPDERECHO-100x70.jpg)
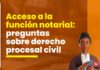



![Basta que Sunat notifique sus actos en el buzón electrónico SOL del contribuyente para que sean válidos; no está obligada a usar medios adicionales para asegurar que el contribuyente se entere [Tribunal Fiscal 11703-11-2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/tribunal-fiscal-ministerio-economia-finanzas-LPDerecho-100x70.jpg)