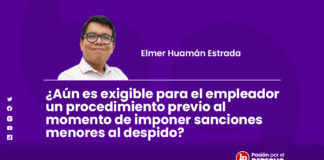Compartimos con ustedes el articulo La incidencia directa y el recurso de casación, escrito por Carlos Calderón Puertas, magistrado de la Corte Suprema.
Este artículo fue publicado en la edición 930 de Suplemento Jurídica (pp. 6 y 7).
Debate curioso, por decir lo menos, es el que se ha suscitado a raíz del uso de la expresión ‘incidencia directa’ en una casación suscrita por los integrantes de una sala suprema. Se ha dicho que como tal término no aparece en la nueva modificación del Código Procesal Civil (Ley 31591) se habría utilizado norma derogada (artículo 388 del referido cuerpo legal, según 29364).
Se trata de un manifiesto (y penoso) error por razones que, por motivos de espacio, solo se limitan a los procesales, y a continuación expongo; antes, sin embargo, debo hacer un aclaración (eso que ahora se llama disclaimer): suscribí la resolución que ha originado la denuncia, de forma que mis palabras deben ser tomadas como testimonio de parte y, desde luego, solo me vinculan a mí
El culto a la legalidad
Ya se ha recordado en tantos otros lugares (y es lamentable que haya que volver a hacerlo) la exaltación de Montesquieu reclamando que el juez sea solo boca de la ley, las imprecaciones de Voltaire demandando “que toda ley sea clara, uniforme y precisa [1]” y las maldiciones de Robespierre en contra de la jurisprudencia porque: “en la acepción que tenía en el antiguo régimen no significa ninguna novedad: ella debe ser expulsada de nuestra lengua. En un Estado que tiene una constitución y una legislación, la jurisprudencia de los tribunales no es otra cosa que la ley; entonces, hay una total identidad de la ley con la jurisprudencia [2]”.
También se ha señalado que a la casación misma se le consideró un ‘malheur, mais un malheur nécessaire’ porque ella sirve para ‘réprimer les violations de la loi’ y es ‘gardien’ o ‘protecteur des lois’, ‘garde des corps’, ‘sentinelle des lois’, en clara idea que la ley es el referente, lo que se cuida, lo que se protege, lo que no cambia, lo que los jueces deben limitarse a aplicar.
Ese (irracional) estado de cosas constituye al juez en defensor de la legalidad y de la letra de la ley: a eso se ciñe su función. La ley no se interpreta debido a su claridad (in claris non fit interpretatio) o se interpreta para encontrar la voluntad del legislador o la voluntad de la ley (lo que quiera que pueda significar esto); en tanto, el ordenamiento jurídico es completo y no existen lagunas ni vacíos ni zonas grises.
Más información Inscríbete aquí
En el Perú, Gorki Gonzales Mantilla, en un extenso estudio dedicado a los jueces, sostiene que existe un culto a la ley que proviene de un modelo legalista del derecho. Para él, el derecho nacido de ese proceso se enmarca dentro de la Escuela de la Exégesis, que considera que el derecho no es más que el contenido de los textos normativos. Siguiendo a Tarello, expresa que la exégesis legitima el papel del legislador positivo en su vínculo con la voluntad general, sostiene la creencia que la disciplina del código es satisfactoria para resolver toda controversia jurídica y coloca al juez en posición subordinada respecto de la ley. Como consecuencia, el razonamiento es uno tautológico y silogístico, la jurisprudencia lacónica y autorreferencial, y el trabajo del jurista, expresión de su fidelidad al legislador [3].
El profesor Gonzales Mantilla expresa que en ese estado legal el juez es un sujeto dependiente de sus facultades, “decide con arreglo al código” y la verdad es sustituida por la legalidad [4].
El absurdo que quiere convertirse en ley
Si aludo a cosas sustancialmente conocidas es porque parece que a ese modo de hacer el derecho se quiere regresar.
Lo explico con más claridad. La normativa referida al recurso de casación en el Código Procesal Civil tiene tres vertientes: (i) el texto original; (ii) los cambios realizados por la Ley 29364 y (iii) las modificaciones introducidas por la Ley 31591.
Una interpretación como la que se propone derivaría en que pudiera sancionarse a las salas de la Corte Suprema si han utilizado, por ejemplo, las expresiones ‘fines esenciales’, ‘unificación de la jurisprudencia’ o infracción al ‘debido proceso’ porque, en todos los casos, solo el texto original las menciona, habiendo sido modificado por las palabras ‘fines’ y ‘uniformidad’ en los dos primeros temas, mientras que en el supuesto del ‘debido proceso’ no hay alusión literal en la causal recogida en el artículo 388 de la modificatoria efectuada por la Ley 31591.
Como el absurdo no tiene límites, se podría llegar a sostener que en el caso de la casación excepcional las salas supremas no tendrían la obligación de motivar porque tal modificación le era exigida en la Ley 29364, pero no en la Ley 31591 (que solo habla de ‘discrecionalidad’).
Tampoco cabría hacer referencia a la casación como ‘recurso extraordinario’ porque así literalmente no la define el código, sería imposible referirse a la ‘nomofilaxia’ porque ni en el texto original ni en sus modificatorias se hace mención a ella (de paso, ¿qué nomofilaxia? ¿la de Calamandrei o la de Taruffo?) y ni hablar del quebrantamiento de ‘formas esenciales’ del proceso porque con esas letras no obra en el código procesal.
¿Y la incidencia directa?
La expresión incidencia directa fue introducida en la Ley 29364 y no aparece en la Ley 31591. ¿Significa que pueden presentarse recursos sin incidencia directa? Por supuesto que no.
La casación es un medio impugnatorio y aunque extraordinario se sujeta a las reglas generales de estos, fundamentalmente a la existencia de agravio y señalamiento del vicio o error de la sentencia que se impugna (artículo 358 del Código Procesal Civil). Todo abogado conoce que si no logra vincular el vicio en la sentencia o auto que recurre con la causal que denuncia el recurso es declarado improcedente: eso es incidencia directa.
Es decir, hay la obligación de indicar cómo la infracción normativa [5] que de manera clara y precisa se ha denunciado, ha sido la justificación esencial en la decisión que se impugna. Tan es así que el artículo 396 del código procesal civil expresa que los errores jurídicos que no influyan en la parte dispositiva no causan nulidad. Solo hay una razón para ello: no tienen incidencia directa en la decisión que se impugna y, por eso mismo, son irrelevantes y no sirven para atender el recurso.
Alonso Furelos denomina a la incidencia directa “juicio de relevancia”. Son estas las palabras que utiliza:
El juicio de relevancia es una manifestación jurídica de conocimiento (en contraposición a una declaración de voluntad) en la que se determinan los preceptos del derecho nacional o comunitarios infringidos o vulnerados, así como la jurisprudencia del TS atinente a los mismos, que en su día fueron invocados por el actor o demandado […] y en el momento oportuno del proceso o instancia seguida ante el TSJ para defender su pretensión o resistencia y que fueron considerados en la sala en su sentencia (o no lo fueron) y que debieron ser aplicados por esa Sala de TSJ en la sentencia impugnada objeto del recurso de casación.
Y agrega:
Y estos preceptos infringidos son relevantes y determinantes del fallo recurrido hasta el punto de que haber sido aplicados por el Tribunal sentenciador su sentencia habría tenido un contenido total o sustancialmente diferente y contrario al que tiene hasta el punto de que no habría ocasionado gravamen alguno al recurrente [6].
Más información Inscríbete aquí
Este criterio era el que había asumido el código de procedimientos civiles de Chile de 1902 (“siempre que esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia”) y que se reitera, con otra expresión, en el artículo 772. 2 de su actual código procesal civil (“Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo”).
‘Incidencia directa’ es, por lo tanto, una fórmula jurídica, como ‘nomofilaxia’, ‘interés casacional’, ‘recurso extraordinario’, ‘formas esenciales’, ‘infracción al debido proceso’, etcétera. Puede estar recogida con esas palabras en el código, pero su ausencia nada significa si la exigencia está contemplada en el marco general.
No entenderlo así es regresar a los (des)entendimientos del Estado legal de derecho, a un literalismo tan impropio que llevaría al ridículo –para usar una categoría del derecho civil– de no poder solicitar, en los casos de responsabilidad extracontractual, daño emergente porque ese término no aparece en el artículo 1985 del Código Civil. Es decir, desde hace 40 años se vio demandar por “las consecuencias que derivan de la acción u omisión generadora del daño”, por lo que todas las sentencias que otorgaron indemnización por daño emergente son inicuas. Como Hume dijo de Berkeley, en palabras de Borges, se trata de argumento “que no admite la menor réplica y no causa la menor convicción [7]”.
La cereza del pastel
Esa interpretación es la que se quiere llevar a debate. No es posible aceptarla por los motivos que se exponen, pero si a pesar de ello el ‘literalismo’ no quisiera entenderlo habrá entonces que ser tan literal como ellos para precisar que en el auto que ha originado la polémica jamás se menciona el artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que ni por angas ni por mangas ha existido infracción alguna.
[1] Exactamente Voltaire indicó: “que tuote loi soit claire, uniforme et precise”.
[2] Las palabras de Robespierre fueron las siguientes: “Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l´acception qu´il avait dans l´Ancien Régime, ne signifie plus riens dans le nouveau: il doit etre effacé de notre langue. Dans un etat qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n´est autre chose que la loi; alor il y a toujours identité de la jurisprudence”.
[3] Gonzales Mantilla, Gorki. Los jueces. Carrera judicial y cultura jurídica. Palestra Editores. Lima, 2009, pp. 51 a 54.
[4] Ob. cit, p. 58.
[5] La fórmula jurídica “infracción normativa” tampoco existe en el actual código procesal. Ingresó, con esa expresión, con la ley 29364 la que, a su vez, modificó las expresiones “aplicación indebida, inaplicación, interpretación errónea y contravención a normas procesales” nuevamente de regreso al código por las variaciones establecidas en la ley 31591. Saque el lector sus propias conclusiones.
[6] Alonso Furelos, Juan Manuel. El juicio de relevancia en el recurso de casación. En: El Tribunal supremo, su doctrina legal y el recurso de casación. Estudios en Homenaje al profesor Almagro Nosete (2007). Madrid. Iustel, pp. 183- 184. A ese juicio de relevancia también alude Vicente Gimeno Sendra. En: El recurso civil de casación.
[7] Borges, Jorge Luis. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. En: Borges esencial (2017). Penguin Random House. Barcelona, p. 20.

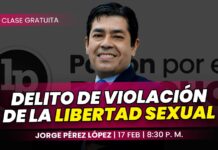

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






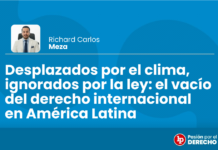


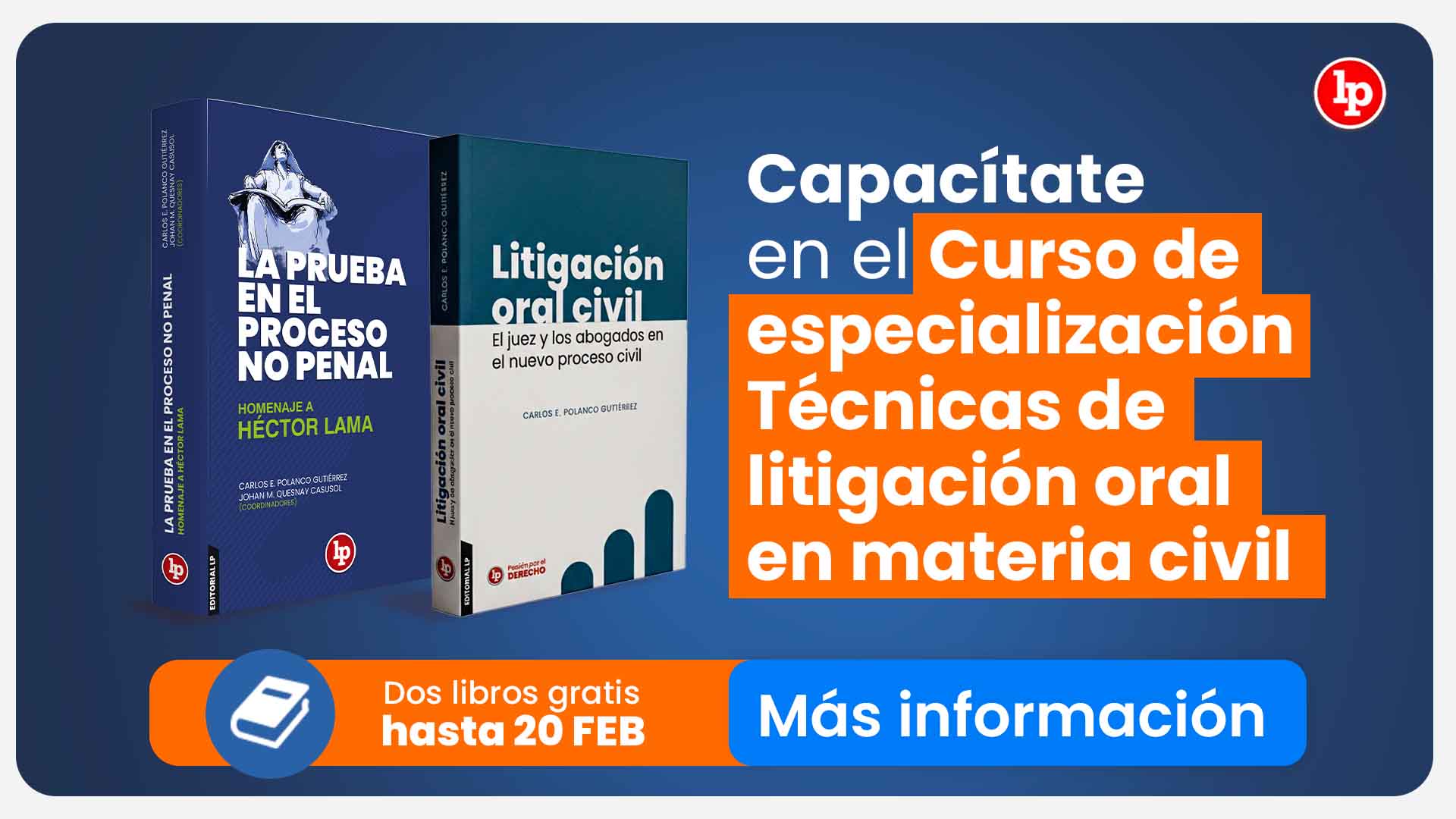
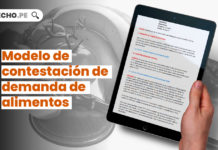
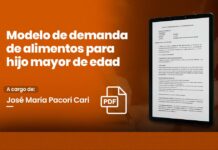
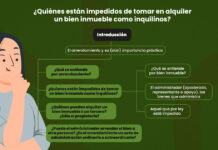
![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
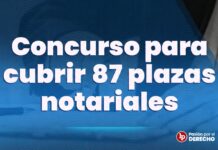








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
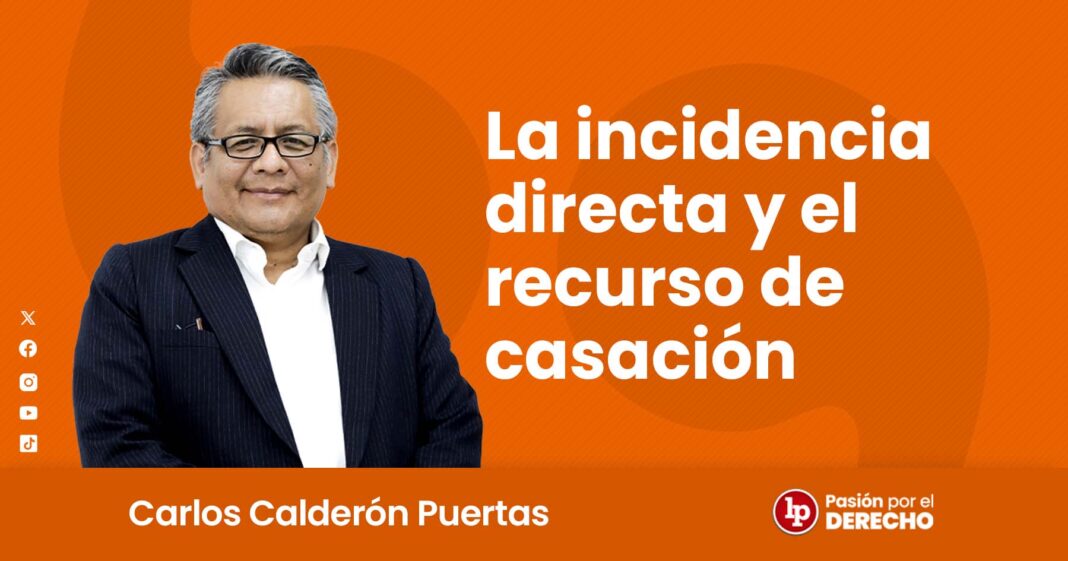
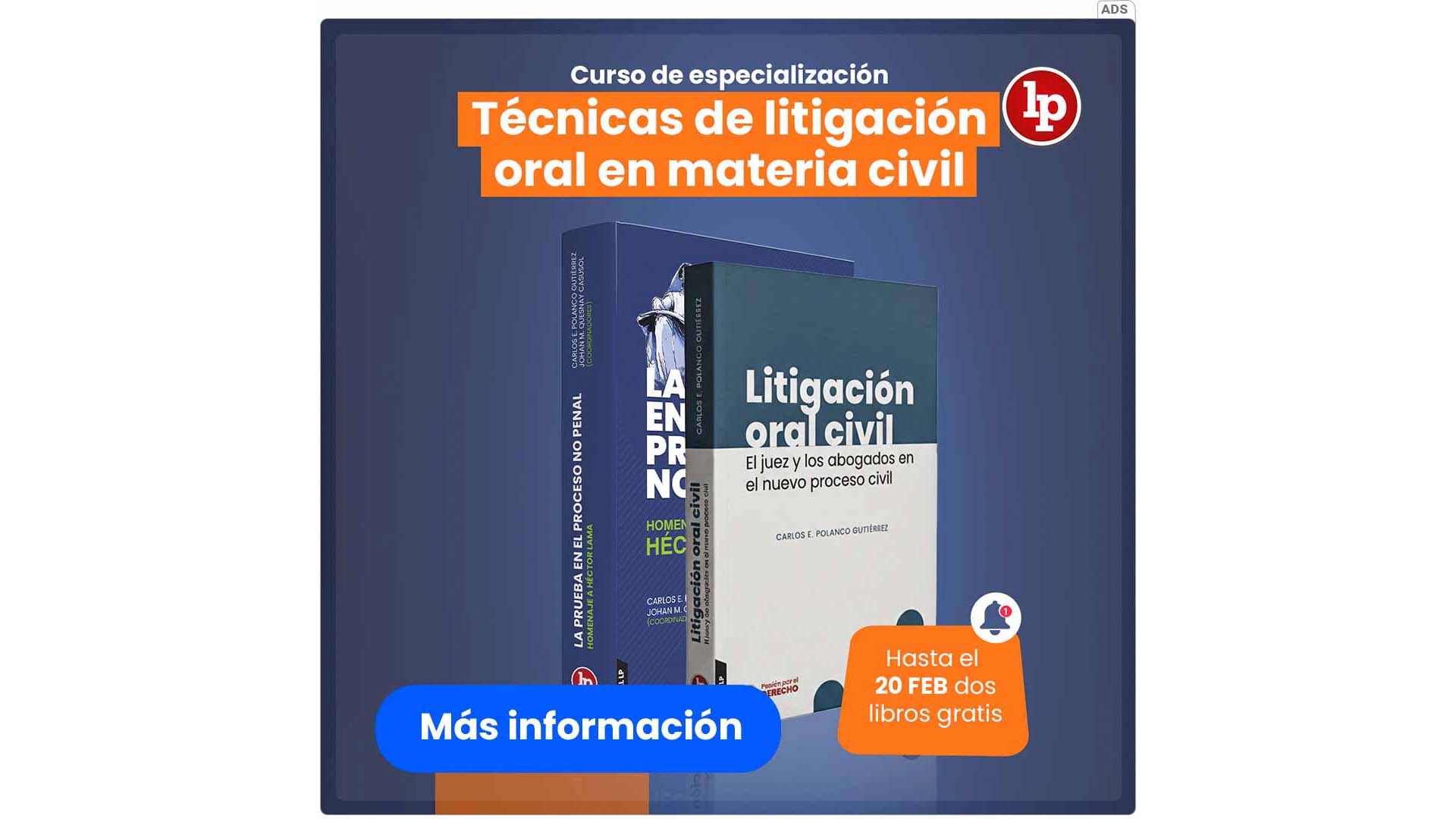


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)