Quizás hubo una tarde, nefasta para la historia, en que algún conciliábulo ignoto resolvió que nunca más habría gente verdaderamente humanista, como aquella de fines del Medioevo y principios de la Modernidad. Que era preciso, para recibir el codiciado apelativo de científico, dedicarse a un árbol solo en vez de al bosque entero.
Sin embargo, algunas inteligencias quebraron esa veda, con coraje y simpatía, optimistas hacia el mundo y sonrientes de cara al mañana. Carlos Ramos Núñez fue un ejemplo típico de ese valor innato. Él creía en el advenimiento, al calor de la informática y de la revolución en las comunicaciones, de un nuevo humanismo. Si esa maravilla alguna vez asoma, Carlos merecerá ser reconocido como su profeta.
“Carlos Ramos, historiador, filósofo, jurista, magistrado, literato, pedagogo, antropólogo. Carlos Ramos, docente y amigo querido. Una de esas personas, que uno asume, que están más allá de la condición mortal y cuyo pasaje no se terminará de digerir nunca”.
Hombre extraordinario, de una cultura sublime. Recibía un libro grueso una tarde y aparecía al desayuno con las páginas todas marcadas con señaladores de colores y las hojas ajadas, manuscritas con notas suyas. Era capaz de diseccionar obras complejas en tiempos impensables. No era raro que antes de responder a una pregunta, o incluso en los debates amistosos, se quedara unos minutos pensando; pero lo que venía a continuación, generalmente era para tomar notas.
Docente por definición, entregado al estudiantado, que lo adoraba y admiraba. Se quedaban en éxtasis ante su modestia y su sencillez, su manera llana de tratarles, absolutamente libre de fanfarronadas y de distancias ridículas. Carlos aprendía de su alumnado, pero además no tenía empacho en mostrarlo. Me han contado, quienes tuvieron el privilegio de sus aulas, que a menudo escribía con avidez el nombre de una obra o de un autor que alguien en clase mencionaba y él desconocía. Un gigante.
Cerraré estas breves líneas con dos aportes personales. Carlos era un excelente amigo, leal y afectuoso. Siempre procuraba abrir puertas a sus colegas y era feliz viéndoles crecer y tener éxito. Su nobleza de espíritu era mayor aún que su vuelo intelectual, y eso es mucho decir. Por fin, destacaré su sentido del humor, que era formidable. Cultivaba la ironía delicada, con un arte del relato gracioso que evitaba los giros obvios y las groserías. Carlos tenía ese don de hacer reír estando serio, que es un mezquino regalo de los dioses.
![Matar a una mujer porque está terminó la relación sentimental constituye un supuesto basado en un estereotipo de género, en tanto se concibe a la mujer como posesión del varón [RN 212-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-FIRMA-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)



![Tribunal superior no puede otorgar un valor probatorio distinto a la prueba personal registrada en audio y video, pues no difiere sustancialmente de la declaración presencial: en ambos casos, el juez de primer grado puede captar los datos que le brindan su percepción auditiva y visual, vinculados a la inmediación, y, con base en ello, fijar su valor probatorio [Casación 4-2022, Arequipa, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Aunque el alcalde tiene la obligación de verificar y supervisar la correcta contratación y ejecución de los proyectos la responsabilidad no es corporativa, sino debe determinarse en relación con las acciones u omisiones de cada uno de los funcionarios [Exp. 01231-2024-PHC/TC, f. j. 38]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Defraudación tributaria: Mientras que el contribuyente es el autor del delito cuando se beneficia con la obtención indebida del crédito fiscal (ya que tiene el deber jurídico frente a la administración tributaria), el contador puede responder como cómplice cuando colabora técnicamente en la elaboración o registro de documentación contable falsa que permite la obtención indebida del beneficio tributario [RN 88-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)





![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)




![[Balotario notarial] Instrumentos públicos notariales: protocolares y extraprotocolares](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/INSTRUMENTO-PUBLICO-NOTARIAL-LPDERECHO-218x150.jpg)




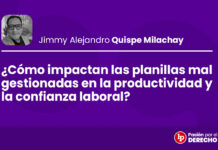
![El tiempo destinado a colocarse EPP debe computarse como parte de la jornada de trabajo [Resolución 0007-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/Trabajador-seguridad-asistencia-horario-LPDerecho-218x150.png)
![Obligación del trabajador de usar EPP no exime al empleador sus deberes de previsión, protección y control [Casación 34506-2023, Loreto]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/indumentaria-casco-trabajador-seguridad-guantes-obrero-proteccion-trabajo-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![El empleo de las máximas de la experiencia, si bien es necesario y esencial en las inferencias probatorias, exige que estas sean correctas y estén justificadas [Exp. 04614-2023-PHC/TC, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![Si bien los vecinos, por seguridad, pueden instalar elementos de seguridad (rejas y puertas) en accesos a la urbanización, tal medida, aparte de ser razonable y proporcional, debe contar con el permiso de la autoridad competente [Exp. 04537-2023-PHC/TC, f. j. 14]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-peru-LPDerecho-218x150.png)
![La tutela de derechos es un medio idóneo para interrumpir los efectos de una medida de decomiso [Exp. 00168-2025-PA/TC, f. j. 6] Congruencia recursal](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-3-LPDerecho-218x150.jpg)
![El acceso a expedientes judiciales en los que el Estado es parte no vulnera la Ley de Transparencia [Resolución 05838-2025-JUS/TTAIP-Segunda Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/06/documentos-archivos-expedientes-delito-ocultamiento-documento-LPDerecho-218x150.png)


![Cautelar permite que jueza cesada por haber cumplido 70 años trabaje hasta el 31 de diciembre de 2026 [Exp. 02539-2026-12-1801-JR-DC-03]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
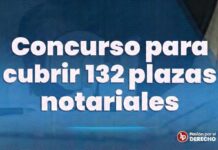
















![Cautelar permite que jueza cesada por haber cumplido 70 años trabaje hasta el 31 de diciembre de 2026 [Exp. 02539-2026-12-1801-JR-DC-03]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Matar a una mujer porque está terminó la relación sentimental constituye un supuesto basado en un estereotipo de género, en tanto se concibe a la mujer como posesión del varón [RN 212-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-FIRMA-DOCUMENTO-LPDERECHO-324x160.jpg)
![[Balotario notarial] Instrumentos públicos notariales: protocolares y extraprotocolares](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/INSTRUMENTO-PUBLICO-NOTARIAL-LPDERECHO-100x70.jpg)




![Matar a una mujer porque está terminó la relación sentimental constituye un supuesto basado en un estereotipo de género, en tanto se concibe a la mujer como posesión del varón [RN 212-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-FIRMA-DOCUMENTO-LPDERECHO-100x70.jpg)




