Cuentan que el Señor no miraba con poca ni mucha simpatía a los leguleyos, prevención que justificaba el que siempre que uno de estos tocaba a las puertas del cielo no exhibía pasaporte tan en regla que autorizase al portero para darle entrada.
Una mañana, con el alba, dieron un aldabonazo. San Pedro brincó del lecho y, asomando la cabeza por el ventanillo, vio que el que llamaba era un viejecito acompañado de un gato.
—¡Vaya un madrugador! —murmuró el apóstol, un tanto malhumorado. —¿Qué se ofrece?
—Entrar, claro está —contestó el de afuera.
—¿Y quién es usted, hermanito, para gastar esos bríos? —Ibo, ciudadano romano, para lo que usted guste mandar. —Está bien. Páseme sus papeles.
El viejo llevaba estos en un canuto de hoja de lata que entregó al santo de las llaves, el cual cerró el ventanillo y desapareció.
San Pedro se encaminó a la oficina donde funcionaban los santos a quienes estaba encomendado el examen de pasaportes, y hallaron tan correcto el del nuevo aspirante, que autorizaron al portero para abrirle de par en par la puerta.
—Pase y sea bienvenido —dijo.
Y el viejecito, sin más esperar, penetró en la portería, seguido del gato, que no era maullador, sino de buen genio.
Fría, muy fría estaba la mañana, y el nuevo huésped, que entró en la portería para darse una mano de cepillo y sacudir el polvo del camino, se sentó junto a la chimenea, con el animalito a sus pies, para refocilarse con el calorcillo. San Pedro, que siempre fue persona atenta, menos cuando la cólera se le sube al campanario, que entonces hasta corta orejas, le brindó un matecito de hierba del Paraguay, que en las alturas no se consigue un puñadito de té ni para remedio.
Mientras así se calentaba, interior y exteriormente, entró el vejezuelo en conversación con su merced.
—¿Y qué tal en esa portería?
—Así, así —contestó modestamente San Pedro—; como todo puesto público, tiene sus gangas y sus mermas.
—Si no está usted contento y ambiciona destino superior, dígamelo con franqueza, que yo sabré corresponder a la amabilidad con que me ha recibido, trabajando y empeñándome para que lo asciendan.
—¡No, no! —se apresuró a interrumpir el apóstol—. Muy contento y muy considerado y adulado que vivo en mi portería. No la cambiaría ni por un califato de tres colas.
—¡Bueno, bueno! Haga usted cuenta que nada he dicho. Pero ¿está usted seguro de que no habrá quien pretenda huaripampearle la portería? ¿Tiene usted título en forma, en papel timbrado, con las tomas de razón que la ley previene, y ha pagado en tesorería los derechos de título?
Aquí San Pedro se rascó la calva. Jamás se le había ocurrido que en la propiedad del puesto estaba como pegado con saliva, por carencia de documento comprobatorio, y así lo confesó.
—Pues, mi amigo, si no anda usted vivo, lo huaripampean en la hora que menos lo piense. Felicítese de mi venida. Deme papel sellado, del sello de pobre de solemnidad, pluma y tintero, y en tres suspiros le emborrono un recursito reclamando la expedición del título; y por un otrosí pediremos también que se le declare la antigüedad en el empleo para que ejercite su acción cuando fastidiado de la portería, que todo cabe en lo posible, le venga en antojo jubilarse.
Y San Pedro, cinco minutos después, puso el recurso en manos del Omnipotente.
—¿Qué es esto, Pedro? ¿Papel sellado tenemos? ¡Qué título ni qué gurrumina! Con mi palabra te basta y te sobra. Y el Señor hizo añicos el papel, y dijo sonriendo:
—De seguro que te descuidaste con la puerta, y tenemos ya abogado en casa. ¡Pues bonita va a ponerse la gloria!
Y desde ese día los abogados de la tierra tuvieron en el cielo uno de la profesión; esto es, un valedor y patrón en San Ibo, el santo que la Iglesia nos pinta con un gato a los pies, como diciéndonos que al que pleitos se mete, lo menos malo que puede sucederle es salir arañado.
Ello es que hasta el pueblo romano, al saber que al fin había conseguido un abogado entrar en la corte celestial, no dejó de escandalizarse, pues en las fiestas de la canonización de San Ibo cantaron los granujas:
Advocatus et sanctus?
Res miranda populo!
Huaripampearlo. Huaripamperlo.— Tal vez de Huaripampa (Waripampa, distrito de Jauja); escamotear, hurtar, quitarle a uno algo de una manera sorpresiva.
![Quien acepta la función de ministro de Estado cuando todavía estaba en el cargo de fiscal provincial no puede ser pasible de un proceso común, sino del proceso especial por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos [Apelación 21-2025, Corte Suprema, ff. jj. 5.4-5.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)



![Sunafil debe aplicar la sanción teniendo en cuenta el número de trabajadores que laboraba en cada obra y no el total [Casación Laboral 17464-2023, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/sunafil-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









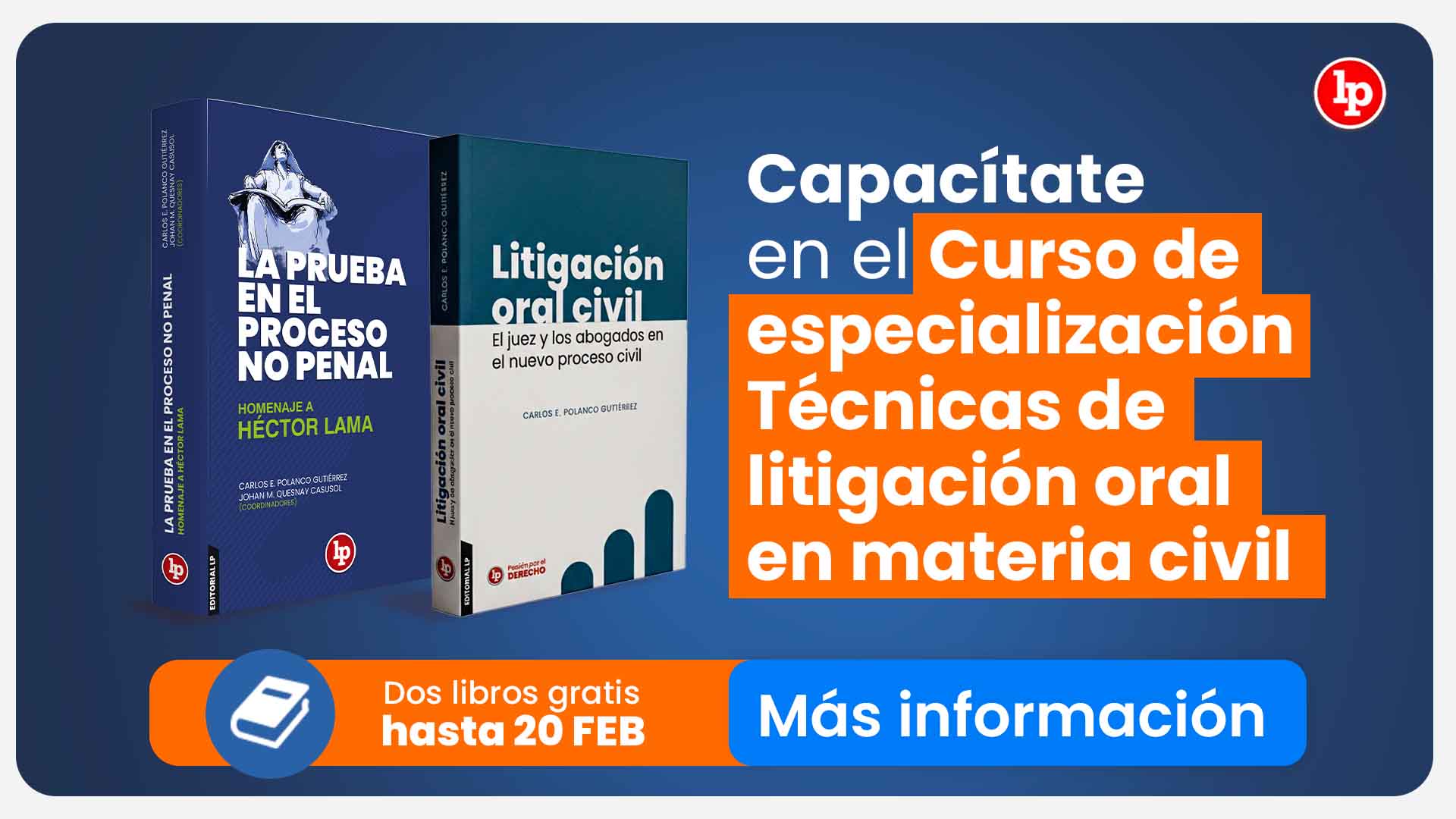



![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)




![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)








![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Andrea Vidal: dictan detención preliminar a sospechosos vinculados a vehículo que la siguió antes de su asesinato [Exp. 01759-2024-5-1814-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-GENERICO-LPDERECHO12-100x70.jpg)
![Quien acepta la función de ministro de Estado cuando todavía estaba en el cargo de fiscal provincial no puede ser pasible de un proceso común, sino del proceso especial por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos [Apelación 21-2025, Corte Suprema, ff. jj. 5.4-5.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)




![Quien acepta la función de ministro de Estado cuando todavía estaba en el cargo de fiscal provincial no puede ser pasible de un proceso común, sino del proceso especial por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos [Apelación 21-2025, Corte Suprema, ff. jj. 5.4-5.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)




