Por Eduardo Gómez Cuadrado
“Prepara el recurso de casación para el martes”, es cuanto me dijo el jefe cuando me llamó por teléfono. Yo por aquella época trabajaba para un abogado penalista viejo que vivía de los laureles del pasado. Él ganaba miles de euros sin mover un solo dedo porque siempre tenía a algún recién colegiado que se encargaba de todo, en este caso, y durante 7 meses, a mí.
Yo hacía todos los escritos, él solo los firmaba y a veces ni eso. Ni qué decir tiene que mi sueldo era meramente de supervivencia y el horario de trabajo infinito.
El caso es que en esa ocasión me encargó hacer un recurso de casación que debía presentarse cuatro días más tarde. La causa constaba de tres enormes tomos. Era un caso feo. Muy feo. Tres rumanos habían secuestrado a una chica de 19 años en su país de origen, la habían traído hasta España y la habían obligado a prostituirse. Además, durante los dos años que duró esa situación, estos hombres la habían violado en repetidas ocasiones. Finalmente la chica logró escapar y los denunció. Fueron detenidos, juzgados y condenados. Pero ahora querían que su caso fuese revisado por el Tribunal Supremo. Alegaban que la chica hizo todo de manera voluntaria y que ellos solo la ayudaban y la protegían… vamos que eran más culpables que Judas.
Cuando acabé de leer el último folio del expediente, levanté la vista hacía la reproducción de “El jardín de las Delicias” de El Bosco que tengo frente a la mesa del escritorio y me dije “¡mierda!” Había encontrado en la instrucción de la causa un par de motivos de nulidad de la investigación que había llevado a la cárcel a esos tres criminales. Un par de absurdas cuestiones procesales que podían invalidar todo y tal vez, solo tal vez, dejarles en la calle el tiempo suficiente para que se esfumaran.
Por un lado técnicamente yo era su abogado y mi obligación era defenderles, pero por otro no me hacía absolutamente ninguna gracia que esos tipos pudieran irse de rositas. ¿Qué hacer cuando la ética profesional choca con lo moralmente aceptado? El debate interno es feroz y siempre insatisfactorio.
Finalmente hice el recurso. A un inocente le defiende cualquiera, pensé, pero yo soy abogado y si no puedo defender a un culpable me tendré que dedicar a otra cosa. Además, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, me dije medio en broma. Así que alegué las causas de nulidad que consideré que existían, los motivos de casación y toda la carga argumental exculpatoria que se me ocurrió.
Ignoro qué sentencia dictó el Supremo en ese caso o si se admitieron mis argumentos, puesto que unas semanas después de presentado el recurso abandoné, por motivos que no vienen a cuento, el despacho de ese “honorable” abogado.
Un abogado penalista más temprano que tarde tiene que enfrentarse a la compleja pregunta de: ¿cómo puedes defender a una persona que sabes que es culpable? Es una pregunta complicada de contestar. Normalmente al cuñado que te la hace, habitualmente en las cenas de navidad y en los postres, no le vale con la respuesta estándar de “todo el mundo tiene derecho a defenderse”. Precisamente esa es la parte que cuesta hacer entender: ¿por qué carajo todo el mundo tiene que tener derecho a defenderse? Supongo que es porque la sociedad tiende a identificar la justicia con la venganza y claro, en la venganza no cabe defensa. La venganza se ejecuta con alevosía, premeditación y prevaricación, y en la medida de lo posible con ensañamiento. Pero lo que debemos preguntarnos es si nos gustaría vivir en una sociedad en la que no te pudieras defender. Estoy seguro de que no.
El derecho de defensa en un estado democrático determina que cuanto más culpable parezca una persona, cuanto más brutal sea su presunto crimen, cuanto más dura pueda ser la condena que quepa imponer, más hay que respetar las garantías procesales de defensa y ser extremadamente celoso en exigirle al estado que le proporcione un juicio justo, porque solo así el castigo será legitimo.
Para un penalista, el derecho de defensa, en toda su amplitud, es algo sagrado. Es precisamente ese derecho el que defendemos ante los tribunales, casi más que al propio encausado. No defendemos inocentes ni culpables, defendemos personas acusadas. Defender no es ganar, no nos confundamos. Muchas veces vas a los juicios no a ganar, sino a no perder. Vas a que si a tu defendido le tienen que caer cinco años de cárcel, no le caigan diez.
Somos la garantía de que las personas tengan un juicio justo, independientemente de que sean inocentes o culpables. La culpabilidad es un asunto bastante complejo y, gracias a dios o al diablo, no nos toca determinarla a nosotros sino a los jueces, y en tal cometido creedme que no les tengo absolutamente ninguna envidia. Ellos sí que tienen que confiar en la inocencia o no de la persona que juzgan; un abogado no. Un abogado solo tiene que creer en que con su trabajo ha garantizado a su defendido un juicio con todas las garantías.
Muchas veces se nos dice que es inmoral el intentar que un culpable salga en libertad pero, como ya he dicho, un abogado no puede trabajar en términos de culpabilidad, por ello es muy complicado hacer comprender a determinadas personas que precisamente lo que no sería ético sería lo contrario. Jamás puede ser inmoral cumplir con tu obligación y mucho menos cuando esa obligación consiste en propiciar que las personas sean juzgadas conforme a los parámetros de justicia que convencionalmente la sociedad ha establecido. Luego podemos entrar a valorar si las leyes son justas o no, pero ese es otro debate.
Un viejo amigo que estudiaba ingeniería electrónica me dijo una vez, cuando estábamos todavía en la universidad, que él nunca podría estudiar derecho. “Yo nunca podría estudiar ingeniería electrónica”, le contesté. Ahora yo soy abogado. Él trabaja como ingeniero en una importante fábrica de armas».
![La exclusión de pruebas irregulares no conlleva una nulidad de la sentencia cuando existe suficiente caudal probatorio lícito [Casación 3737-2023, Amazonas]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre un proceso penal garantista en casos de violencia. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-SUSANA-CASTANEDA-OTSU-BANNER-218x150.jpg)
![Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077) [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-crimen-organizadoLEY-30077-lpderecho-218x150.jpg)

![TC: Seis reglas de interpretación constitucional sobre la duración y extinción del CAS, respecto de los artículos 5 y 10.f del DL 1057, modificados por la Ley 31131 [Exp. 00013-2021-PI/TC, f. j. 116]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-22-218x150.jpg)
![Interpretación sobre la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834): El establecimiento de una «zona de aprovechamiento directo» no implica que esté permitida la extracción a mayor escala de sus recursos, pues no se condice con el objetivo de evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre (caso Reserva Nacional de Paracas) [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.10-4.12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-23-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









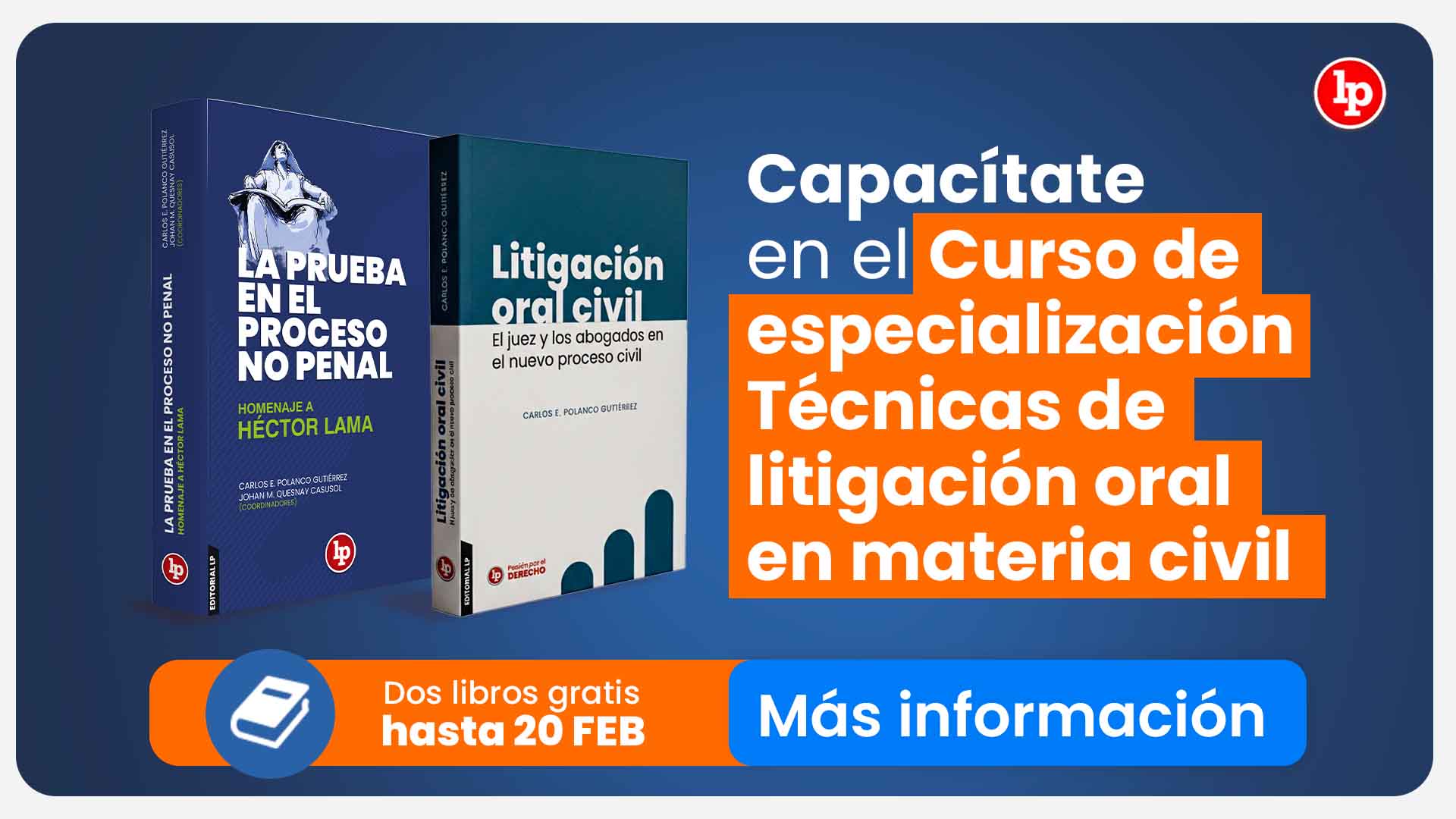





![Suspenden plazos procesales y administrativos en estos órganos jurisdiccionales y administrativos [RA 000031-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)

![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)



![Declaran reservada información de operativos durante estados de emergencia [Decreto Legislativo 1734]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/04/normas-legales-estado-de-emergencia-LPDerecho-218x150.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
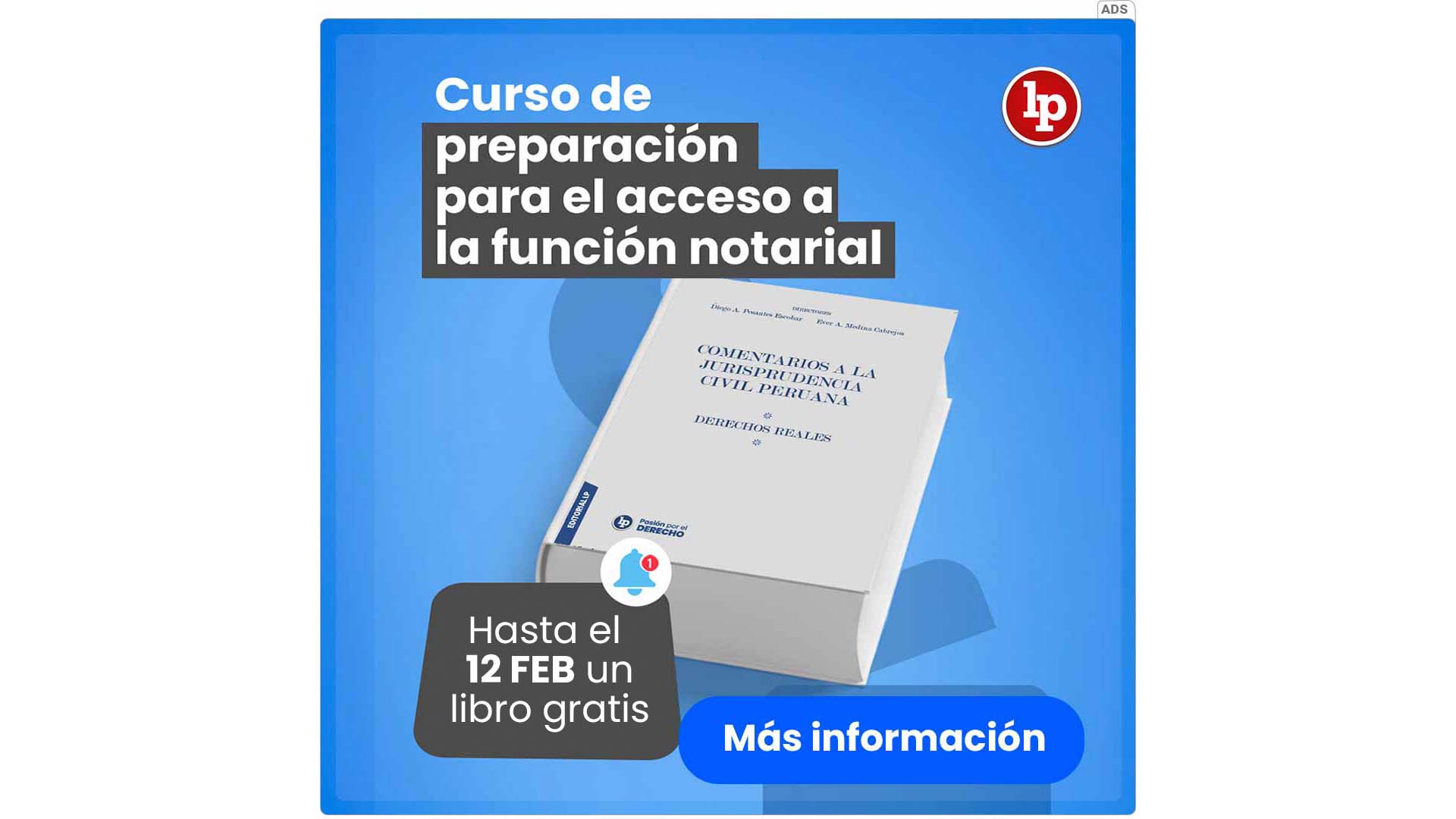
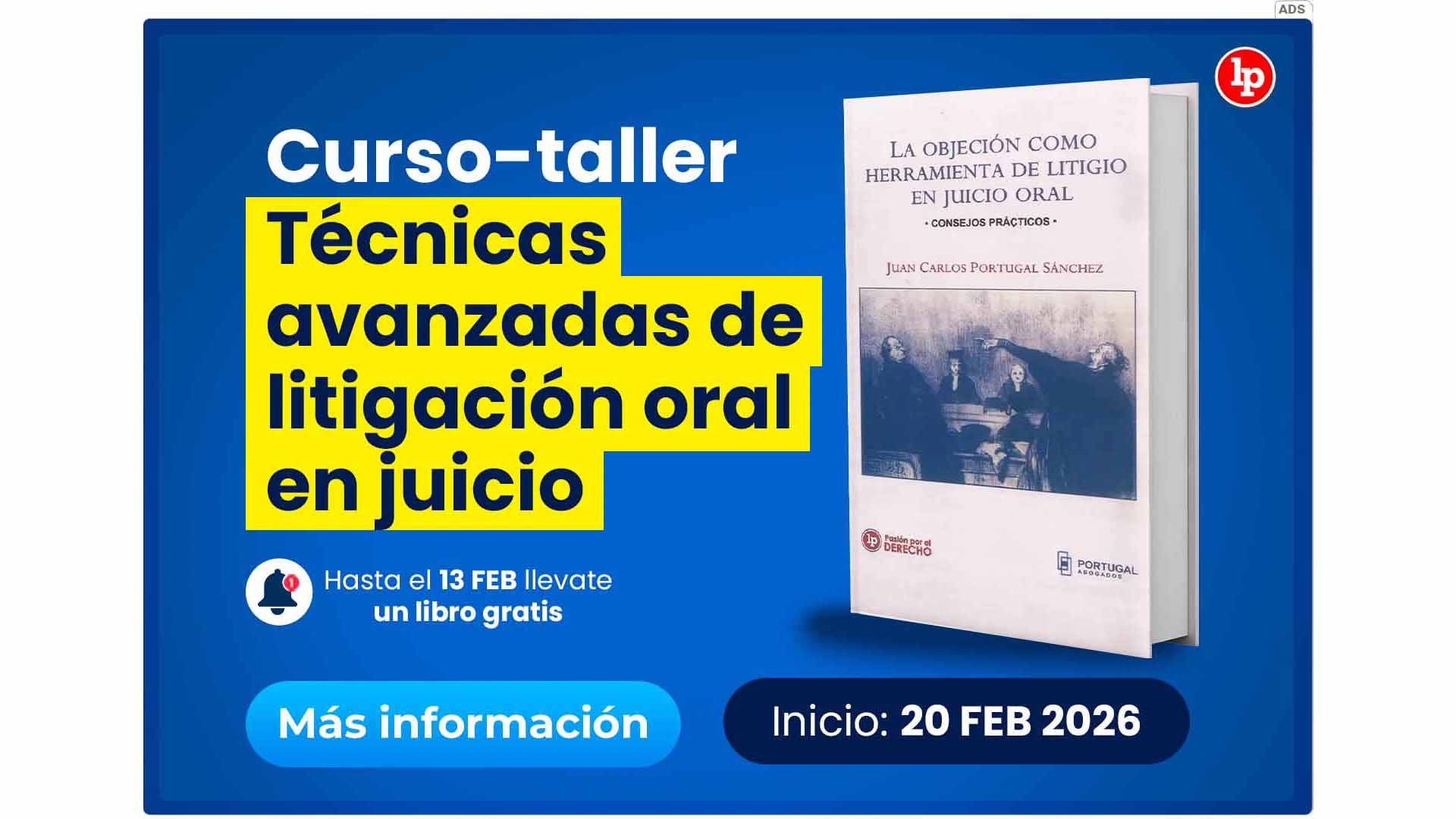


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)







![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)





![La colusión es un delito de intención en el que no basta el mero acuerdo entre el funcionario público y tercero (caso Vladimir Cerrón) [Casación 3280-2023, Junín]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/Vladimir-Cerron-lp-derecho-324x160.jpg)