El cine —como el derecho— refleja, dilucida, esclarece, modifica y normativiza la existencia. Ambos son depurados artefactos culturales; ambos se valen de un lenguaje que les es propio y exclusivo; ambos crean realidades nuevas a partir de una situación previa. Ambos, en fin, se materializan en una ficción; vale decir, una invención, una «cosa fingida», si hemos de aceptar la exacta definición del DRAE. Tanto el más objetivo de los filmes documentales cuanto la más reglamentarista de las leyes, proponen a nuestro entendimiento realidades fingidas, imaginarias, representativas, indirectas a la experiencia concreta.
Lea también: Siete películas con relevancia jurídica que usted (quizá) no ha visto. Parte 2
De alguna manera, el cine y el derecho nos exigen una suspensión, más o menos momentánea, del uso de nuestras capacidades racionales primarias y de nuestro permanente sentido de la comprobación y de la duda. Ni más ni menos nos ocurre cuando leemos un poema, asistimos a una función teatral o contemplamos una hermosa acuarela. A cambio, el cine y el derecho ofrecen soluciones (ficticias, fingidas, fictas) que tienden a facilitar y a enriquecer nuestra existencia como individuos y como seres sociales. ¿Quién no recuerda el ejemplo de la desdichada esposa que logra convertir —literalmente— en realidad las ilusiones proyectadas en la pantalla de un cinema de los suburbios? La película se titula La rosa púrpura del Cairo; su director, por supuesto, es Woody Allen.
Lea también: Más de 100 películas sobre abogados y juicios orales
Las relaciones entre cine y derecho son, la mayoría de las veces, muy evidentes. Se ha teorizado profusamente en torno a esas relaciones y no repetiremos aquí los elementos del debate. Baste señalar que un filme puede ilustrar (y, de hecho, ilustra) situaciones y roles explícitamente jurídicos: abogados, jueces, litigios, juzgamientos, crímenes, actividad parlamentaria, elecciones políticas, presidencialismo, regímenes dictatoriales, problemas socioambientales, funcionamiento corporativo, elusión de tributos, derecho consuetudinario, esclavitud, trata de personas, lucha por los derechos de las minorías y un largo etcétera.
Lea también: Más de cincuenta películas sobre la situación de la mujer en el mundo
En otros filmes, en cambio, se nos presenta situaciones y roles en los cuales la relevancia jurídica, aunque igualmente inequívoca, nos es figurada de una forma menos directa y más sutil. En algunas ocasiones es el argumento el que suscita la reflexión. A continuación, presentamos un florilegio de siete filmes que no suelen citarse como jurídicos y que, venturosamente, lo son por derecho propio.
Lea también: Siete películas imprescindibles para estudiantes de criminología
Lea también: Diez obras maestras que nos acercan al derecho a través del cine
1. Lirios rotos de D. W. Griffith (1919)
Si los hermanos Lumière inventaron el cine, el estadounidense D. W. Griffith lo dotó de lenguaje, gramática, ortografía, caligrafía y signos de puntuación. Orson Welles ha afirmado que ningún arte le debe tanto al ingenio de un solo hombre como el cine a Griffith. Serguéi Eisenstein, burlando la censura estalinista, declaró que como cineasta le debía sencillamente «todo». De hecho, David Wark Griffith (1875-1948) creó el cine tal como lo conocemos hoy: el primer plano, el montaje, la narración paralela, el formato en largometraje, el star system, Hollywood, etcétera, son tributarios de la imaginación de Griffith. Solo el cine sonoro le fue esquivo, como a tantas personalidades forjadas en la pureza de las imágenes silentes.
El nacimiento de una nación (1915), abiertamente racista, sigue causando merecido enojo. Pero Intolerancia (1916, tres horas y siete minutos, cuatro relatos entrelazados y separados por 2500 años de historia) es, para algunos, el mayor filme jamás rodado. Frente a esos monumentos, Lirios rotos (Broken Blossoms, or The Yellow Man and the Girl, 1919) es breve, íntima y de un lirismo depurado. Como siempre en Griffith, la historia que allí se refiere pretende sustentar una moraleja y transmitir una enseñanza. Felizmente, es posible prescindir de ese «mensaje» sin mayor problema.
En Lirios rotos Griffith escudriña las consecuencias sociales del amor interracial en una sociedad intolerante. La desconfianza frente al «otro» (en el caso concreto, un joven chino empeñado en predicar el budismo en Inglaterra) es uno de los grandes temas del filme. El otro gran tópico sometido al escalpelo del cineasta es el maltrato a la mujer: Lucy, una adolescente de 15 años (encarnada por Lillian Gish, la musa de Griffith) es constantemente vulnerada, física y psicológicamente, por su padre ilegítimo (Donald Crisp), un boxeador alcohólico y mujeriego que descarga en ella las frustraciones que advienen de su vida indisciplinada.
Lucy encuentra consuelo en la persona del joven budista chino (Richard Barthelmess), quien le profesa sentimientos de la mayor devoción. Pero la felicidad dura poco. Los maltratos del padre son pertinaces y crecientes. El desenlace, conmovedor, prefigura, ya en 1919, la problemática del crimen de odio. Anotemos que una célebre secuencia de Lirios rotos será, muchos años después, homenajeada de manera explícita por Stanley Kubrick en una escena, igualmente célebre, de El resplandor.
2. El crimen del señor Lange de Jean Renoir (1936)
Relato edificante y —a la vez— sorpresivamente libertario. Historia de un crimen moralmente necesario. El bienestar de un colectivo de trabajadores por encima de la vida de un hombre. La alegría del amor libre. Y todo ello narrado con un humor limpio de cualquier escoria patética o sarcástica. Solo la mano maestra de Jean Renoir y de su libretista Jacques Prévert podían armonizar, con paciencia de orfebre, esos elementos dispares en una obra maestra, Le Crime de Monsieur Lange, filme menor tan solo en el metraje. «El arte escondiendo el arte»: predio de la creatividad francesa.
La escasez de escrúpulos llevará a un editor de folletines a la bancarrota. Asediado por los acreedores, el villano huye y logra fingir su muerte. Las deudas pasan a sus herederos y los trabajadores, impagos, deciden constituir una cooperativa autogestionaria que da nuevos bríos al negocio de revistas de entretenimiento. Como es natural, el éxito, en esta bella fábula de «irrealismo socialista», les sonríe. Un inesperado giro en la historia obliga al héroe a decidir entre el derecho individual y el bien común. Figuras como el contrato leonino y la transmisión de obligaciones, la elasticidad del derecho, la ambigüedad de la norma jurídica, a más de la propia valoración de la vida humana (ajena) son ilustradas con toda la complejidad que plantearía la casuística cotidiana a un abogado.
El ritmo trepidante, la belleza formal de los encuadres, la majestad de los contrapicados, la narración no lineal y plena de elipsis, no menos que la riqueza verbal de diálogos, convergen en un filme que se disfruta, que hace sonreír y que hace pensar. François Truffaut juzgará El crimen del señor Lange de Renoir como «el más espontáneo, el más lleno de milagros de juego de cámara, el más cargado de verdad y de belleza pura» de entre los muchos filmes legados por el gran realizador francés.
3. ¡Qué verde era mi valle! de John Ford (1941)
Los historiadores del cine y el público suelen recordar ¡Qué verde era mi valle! (How Green Was My Valley) por haber arrebatado a Ciudadano Kane nada menos que cinco premios de la Academia, incluyendo las estatuillas a mejor película y mejor director. Lo cierto es que el evocativo filme de John Ford tiene un espacio de elección entre los cinéfilos de pro. Está muy bien actuado, hermosamente fotografiado y las actuaciones de Walter Pidgeon, Maureen O’Hara y Donald Crisp son intemporales. El filme, en cambio, no suele ser citado (o no es citado en absoluto) por los estudiosos de cine y derecho. El olvido es considerable e injusto.
En efecto, ¡Qué verde era mi valle! ofrece una visión dramática y completa de las pavorosas condiciones laborales que imperaban durante la Segunda Revolución Industrial del siglo XIX. Era «el siglo del vapor y la velocidad», si tomamos prestado el título del lienzo más famoso de J. W. M. Turner. La demanda de carbón, elemento indispensable para las calderas productoras del vapor que movilizaba ferrocarriles y buques cada vez más veloces, acrecía. Como se agravaban también la contaminación sonora y atmosférica. Las ciudades, por primera vez en la historia humana, se convertían en urbes bulliciosas, de lo cual dejarán páginas inolvidables las grandes mentes de la época: Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Richard Wagner. La polución del aire fue otro efecto colateral del desarrollo. Se diseminan, asimismo, y con gravedad de epidemia, las enfermedades profesionales y se multiplican en proporción inédita los accidentes de trabajo.
El conmovedor filme de John Ford es una dramatización de la necesidad de una legislación protectora de la parte débil de la relación laboral. ¡Qué verde era mi valle!, como es sabido, versa sobre los sucesivos infortunios que recaen en los hijos del patriarca Gwilym Morgan, trabajadores de una mina de explotación de carbón de piedra en un paraje remoto y empobrecido de Gales del Sur. A las fatalidades se agregan los bajos sueldos y el general sentimiento de asimetría entre la compañía extractora y los habitantes del valle. También la degradación del espacio natural queda retratada, desde el título mismo de la película. Todo esto devendría en simple panfleto cinematográfico, de no ser por la mano maestra y recia de un artífice de la talla de Ford.
Las leyes sobre accidentes de trabajo tardaron en integrarse a los ordenamientos jurídicos. En el Perú, el precepto según el cual el empresario «es responsable por los accidentes que ocurran a sus obreros y empleados en el hecho del trabajo o con ocasión directa de él», solo fue entronizado en 1911 mediante la Ley Nº 1378, promulgada el 20 de enero de dicho año. La norma contenía un tratamiento especial para el caso del trabajo en minas. Como en todos lados, en nuestro país la ley fue una respuesta a incontables infortunios y fatalidades para los cuales el Código Civil proporcionaba soluciones evidentemente inequitativas. La historia narrada en ¡Qué verde era mi valle!, ambientada en la lejana Gales, expresa, con precisión y dramatismo, la urgencia de una legislación efectiva que respondiese a las nuevas condiciones laborales que acarreaba el desarrollo industrial.
4. Rashōmon de Akira Kurosawa (1950)
¿Qué valor probatorio tiene la declaración de un único testigo en la elucidación de un hecho controvertido? ¿Qué valor probatorio tendrán las declaraciones de una pluralidad de testigos en el esclarecimiento de un mismo hecho? Apriori, es de suponer que, si todos los testimonios derivan de la personal y directa experiencia de los declarantes, y si el hecho es uno y el mismo, entonces las declaraciones serán más o menos coincidentes. Sin embargo, la lógica formal estricta puede conducir a engaño: diversos testigos tendrán sutiles diferencias en sus puntos de vista, que afectarán a la puntual identidad de lo declarado.
Rashômon de Akira Kurosawa explora, de manera vertiginosa, la diversidad de versiones —todas correctas y atendibles— que distintos testigos presenciales pueden ofrecer sobre un mismo hecho. Rashōmon se basa en el relato epónimo de Ryonosuke Akutagawa, en el que se narra el asesinato de un samurái a través de los testimonios del asesino, de la esposa del samurái, del muerto (que habla a través de una médium) y de un leñador que transitaba por el lugar de los hechos.
Si, como veremos, en Falso culpable de Hitchcock los testigos tienden a abrigar preconcepciones concordantes encaminadas a culpabilizar a cualquier costo a un inocente, en Rashōmon asistimos al procedimiento inverso: la divergencia de la percepción de los testigos según difiere el ángulo de la mirada. Curiosamente, la divergencia no anula la veracidad subjetiva de las declaraciones, no importa cuán acentuadas sean aquellas divergencias. Recordemos que similar artificio narrativo confiere forma e interés a la novela ¡Absalón, Absalón! (1936) de William Faulkner.
5. Falso culpable de Alfred Hitchcock (1956)
Maestro inigualado del suspenso y diestro manipulador de las emociones humanas, Alfred Hitchcock fue también un cineasta preocupado por la inculpación. El tema de la culpa (jurídica o moral) atraviesa toda su filmografía cual una obsesión. De hecho, la incriminación de un inocente es una de las constantes más nítidas de su producción. No sorprende, así, que el realizador británico dedicara el único docudrama de su carrera, The Wrong Man, a la historia verídica de Manny Balestrero (Henry Fonda), probo músico de un club nocturno neoyorquino, a quien injustamente se le imputa el hurto de una gruesa suma de dinero.
A lo largo del filme, rodado en discreto blanco y negro, asistimos a las tribulaciones de Balestrero y de su esposa (Vera Miles), mientras la maquinaria policial y judicial se pone en acción. Falso culpable es una reflexión sobre las contradicciones de un mecanismo de probanza, racionalmente impecable, basado en la acumulación de indicios que, por una ciega cadena de inferencias, termina arribando a una conclusión injusta. Si es necesario acudir a un filme que ilustre cumplidamente las tenues, o acaso inexistentes, diferencias entre presunción e indicio, entre indicio y prejuicio, entre prejuicio y preconcepción, pocos tan efectivos como esta apenas recordada joya del llamado Mago del suspenso.
6. 10 Rillington Place de Richard Fleisher (1971)
Considerada una obra maestra escondida del gran cine universal, 10 Rillington Place es un docudrama británico labrado con exactitud y circunspección. La sordidez de los barrios bajos populares londinenses y los pequeños dramas de sus desventurados habitantes son reconstruidos con meticulosidad y casi sin cortapisas. Para la confección —no cabe mejor sustantivo— de su cinta, Fleisher procuró utilizar como insumos los datos obtenidos de las propias pesquisas policiales y judiciales que suscitó el caso. Aun los escenarios se corresponden con los espacios originales. Los hechos narrados en 10 Rillington Place son puntualmente verídicos. Hubiésemos preferido que no ocurriesen nunca.
El filme trata acerca de los crímenes del asesino en serie John Christie (interpretado magistralmente por Richard Attenborough). Un jovencísimo John Hurt, en su primer rol importante, encarna a Timothy Evans, la víctima indirecta de Christie y, sin duda, la que con mayor crueldad padeció la insania del desalmado criminal. La narración es lineal, aristotélica (exposición – nudo – desenlace) y acumulativa: los crímenes se suceden literalmente en serie, como afirmaciones ineluctables de un decurso fatal del que los personajes no pueden ni parecen querer huir. Apenas Fleisher nos ahorra ciertos detalles escabrosos, que solo quedan, felizmente, en alusión. El clímax del filme está constituido por la secuencia en la corte: la justicia también parece envuelta en la fatalidad. Un breve epílogo nos informa acerca del destino del protagonista.
Este drama de gente pobre y sordamente violenta es también el relato de un clamoroso error judicial. Muchísimos filmes, de los buenos y de los otros, abordan el tema de la pena de muerte. No pocos contienen alegatos basados en la irreparabilidad de un eventual error judicial. 10 Rillington Place, perteneciente a este linaje, es sin duda el más intenso. Los hechos ocurrieron entre los años 1943 y 1953. Baste añadir que Timothy Evans fue rehabilitado y obtuvo el perdón real de manera póstuma en 1966. Un año antes, la pena de muerte era abolida en el Reino Unido.
7. Compliance de Craig Zobel (2012)
La llamada telefónica de un oficial de policía pone en alerta al personal de un negocio de comida rápida. La voz instruye a la administradora del establecimiento para que, por «razones de seguridad», inmovilice a una joven mesera en la trastienda del local. El ambiente es de tensión, no menos por cuanto se espera para esa mañana la inspección de los titulares de una franquicia a la que está afiliado el sencillo negocio. Desde el otro extremo del hilo telefónico, el oficial informa a la administradora que la mesera en cuestión es sospechosa de haber hurtado el bolso de un cliente del establecimiento. La administradora obedece y da inicio así a una cadena de vejaciones contra la aterrorizada muchacha, que no solo se sabe inocente del ilícito, sino que empieza ella misma a dudar de su inocencia.
Tal es el delirante inicio de Compliance, thriller psicológico independiente de Craig Zobel, estrenado en 2012 en el Festival de Cine de Sundance. Compliance se basa en la historia real de un llamador anónimo que se hacía pasar por diferentes oficiales de policía y manipulaba a dueños de locales hasta llevarlos a desconfiar por completo de sus empleadas. La historia de Sandra y Becky, referida en el filme de Zobel, se inspira en la incursión final de un acosador telefónico en serie, arrestado en 2004 tras casi diez años de actividad delictiva. El filme pone en cuestión el rol todopoderoso de la autoridad, así como discurre en torno a la condición de vulnerabilidad que aflige a las mujeres en entornos urbanos periféricos. Como en un relato kafkiano, la vertical «voz de la ley» es obedecida, hasta que termina por convertirse en atroz instrumento de abyección.
![La exclusión de pruebas irregulares no conlleva una nulidad de la sentencia cuando existe suficiente caudal probatorio lícito [Casación 3737-2023, Amazonas]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre un proceso penal garantista en casos de violencia. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-SUSANA-CASTANEDA-OTSU-BANNER-218x150.jpg)
![Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077) [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-crimen-organizadoLEY-30077-lpderecho-218x150.jpg)

![TC: Seis reglas de interpretación constitucional sobre la duración y extinción del CAS, respecto de los artículos 5 y 10.f del DL 1057, modificados por la Ley 31131 [Exp. 00013-2021-PI/TC, f. j. 116]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-22-218x150.jpg)
![Interpretación sobre la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834): El establecimiento de una «zona de aprovechamiento directo» no implica que esté permitida la extracción a mayor escala de sus recursos, pues no se condice con el objetivo de evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre (caso Reserva Nacional de Paracas) [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.10-4.12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-23-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









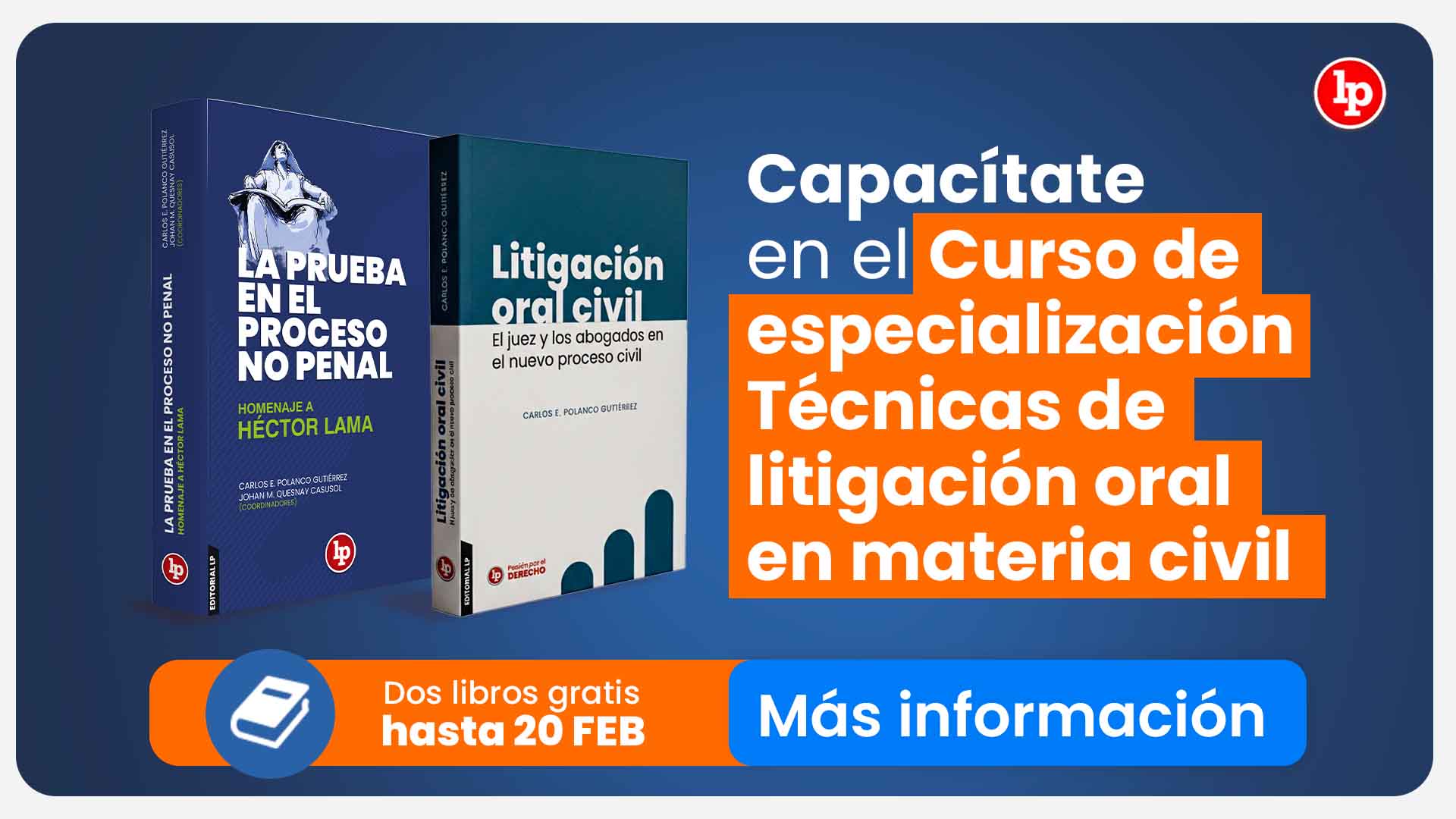





![Suspenden plazos procesales y administrativos en estos órganos jurisdiccionales y administrativos [RA 000031-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)

![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)



![Declaran reservada información de operativos durante estados de emergencia [Decreto Legislativo 1734]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/04/normas-legales-estado-de-emergencia-LPDerecho-218x150.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

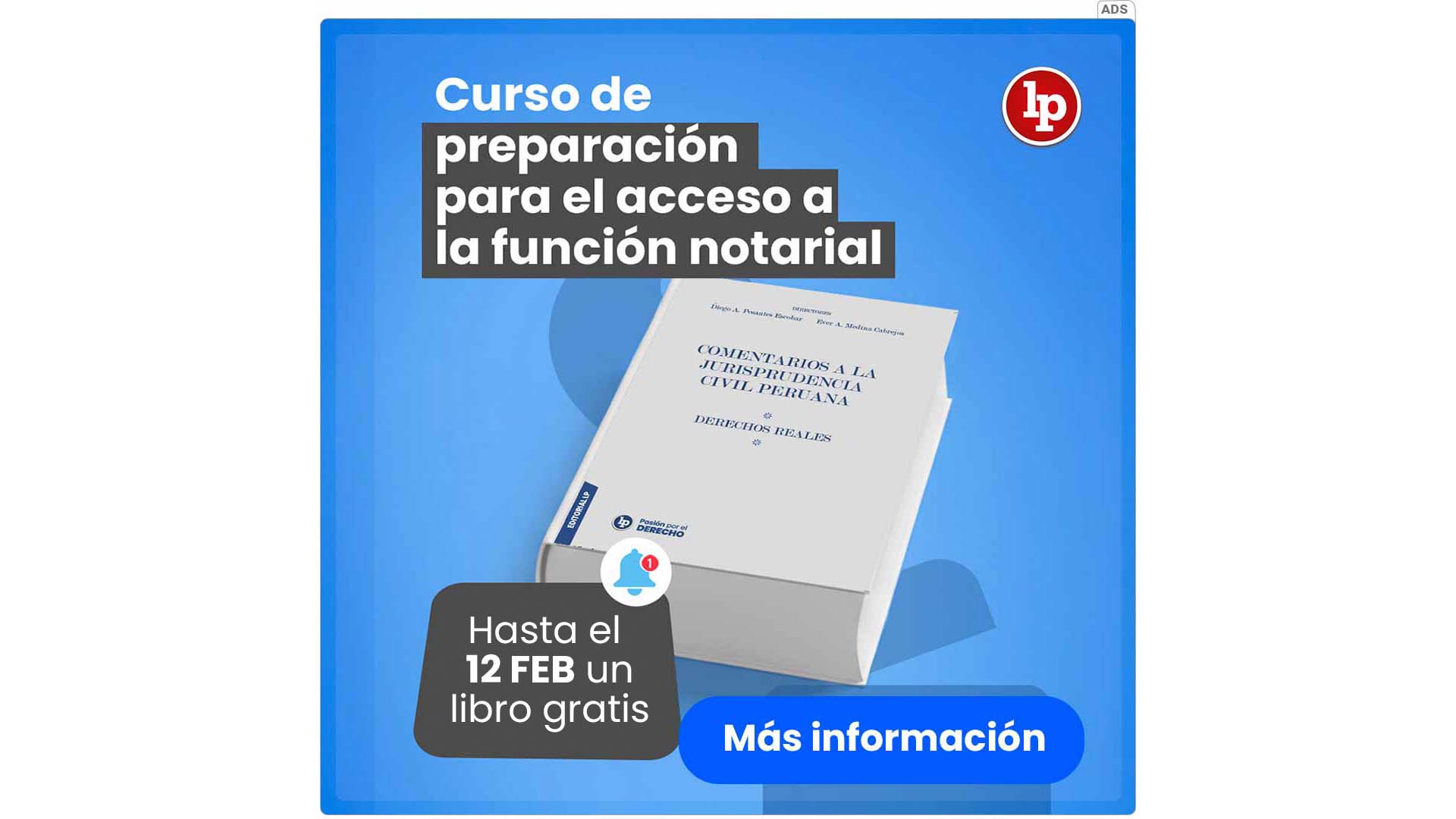
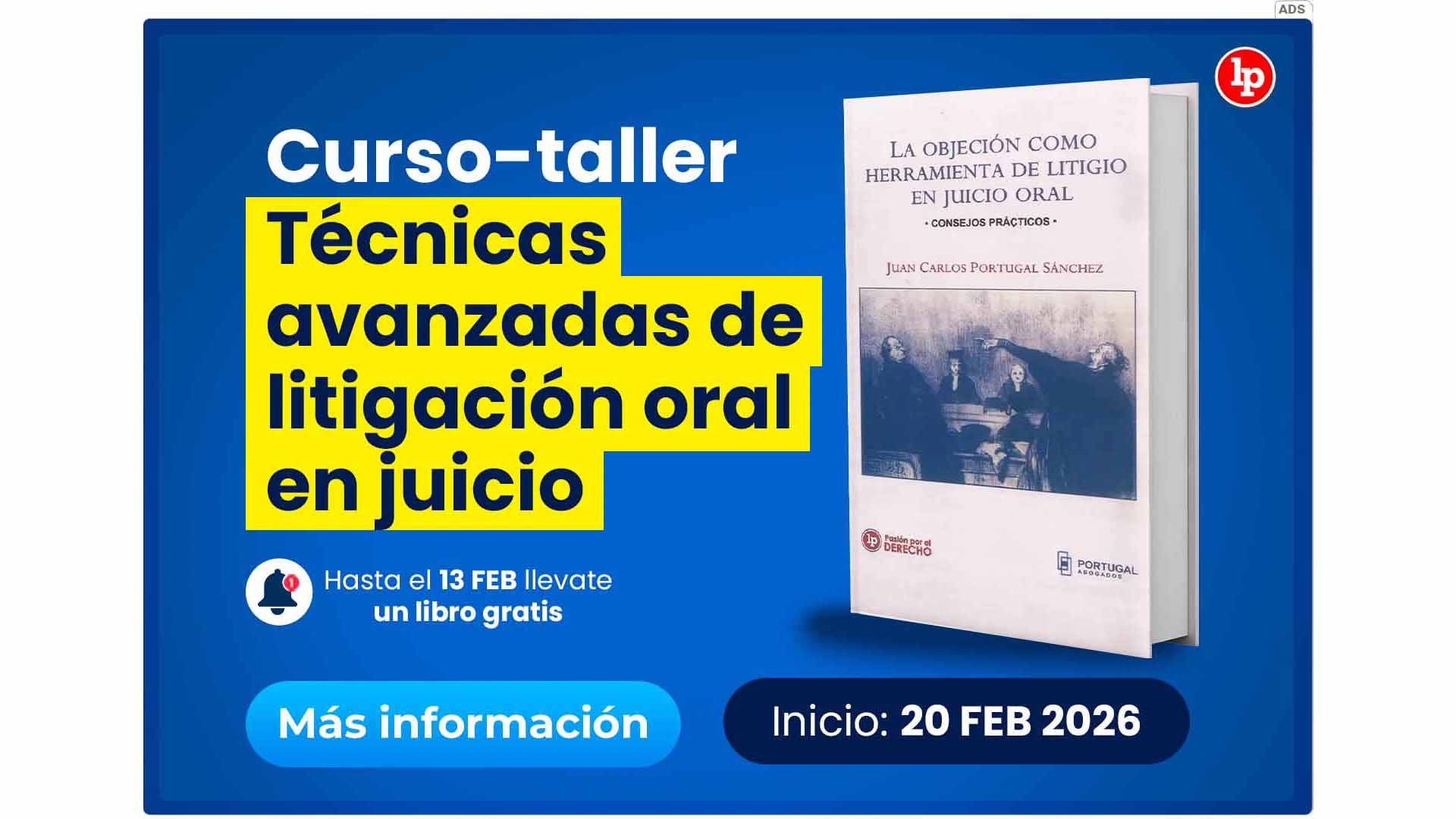









![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)







![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)





