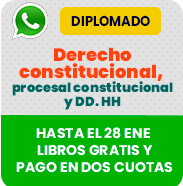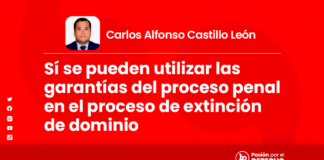Sumario: 1. Introducción; 2. Reconocimiento de personas; 3. Descripción previa; 4. Los distractores; 5. Aspecto semejante; 6. Conclusiones; 7. Referencias bibliográficas.
1. Introducción
El reconocimiento de personas está regulado en el art. 189.1 del CPP y es un instrumento para poner a prueba la fiabilidad de la memoria del reconociente —agraviado, testigo o coimputado—, específicamente, el recuerdo que este alega tener acerca de la apariencia física de su agresor; sin embargo, el tratamiento que se le viene otorgando dentro de la investigación criminal solo se limita a considerarlo como un procedimiento que hay que cumplir porque el caso lo requiere y la ley lo autoriza, sin reparar que conlleva “desafíos” para asegurar una justa identificación.
Inscríbete aquí Más información
Con frecuencia se imponen condenas que están sustentadas en el “reconocimiento de personas”, donde —quien reconoce— señala que su victimario es: “un poco alto o un poco chato, algo delgado o algo robusto, trigueño o de tez clara, un poco joven o un poco viejo, tiene de cabello negro, etcétera”; entre otras generalidades que bien podrían corresponder no solo a ese agresor, sino a una pluralidad indeterminada de personas ajenas al evento, como a quien lee estas líneas.
Cuando el reconociente percibe y retiene las características externas del agresor y luego es sometido a una rueda de identificación personal persigue atribuir esa imagen mental a alguno de los que está puesto en frente de sí, compara el aspecto físico que aprecia en los sospechosos con la imagen almacenada en su memoria, buscando una coincidencia, basándose solo en ese recuerdo. Es en este preciso momento donde poner a prueba su memoria es urgente para evitar identificaciones erradas.
2. Reconocimiento de personas
El maestro colombiano Devis Echandía define el reconocimiento como:
[l]a diligencia en la cual una persona es invitada a describir a otra o una cosa, a dar indicaciones útiles para su identificación, y posteriormente a reconocerla entre dos o más que tengan semejanza con ella […].
El reconocimiento es un procedimiento pensado y diseñado para retar la memoria del reconociente, se trata de un test al que debe ser sometida la imagen mental que evoca sobre su agresor, el recuerdo que tiene de él y que subyace en su memoria, no por tiempo indefinido.
Como se trata de una actividad basada en la memoria y esta no es perfecta, el margen de error es realmente preocupante si se considera que a causa de ello un inocente puede ir a prisión al mismo tiempo que el culpable permanece en libertad. Sobre esto, el psicólogo forense Manzanero Puebla recomienda que:
El sistema de justicia debe hacer lo posible por minimizar estos errores, teniendo en cuenta que cuando se realiza una tarea de reconocimiento pueden producirse cuatro posibles resultados; dos serán considerados correctos y otros dos erróneos:
– Acierto: El autor está presente en la rueda y el testigo le reconoce;
– Rechazo correcto: El autor no está presente y el testigo no reconoce a nadie;
– Fallo: El autor está presente, pero el testigo no le reconoce o reconoce a un cebo;
– Falsa alarma (falso positivo): El autor no está presente pero el testigo reconoce al imputado.
Para disminuir estos errores y ampliar el margen de aciertos en las identificaciones personales, nuestro sistema procesal ha institucionalizado ciertas reglas que componen el procedimiento de reconocimiento personal, reglas que persiguen garantizar una debida identificación evitando errar. El respeto de estas reglas mínimas es imperativo, para que el procedimiento tenga validez y eficacia probatoria.
3. Descripción previa
Describir a la persona aludida consiste en puntualizar las características físicas esenciales de quien consideramos agresor, empleando para ello solo la representación mental que ha sido retenida en nuestra memoria a partir de la ocurrencia del evento delictivo. Por ello, Manzanero Puebla afirma que “la descripción es una tarea de recuerdo basado en la recuperación de los detalles que el testigo recuerda de la persona implicada en el suceso”.
Para garantizar la espontaneidad y sinceridad de esta descripción debe ser exigida durante el interrogatorio previo y no durante la misma diligencia de reconocimiento —como se estila— para evitar inducciones o persuasiones durante el mismo acto.
Así lo establece el Protocolo de Actuación Interinstitucional Específico de Reconocimientos:
La persona que va a efectuar el reconocimiento, previamente a realizar dicha diligencia, debe describir en sus declaraciones a la(s) persona(s) aludida(s), indicando sus rasgos físicos, […]. Las descripciones que se efectúen también deben detallarse en el acta de reconocimiento.
Para desafiar la memoria, el interrogador o contrainterrogador tiene que exigir señas particulares suficientes de las zonas físicas percibidas al agresor por el reconociente, evitando siempre descripciones abiertas, por ejemplo, si este dijo: ¡Pude ver su rostro y cabello! Corresponde indagar acerca de cuál es la forma del rostro, los detalles de los ojos, detalles de los labios, detalles de la nariz, detalles de la barbilla, detalles de las cejas, tipo de cabello, dimensión, peinado, color o alguna seña distintiva. Y verificará que mientras más información detallada/específica exista, si el señalamiento es positivo —correspondencia entre representación mental descrita y el señalado—, será porque procede de una memoria confiable.
Este interrogatorio previo debe buscar una minuciosa descripción de la fisonomía del sujeto a reconocer, de las circunstancias en que se produjo la percepción y sus vestimentas.
Tolerar una descripción genérica (tipo: tiene cabello negro, es trigueño, su cara es delgada, es alto, etc.) es inútil para desafiar la memoria del reconociente, simplemente porque más de uno encajaría sin tener responsabilidad.

4. Los distractores
Otro desafío al que debe ser sometido la memoria es “el número de distractores”. Pese a que la ley guarda silencio sobre este requisito, al no especificar una cantidad mínima de componentes, una cantidad mayor a dos —además del sospechoso— servirá para que la memoria no se decante sobre una opción sin más, sino para desafiarla en aras de obtener un señalamiento justo.
Para que los distractores cumplan su función deben guardar semejanza con la persona aludida tanto en el aspecto físico como en las vestimentas que le fueron apreciadas durante la ejecución delictiva.
5. Aspecto semejante
Cuando la ley exige que estos distractores sean de aspecto exterior semejantes, se propone elevar la dificultad para la memoria del reconociente. Pero ¿semejantes al investigado o a la descripción previa? Sotelo Muñoz responde a esta interrogante de la siguiente manera:
Pues bien, esta semejanza se ha interpretado tradicionalmente con semejanza con el sospechoso. Sin embargo, como veremos, dicha semejanza se ha de cumplir respecto de la descripción inicial por el testigo del agresor.
De otra parte, Manzanero Puebla señala que:
Sin embargo, aunque se ha tendido a tomar al sospechoso como el punto de referencia en la construcción de la rueda, en realidad la referencia debería ser la descripción inicial del testigo, a la que deben ajustarse los distractores.
Efectivamente, los cebos o distractores deben ser semejantes al sujeto descrito previamente, al sujeto en abstracto, para poder poner a prueba el contenido de la memoria del reconociente. Si lo que urge es desafiar su memoria, no tendría sentido buscar individuos semejantes al sospechoso cuando este —a partir de su recuerdo— describiera a un sujeto con características físicas distintas a las que puede poseer el investigado. Si se describe en abstracto: es crespo, peinado al costado, cabello negro hasta la parte inferior de las orejas, cejas pobladas, etcétera; pero resulta que el investigado es lacio, peinado al medio, cabello negro hasta los hombros, etcétera; no estaría bajo prueba la memoria del reconociente, si los semejantes lo son en relación al último, a quien no describió previamente. Este sería un supuesto de rechazo correcto: el autor no está presente y el testigo no reconoce a nadie.
Diges Junco respalda esta conclusión de la siguiente manera:
Al postular que el sospechoso no debe ser diferente de los cebos, se ha tendido a tomar al sospechoso como el punto de referencia en la construcción de la rueda, cuando en realidad el punto de referencia debe ser la descripción inicial del autor que dio el testigo y es a esa descripción a la que deben ajustarse los distractores.
Sin embargo, esta semejanza no tiene que ser absoluta o idéntica, pues sería imposible de obtener y se podría llegar al absurdo de exigir clones para satisfacer la exigencia legal, basta que la semejanza con los distractores sea lo suficiente para evitar sugestionar el señalamiento —aspectos relevantes de la descripción previa—, la no semejanza con los distractores mostrados tendría que ser extrema para incumplir esta exigencia.
La minuciosidad de la descripción previa cobra mayor importancia cuando la particularidad que podría presentar cierto individuo haría imposible la formación y práctica de la rueda; piénsese en un sujeto que padece de heterocromía total o que ha perdido parte de una oreja o tiene una extraña cicatriz o tatuaje en la frente, y el reconociente asevera que tal particularidad es la que le permitiría identificarlo en rueda de imputados; esto obligaría a buscar distractores que sean semejantes en esos detalles —heterocromía, cicatriz, tatuaje, etcétera—, y tornaría en impracticable la diligencia por ausencia de distractores semejantes. Para que supuestos como estos no estén destinados al fracaso, la descripción previa debe enfocarse en identificar, además de las citadas particularidades, otras más comunes, pero suficientes para hacer posible la recolección de distractores semejantes que pongan a prueba el recuerdo.
6. Conclusiones
- El reconocimiento de personas, regulado en el art. 189.1 del CPP
- , es un procedimiento estructurado para desafiar a la memoria del testigo, es un test al que debe ser sometido para verificar la fiabilidad de su memoria.
- Conocer y aplicar correctamente las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio permitirán que el procedimiento cumpla su fin, por ejemplo, cuando se requiera y controle la información relativa a la descripción previa de quien será reconocido.
- La descripción previa de la persona aludida deberá contener información específica respecto a sus características físicas, identificando señas particulares y evitando generalidades.
- La información relativa a la descripción previa se exigirá durante el primer interrogatorio al que se someta el testigo, de ninguna manera deberá esperarse el mismo acto de reconocimiento para hurgar al respecto.
- La semejanza de los distractores o cebos debe ser definida tomando en cuenta la descripción previa que se haya hecho respecto al sujeto en abstracto, nunca en función al investigado o sospechoso.
- La semejanza de los distractores no tiene que ser absoluta o idéntica, ya que esta exigencia ocasionaría que este acto de investigación sea impracticable, basta que no exista una diferencia extrema entre los distractores y el sujeto descrito en abstracto para cumplir con esta regla.
- La inmediata realización de este acto de investigación es indispensable para aprovechar el recuerdo actualizado y ampliar el margen de acierto en la identificación.
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las reglas desarrolladas pueden lesionar irreparablemente la libertad personal de quien no es responsable, en tanto pueden dar origen a una condena errada.
7. Referencias bibliográficas
- Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Argentina: Zavala, 1988.
- Diges Junco, Margarita, Testigos, sospechosos y recuerdos falsos. Estudios de psicología forense, Madrid: Trotta, 2016.
- Manzanero Puebla, Antonio L., Psicología del testimonio. Una ampliación sobre los estudios sobre la memoria, Madrid: Pirámide, 2008.
- Soleto Muñoz, Helena, La identificación del imputado. Rueda, fotos, ADN… de los métodos basados en la percepción a la prueba científica, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2009.
Sobre el autor: Lenny Amiel Toledo Catire es abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash). Estudios de maestría en ciencias penales en la Universidad de San Martín de Porres. Autor de diversos artículos en materia penal, litigación penal y procesal penal. Actualmente se desempeña como abogado litigante en casos penales. Director de estudio Toledo | Derecho Penal & Procesal Penal.
![El legislador ha cualificado la regla de unicidad en el recurso de apelación, puesto que exige que el recurso de adhesión a la casación será admisible «siempre que se cumpla con las formalidades de interposición», esto es, que el recurso sea simétrico al anteriormente propuesto y que el cosentenciado hubiera postulado recurso de casación alguno [Casación 1288-2024, Ayacucho, f. j. 8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ABOGADO-JUEZ-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Receptación aduanera: Desde una interpretación teleológica-gramatical, instaurar un proceso fraudulento de obligación de dar suma de dinero puede entenderse como un acto de «ayuda a la comercialización» de mercadería de contrabando [Casación 810-2016, Puno, f. j. 17]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/01/Abogado-funcionarios-de-Aduanas-y-polic%C3%ADas-involucrados-en-contrabando-de-pruebas-covid-19-218x150.jpg)
![Según las máximas de la experiencia en las regiones del sur, como Tacna y Puno, es usual el tráfico de mercaderías como contrabando al ser próximas a zonas de frontera [Casación 810-2016, Puno, f. j. 22.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/logo-oficial-LPDerecho-218x150.png)
![La Ley 32374 incorpora el uso de la tecnología digital en la declaración del imputado/a, entre otras diligencias, que posibilita usar el sistema de videoconferencia para este como para los demás sujetos procesales, así como de los órganos de prueba, cuyo almacenamiento digital deberá anexarse al acta fiscal [Apelación 52-2025, Corte Suprema]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La prescripción de predios rústicos prevista en el DL 653 debe interpretarse de manera conjunta con el art. 950 del CC, de modo que solo es aplicable el plazo de cinco años si concurren también los requisitos de «justo título» y «buena fe» [Casación 5581-2023, f. j. 7.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








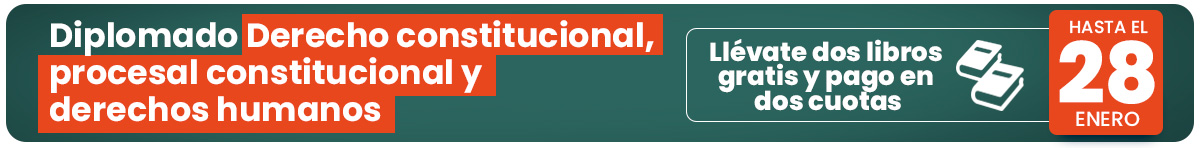
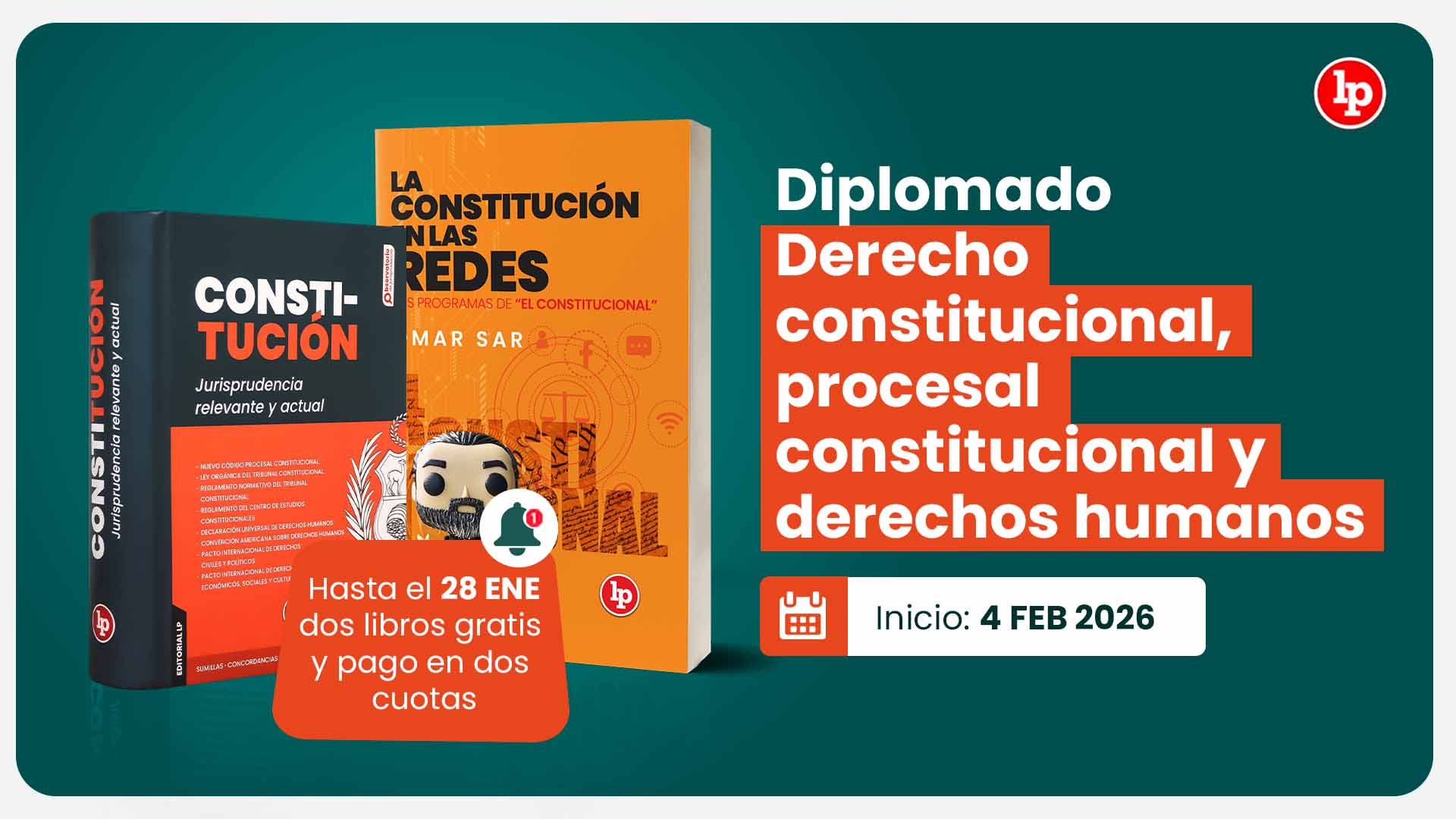
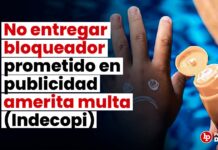
![[Balotario notarial] Instrumentos públicos notariales: protocolares y extraprotocolares](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/INSTRUMENTO-PUBLICO-NOTARIAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[Balotario notarial] La representación, el poder, los poderes notariales y los poderes otorgados en el extranjero](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/REPRESENTACION-PODER-NOTARIALES-LPDERECHO-218x150.jpg)
![El derecho a vacaciones anuales, corresponde a todo trabajador que haya completado un año de servicios continuos, equivalente a un minimo de seis dias laborales, sin importar el tipo o tiempo de jornada de trabajo realizad (doctrina jurisprudencial) [Casación 35267-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vacaciones-descanso-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

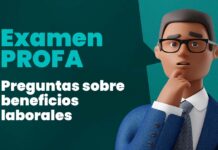
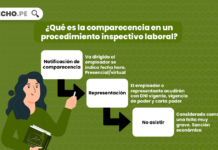

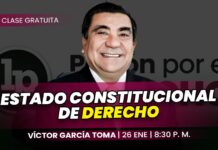
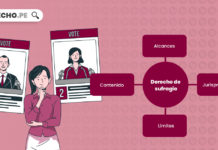

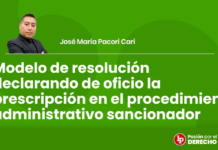
![[Balotario notarial] Organización del notariado: distrito notarial, colegios de notarios, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, Consejo del Notariado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ORGANIZACION-NOTARIADO-COLEGIOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Promueven la inversión privada en bienes públicos, actividades y servicios culturales [Decreto Legislativo 1699]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/10/empresa-digital-LPDerecho-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




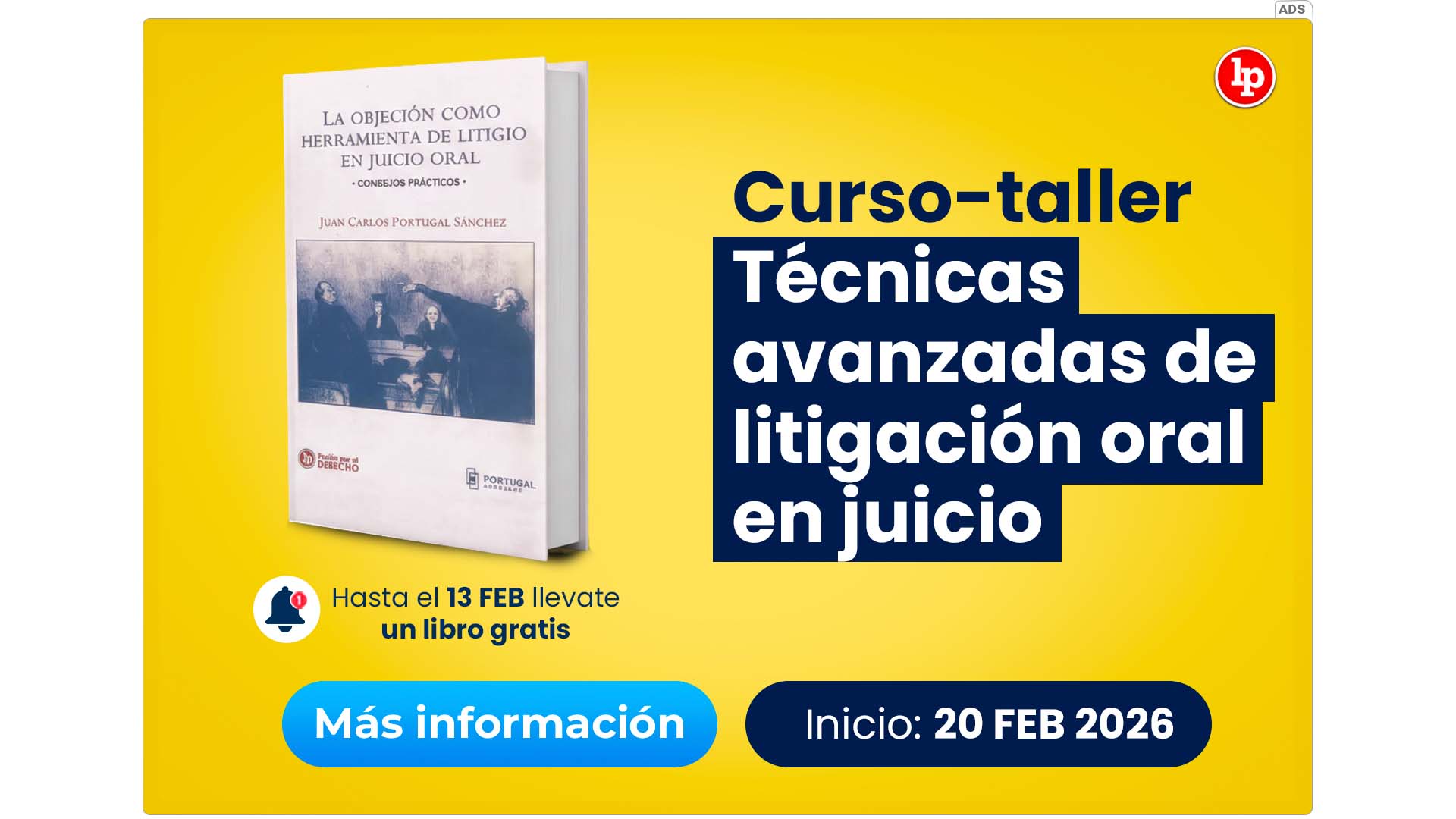
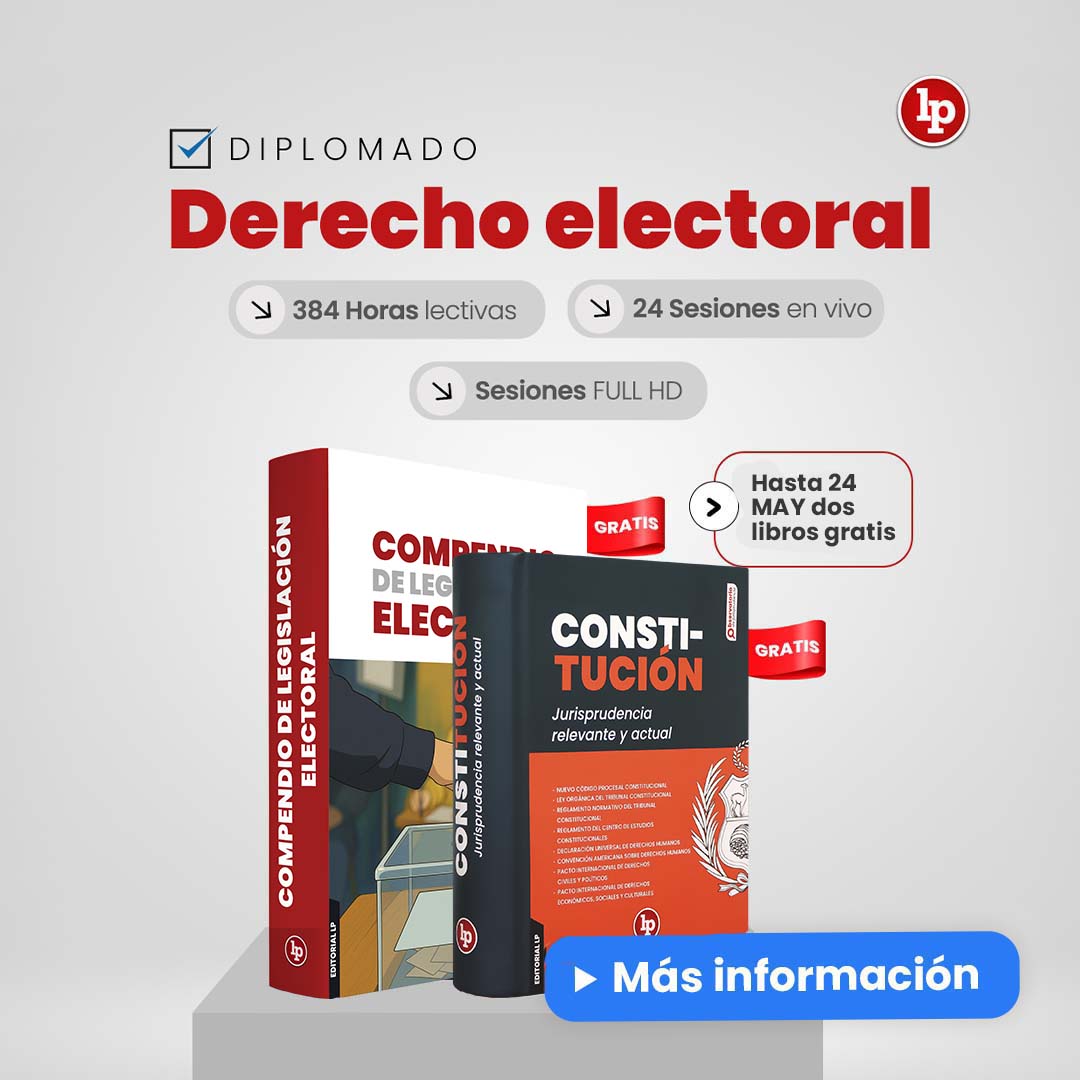
![EsSalud deberá indemnizar con S/30 000 por daño moral a una mujer que, estando embarazada, fue diagnosticada erróneamente con VIH hasta en cuatro fechas distintas [Exp. 00256-2010-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/embarazo-embarazada-gestante-gestacion-LPDerecho-324x160.png)


![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
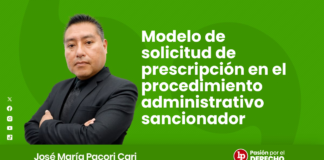
![El legislador ha cualificado la regla de unicidad en el recurso de apelación, puesto que exige que el recurso de adhesión a la casación será admisible «siempre que se cumpla con las formalidades de interposición», esto es, que el recurso sea simétrico al anteriormente propuesto y que el cosentenciado hubiera postulado recurso de casación alguno [Casación 1288-2024, Ayacucho, f. j. 8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ABOGADO-JUEZ-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Receptación aduanera: Desde una interpretación teleológica-gramatical, instaurar un proceso fraudulento de obligación de dar suma de dinero puede entenderse como un acto de «ayuda a la comercialización» de mercadería de contrabando [Casación 810-2016, Puno, f. j. 17]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/01/Abogado-funcionarios-de-Aduanas-y-polic%C3%ADas-involucrados-en-contrabando-de-pruebas-covid-19-100x70.jpg)

![Según las máximas de la experiencia en las regiones del sur, como Tacna y Puno, es usual el tráfico de mercaderías como contrabando al ser próximas a zonas de frontera [Casación 810-2016, Puno, f. j. 22.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/logo-oficial-LPDerecho-100x70.png)
![EsSalud deberá indemnizar con S/30 000 por daño moral a una mujer que, estando embarazada, fue diagnosticada erróneamente con VIH hasta en cuatro fechas distintas [Exp. 00256-2010-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/embarazo-embarazada-gestante-gestacion-LPDerecho-100x70.png)