
El control judicial de las leyes es una institución relativamente nueva en el mundo. Apenas pasa los doscientos años. Sin embargo, su juventud no ha sido impedimento (sino todo lo contrario) para asentarse en la mayoría de ordenamientos jurídicos: desde EE. UU., España y Portugal hasta Sudáfrica, Corea del Sur e Indonesia. Ciertamente, no hay un solo modelo de control, pero todos llevan, con distintos matices, al mismo resultado, preferir la Constitución a la ley. Pero he aquí lo más arriesgado, este modelo le encomienda a un juez constitucional la tarea de hacerla prevalecer.
Esta constatación me ha empujado a preguntarme por los factores que alientan su avance y, en cierta manera, su afianzamiento paulatino en buena parte de los sistemas jurídicos del orbe. Si me apuran, he encontrado hasta tres razones que expongo apretadamente.
Primer factor: la seguridad política
La clase política ha encontrado conveniente la instauración de esta institución como un mecanismo de protección para sobrevivir políticamente. La convivencia en una sociedad democrática comporta la incertidumbre política, el no saber qué pasará luego de cada elección, un escenario en el que muy probablemente las autoridades tendrán que dejar el cargo de presidente, parlamentario, alcalde, etc.
Ante esta gelatinosa circunstancia que amenaza su futuro, los políticos ven con buenos ojos que la justicia no sea una cosa de mayorías, sino un asunto de «jueces independientes» que no se dejen manipular por la presión popular ni el poder político del que ganó los comicios. Así las cosas, se cree que la existencia de un «poder independiente» es una especie de seguro que impide que los ganadores de una elección aprovechen su supremacía para aniquilar a los perdedores. Esta seguridad que ofrece el control judicial al juego político se torna en su «encanto».
Segundo factor: el concepto de democracia sustancial
El segundo elemento que explica el avance de esta institución es un conjunto de ideas políticas que tienen que ver con el robustecimiento de la democracia. Estas ideas son de distinto tamiz y vienen de distintas (y hasta contrapuestas) fuentes. Estamos hablando del concepto de democracia sustancial.
Según este concepto, la democracia no solamente es un mecanismo que sirve para tomar decisiones por mayoría (con la mitad más uno de los votos), sino que es (y debe ser sobre todo) un mecanismo para proteger derechos fundamentales, de manera que una decisión política, si quiere llevar el apellido de la democracia, debe abandonar el criterio de «la mitad más uno» cada vez que afecte a una minoría.
Esta idea es potente, a su vez, porque se presenta como una superación de la democracia procedimental que, se dice, llevó a Hitler al poder (con tamaña mala fama no hay mucho qué contestar, ¿no?). Para que los ciudadanos elijan libremente, machaca esta persuasiva idea: primero deben estar satisfechos los derechos que permiten actuar libremente (vida, salud, educación, libertad de expresión, etc.).
Tercer factor: la crisis de la ley
Este me parece el factor más persuasivo. La así llamada crisis de la ley es la otra cara del prestigio del que hoy goza la Constitución. La ley, como es natural, se ha desgastado en función de dos factores, uno de orden político y el otro de perfil jurídico.
En el primero hallamos un acelerado proceso de deslegitimación parlamentaria ante el criterio popular («impunidad parlamentaria», «otorongo no come otorongo», «congresista robaluz»), la ausencia de partidos políticos estructurados («transfuguismo»), los intereses oligopólicos instalados en el Congreso («lobbies»), etc.
En el segundo encontramos una situación que el profesor Carlos Ramos Núñez ha descrito panorámicamente en Codificación, tecnología y postmodernidad: la muerte de un paradigma, toda vez que la asamblea legislativa se ha visto arrinconada por la acción legislativa de otras instituciones —con déficit democrático— que producen normas equivalentes a las elaboradas por ella (decretos legislativos del Ejecutivo que regulan temas de gran trascendencia como los códigos tradicionales o modificaciones a estos).
Así, pues, estas —y otras— circunstancias han dado lugar a un paulatino —y al parecer inevitable— rebajamiento de la autoridad moral de la ley: ya son pocas las leyes que cumplen con requisitos tradicionales, como la generalidad y la abstracción, y cada vez son más las leyes destinadas a beneficiar a sectores definidos de la sociedad civil en desmedro de aplastantes mayorías («ley ad hoc», «ley Wolfenson», «ley con nombre propio», «ley para la foto», etc.). Ahora las leyes, si bien lo son formalmente porque emanan de la asamblea parlamentaria (rango y origen), materialmente no lo son porque no respetan estándares democráticos.
Una aclaración
Independientemente de que sean ciertos o no esos factores, en este tramo me he dedicado a describirlos porque creo que explican el avance del control judicial de las leyes. Sin embargo, ello no quiere decir que esos factores me hayan persuadido. No. Los dos primeros factores, por ejemplo, si bien explican el fenómeno, no lo justifican. O sea, tengo mis reparos para aceptar que la vigilancia judicial fomente la seguridad jurídica y que debamos abrazar sin más un concepto de democracia sustancial. Pero estos asuntos serán objeto de otro artículo. Y una cosa obvia: el tercer factor es innegable.
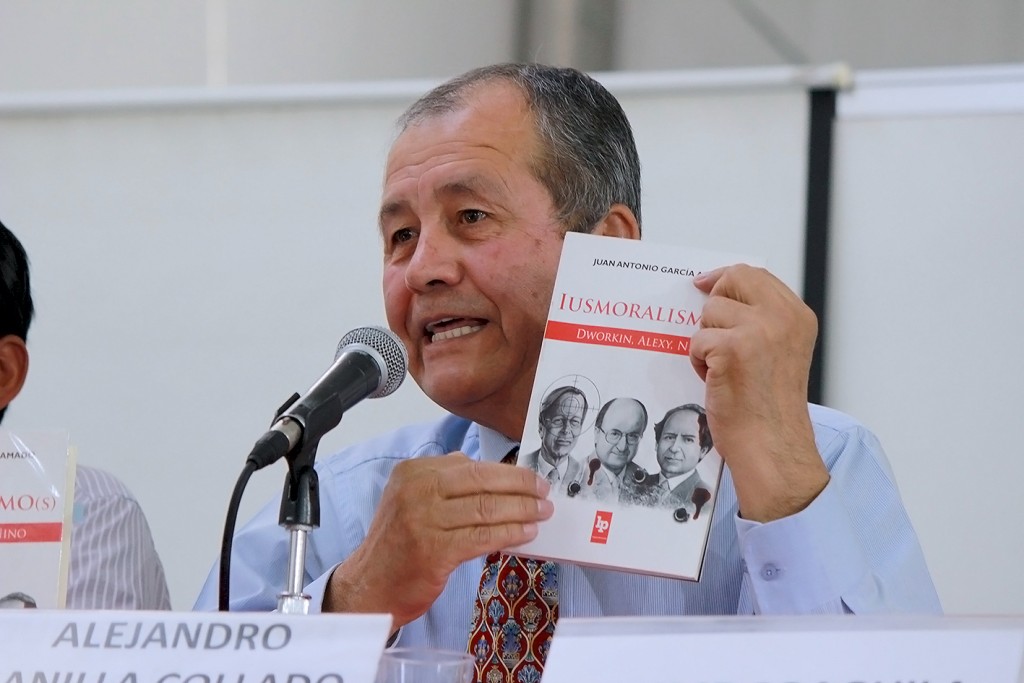

![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)


![A pesar de que no le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema notificar el auto que concedió el recurso de casación, sí le es exigible verificar que ello se haya realizado, pues existe un especial deber de protección del derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi multa a BBVA con más de S/1.5 millones por realizar llamadas spam [Resolución Final 083-2025/CC3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-bbva-logo-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








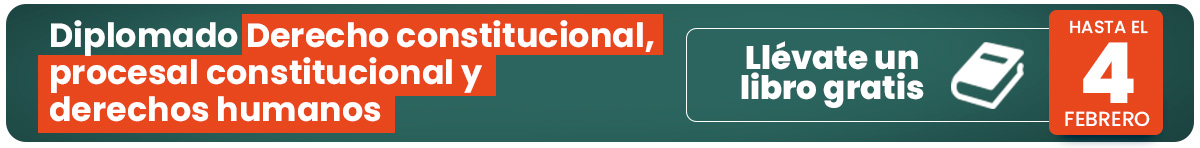

![[Balotario notarial] Registros notariales: registro de testamentos, de protestos, de bienes muebles, de asuntos no contenciosos](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/REGISTROS-NOTARIALES-ESPECIALIZADOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[Balotario notarial] Escritura pública, minuta y protocolización: concepto, estructura y formalidades esenciales](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/Escritura-Publica-en-el-Peru-218x150.jpeg)



![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)




![Lineamientos sobre la designación y funciones del oficial de integridad electoral [Resolución 000021-2026-P/JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reajustan pensiones del régimen 20530 [Decreto Supremo 009-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/senor-en-la-ventanilla-de-un-banco-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


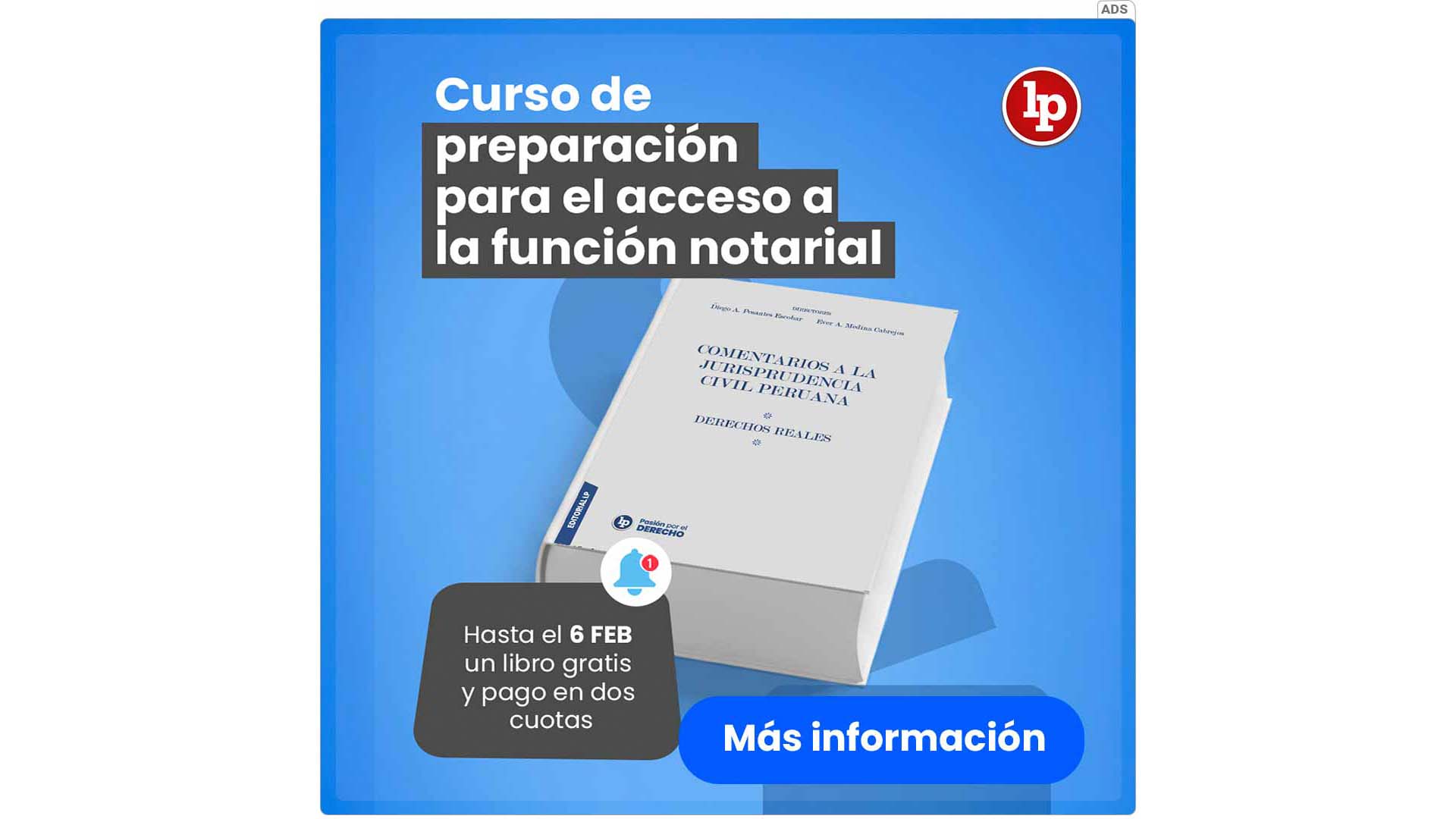
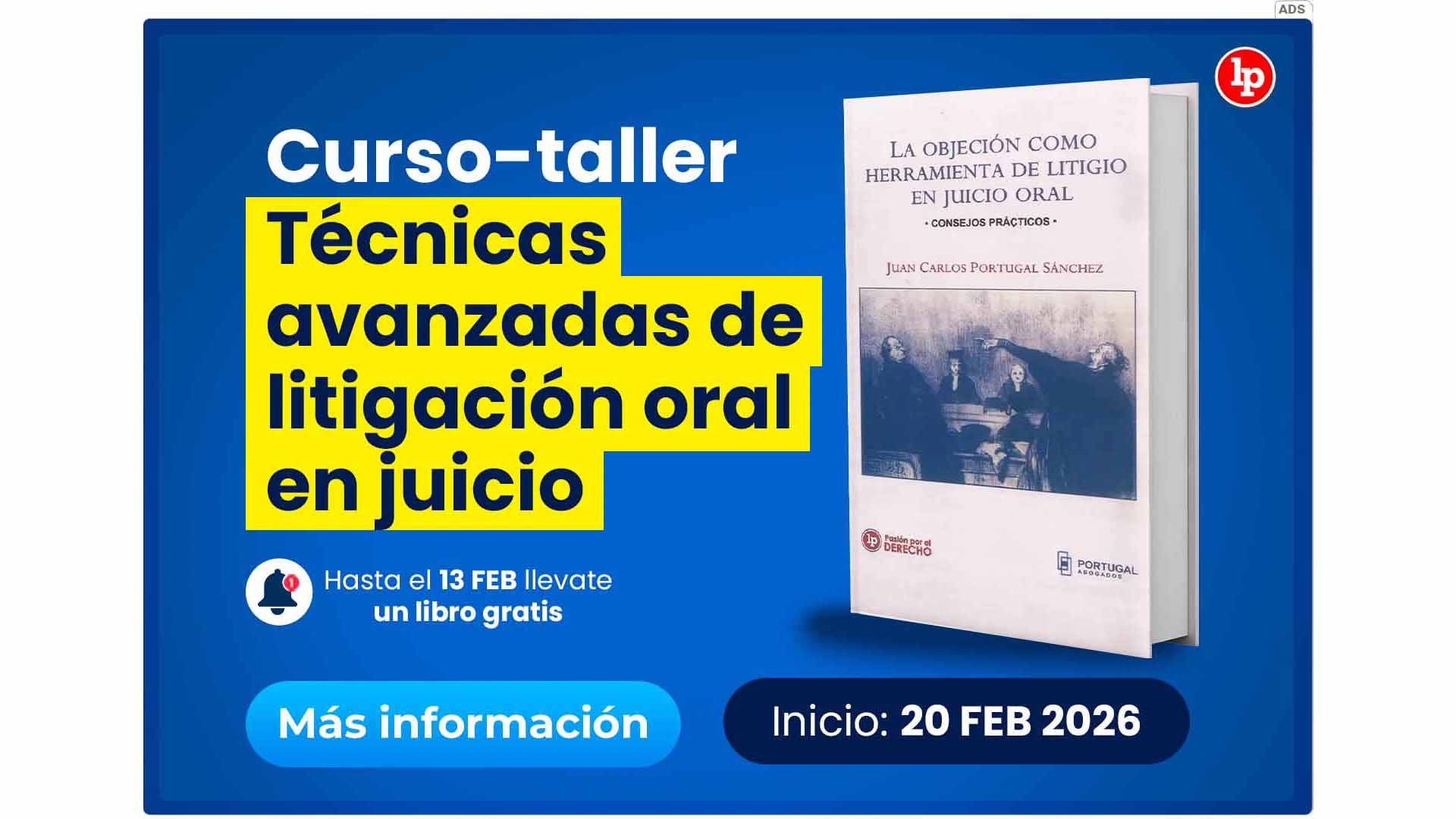



![Reajustan pensiones del régimen 20530 [Decreto Supremo 009-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/senor-en-la-ventanilla-de-un-banco-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Club deberá indemnizar con S/200 000 por daño moral a padres de niño de 4 años que murió ahogado al caer en piscina para adultos (cifra se justifica en que el fallecimiento de un hijo es el máximo impacto para una familia, el club incumplió normas de seguridad y el propio padre intentó rescatar a su hijo ante la falta de atención del salvavidas) [Exp. 14598-2016-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/Menor-de-espaldas-en-una-piscina-LPDerecho-100x70.png)



![[Balotario notarial] Registros notariales: registro de testamentos, de protestos, de bienes muebles, de asuntos no contenciosos](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/REGISTROS-NOTARIALES-ESPECIALIZADOS-LPDERECHO-100x70.jpg)
![[Balotario notarial] Escritura pública, minuta y protocolización: concepto, estructura y formalidades esenciales](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/Escritura-Publica-en-el-Peru-100x70.jpeg)
![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-100x70.jpg)
![A pesar de que no le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema notificar el auto que concedió el recurso de casación, sí le es exigible verificar que ello se haya realizado, pues existe un especial deber de protección del derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)






![De esta manera se configura el despido por faltas reiteradas [Exp. 03183-2014-PA/TC] despido](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/despido-memo-llamada-de-atencion-sancion-jefe-hostigar-laboral-LPDerecho-324x160.png)