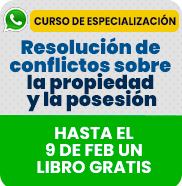Para quien ha estudiado Derecho resultará algo familiar el título de esta reflexión, puesto que —con algo de suerte— en los primeros años de esta carrera se enseña el Decálogo del abogado que, allá por el año 1949, elaborara el maestro uruguayo Eduardo Couture. No obstante, he apreciado en el ejercicio de la profesión que, salvo honrosas excepciones, la regla es profanar intencionalmente y hasta con placer dichos mandamientos, bajo una premisa deformada de prestigio profesional o éxito académico, el cual no solo rinde culto a la forma, sino que deforma el fondo.
En ese contexto, si bien este decálogo no es imperativo, a mi modo de ver aporta lineamientos éticos que son necesarios en el ejercicio humanista de una profesión tan desvalorizada como la abogacía. Por esa razón, me permito escribir a la luz de algunos clásicos literarios acerca de la vigencia de los tres primeros mandamientos de esta emblemática construcción ideológica y, a su vez, aproximarme a la silueta del «abogado que se debe ser».
1. Estudia
«El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado».
Este mandamiento entraña una enorme responsabilidad porque se aconseja a los abogados que estudien, dado que, si ello no ocurriera, se apocarían o empequeñecerían tanto hasta «desaparecer» (disculpen el sentido figurado), quedando como único testimonio de nuestro paso por las aulas universitarias una ruma de cartoncillos (títulos, constancias, etc.) que, en buena cuenta, no dice lo que se es, sino lo que se hizo o dejó de hacer.
Queda clara la imperante necesidad de estudiar a diario o, al menos, de hacerlo de manera constante. Sin embargo, me pregunto si el magnífico hábito del estudio debe reducirse al Derecho, tal y como pareciera desprenderse de este mandamiento.
Al respecto, la respuesta tentativa es que Couture consideraba al Derecho como un todo que debía «alimentarse» de otros conocimientos como la Literatura o la Filosofía para trascender. Solo así tiene sentido la idea de estudio constante, lo cual no es incompatible con la actualización de la cambiante normativa.
Por citar algunos ejemplos, leyendo El proceso de Kafka entendemos, incluso sin tener afinidad por el Derecho Penal, cómo no debe conducirse un proceso penal. En El mercader de Venecia de Shakespeare aprendemos, aunque de modo inconsciente, sobre qué es el objeto física y jurídicamente posible del acto jurídico cuando Shylock quiere exigir el cumplimiento de un pagaré a costa de la propia vida de Antonio, lo cual resultaba imposible. Por si esto no fuera mucho, causa asombro la lucidez con la que el juez resuelve esta controversia empleando solo el sentido común y disuadiendo a las partes de una riña similar a futuro.
Por su parte Aristóteles en su inmejorable Ética a Nicómaco nos enseña, entre otras cosas, sobre los tipos de justicia existentes y, siglos más tarde, en El Leviatán de Hobbes se identifican, solo por citar un aspecto, algunas formas corrompidas que puede adoptar el Estado en perjuicio de la ciudadanía.
Todo esto me lleva a sostener con énfasis que el amor por las letras debe ser la principal fuente de derecho, una fuente inagotable de la que emanen los razonamientos más humanos e incontrovertibles, tal y como se aprecia en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú cuando el juez Cançado Trindade explica la trágica vulnerabilidad de la condición humana a partir de Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¡Cuánta falta hace recurrir a los clásicos!
Hoy en día, siendo indulgente, pareciera que no se estudia o, lo que es peor aún, que se ha perdido el interés por saber del que hablaba Gaarder a través de la pequeña Sofía Amundsen. Ello se evidencia cuando ya no se interpreta, sino se repite lo ya escrito (¿acaso hay algún arte en ello?). Ello se evidencia cuando ya no cuestiona, sino se funge de «eco humano» respecto de aquellos abogados cuya grandilocuencia disfraza de cierto lo que en flagrancia desconocen. Ello se evidencia cuando no se asume una posición, sino se «sigue la corriente».
En fin… el antídoto frente a la mediocridad de la que hablaba José Ingenieros es el estudio concebido como fuente de poder para defender los intereses del otro como propios y contribuir al progreso de la sociedad. Es decir, el estudio te dota de humanidad y siendo más humano, de por sí, se es mejor abogado. Con razón Séneca aconsejaba dedicar el ocio a conversar con los sabios del pasado.
2. Piensa
«El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando».
En estos tiempos las personas —incluidos los abogados— sienten predilección cuando se cubren con la manta de una importancia que no tienen y que denota solo vanidad (no debe olvidarse que vano es vacío), por decir lo menos.
Las personas ya no tienen tiempo para pensar, salvo que sea en ellas mismas o en sus beneficios futuros. Se ha olvidado que el hombre es tiempo y que malgastándolo, inevitablemente, el hombre se pierde a sí mismo o se «cosifica» como decía Fromm.
En la actualidad ya no hay tiempo para reflexionar o debatir acerca de los temas que realmente tienen importancia para el Derecho, pero sí hay tiempo para improvisar buscando el fácil aplauso o el halago desmedido. Muchas veces nos «enfrascamos» en discusiones sin sentido que tienen por principal propósito demostrar que uno sabe más que el otro y «venderse» mejor (como si el hombre fuera un producto que siempre se renueva porque si no nunca lo compran).
Soy del parecer que el pensamiento al que aludía Couture es aquel que consiste en comprender que el Derecho es una herramienta valiosa impregnada de racionalidad que sirve para erradicar la corrupción, para proteger a los menos favorecidos y, en términos generales, para lograr el bienestar general.
Por ejemplo, sobre el arte de pensar las normas, entendido como una labor propia del abogado, en «El Principito», de Antoine De Saint-Exupéry, se señala con inefable lucidez que:
«[…]. Hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de dar —replicó el rey—. La autoridad debe basarse sobre la razón. Si tú ordenas a tu pueblo que se arroje al mar. Él hará la revolución. Tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables[1]».
En contraste a lo antes señalado, si la abogacía se ejerciera sin pensar o sin «brújula» alguna cobraría vigencia la sentencia irónica de Flaubert cuando al referirse al Derecho en su «Diccionario de lugares comunes» lo definía como lo indefinible.
3. Trabaja
«La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia».
Este mandamiento no es poco difícil de comentar porque su complejidad radica en comprender qué es justo o injusto y ello, lógicamente, depende del juicio de valor que cada uno tiene de las cosas o, en el peor de los casos, lo que más convenga.
Para algunos abogados enriquecerse patrocinando a clientes cuyo historial criminal los hace poco o nada confiables es pan de todos los días y, en tanto más mediático sea el caso, más exitosos sienten que son. Incluso, hay otros más osados que a sabiendas de la culpabilidad de su cliente se desgañitan en los tribunales (como si la oratoria fuera alzar la voz) alegando una inocencia inexistente en manifiesto desprecio a la víctima del delito. Esa es la forma en la que «homenajean» a la justicia. ¿Acaso alguien se pregunta sobre cómo se sentiría si estuviera en la posición de la víctima?
Para otros, avalar despidos ilegales solo porque el empleador arbitrario es una empresa transnacional que les generará cuantiosos ingresos: es un acto poco o nada reprochable y, si la censura cupiera, se olvida rápido porque tampoco hay tiempo para recordar. Es más, estos clientes simbolizan para muchos abogados un pasaporte hacia el éxito (si entendemos por éxito solo acumulación de riqueza material) y conseguirlos algún día es el «sueño» de otros tantos estudiantes de derecho que ven en esos abogados a los mejores referentes. ¿Acaso alguien repara en la familia de la persona que se despide sin causa justa? ¿Acaso la familia de esta persona no tiene necesidades igual que todos? Se prefiere callar y decir que nada cambiará o que siempre fueron así las cosas.
Siempre se ha dicho que «el trabajo dignifica al hombre», pero poco se ha dicho sobre el deber que tiene el hombre de dignificar el trabajo. En el caso de la abogacía, como parecía internalizarlo Couture, este deber se convierte en una obligación. El abogado debe estar al servicio de la justicia no al servicio de sus intereses si es que estos están envilecidos por el afán del dinero o del poder; es decir, habrá momentos en los que proceder con integridad nos prodigue desventajas económicas, pero se debe resistir como decía con magisterio Sabato. En esas situaciones se demuestra qué clase de abogado se es, sin necesidad de divulgación alguna, ya que la integridad no es un logro sino un atributo que debe ser consustancial al abogado y no depende de la obtención de un grado.
Como referencia a lo antes señalado, tenemos al entrañable Manuel de «Aves sin nido», quien, a pesar de ser estudiante de derecho, motivado por el amor que siente hacia Margarita tiene un profundo sentido de justicia y no titubea en enfrentar al corrupto Sebastián Pancorbo. De seguro Matto de Turner sabía que hay una estrecha relación entre el trabajo y el amor, tal y como lo señala Gibrán en «El profeta» cuando asevera que: «El trabajo es amor hecho visible[2]». ¡Cómo no estar del lado de la justicia antes que de las leyes!
Teniendo en consideración las líneas precedentes, se colige que el ejercicio de la abogacía no es sencillo porque demanda un enorme compromiso para que el ideal de coherencia entre lo dicho y lo hecho se convierta en realidad. Es decir, internalizando las enseñanzas del maestro Couture y al margen del perfil de cada profesional o del lugar en el que se desempeñe, la abogacía debe comprenderse como aquella labor que encarna humanidad y que, sobre la base de una sólida e interdisciplinaria formación académica, está puesta al servicio de quienes han padecido alguna injusticia sin importar condición alguna; si se viera de otro modo: no tendría sentido ejercerla o siquiera estudiar Derecho.
En suma, estos mandamientos pueden parafrasearse de la siguiente manera: «Si no se estudia, entonces, no se piensa y si no se piensa, entonces, no se puede (o no se debe) ejercer la abogacía, dado que no existe algo de calidad que pueda ofrecerse en favor de la justicia».
[1] DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine (2012). El principito (L. Salda, Trad.). México D.F.: Editorial Nueva Palabra, p. 54.
[2] GIBRÁN, Khalil (2019). El profeta (trad. Andrea Cote). Bogotá: Editorial Planeta, p. 45.
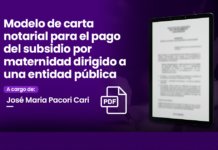
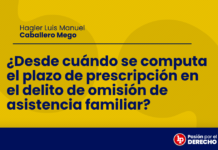
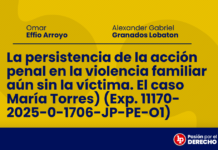
![Trata de personas: No solo se sanciona la conducta que induce o coloca a la víctima en situación de ser explotado, sino también, cuando se despliegan actos destinados a sostener dicha situación [Casación 1414-2022, Madre de Dios, ff. jj. 3, 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/12/trata-de-personas-2-218x150.png)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-218x150.jpg)
![La prueba trasladada no recae sobre actos de investigación —diligencias para descubrir los hechos y obtener elementos de convicción—, sino sobre actos de prueba —medios actuados en juicio como resultado de la actividad probatoria—[Apelación 102-2025, Corte Suprema, ff. jj. 14-16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Aunque hubo retardo en la firma de la sentencia, si hubo deliberación tras el cierre del debate y adelanto de fallo con participación del juez que faltó firmar, no hay indefensión [Apelación 305-2024, Huancavelica, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









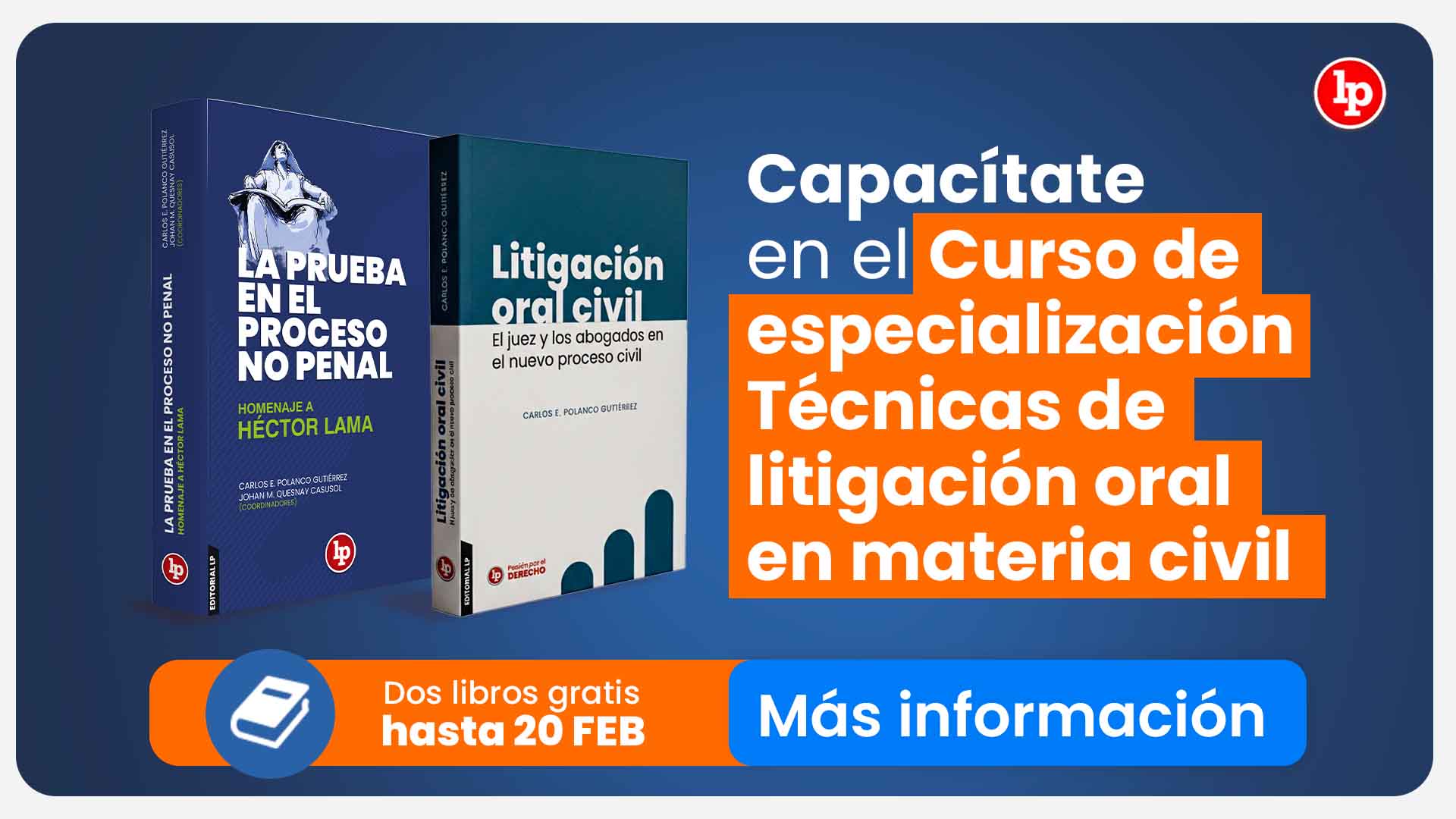


![Para acreditar la simulación absoluta no basta afirmar que las concesiones recíprocas de los simuladores son irrazonables al compensar una deuda tan alta con un monto menor, sin ningún medio probatorio (contradocumento) u otros hechos o elementos que valorados de forma conjunta y razonada lleguen a generar convicción [Casación 4958-2021, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Igualdad salarial: Defensor público «antiguo» que ganaba S/5000 logra homologación de su sueldo a S/7000 que gana defensora pública «nueva» [Exp. 00002-2025-0-2201-JR-LA-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![TC ordena reposición de trabajador CAS que realizaba labores de naturaleza permanente [Exp. 02047-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)


![Suprema confirma constitucionalidad de norma que prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos (pesca), ya sea marina o continental, en toda la extensión de las áreas naturales protegidas [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.9-4.10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)

![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Real Plaza Trujillo con más de 1400 UIT por graves negligencias en la caída del techo del patio de comidas [Resolución Final 0115-2026/Indecopi-LAL]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/REAL-PLAZA-TRUJILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Multan a municipalidad con más de S/400 000 por operar grifo sin contar con ley que la autorice a comercializar combustible [Res. 265-2025/SDC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/trabajadores-de-grifos-LPDerecho-218x150.jpg)

![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


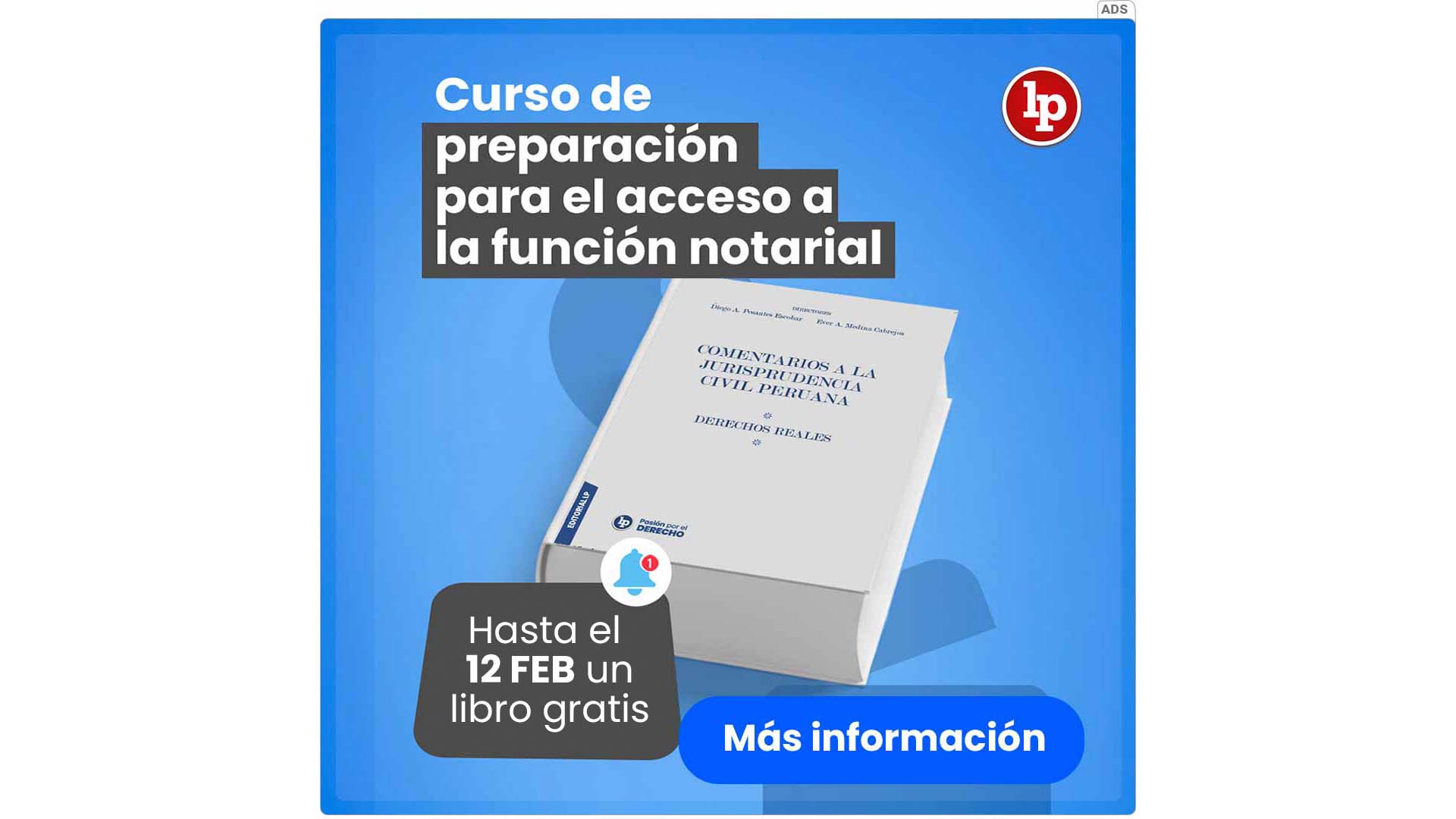
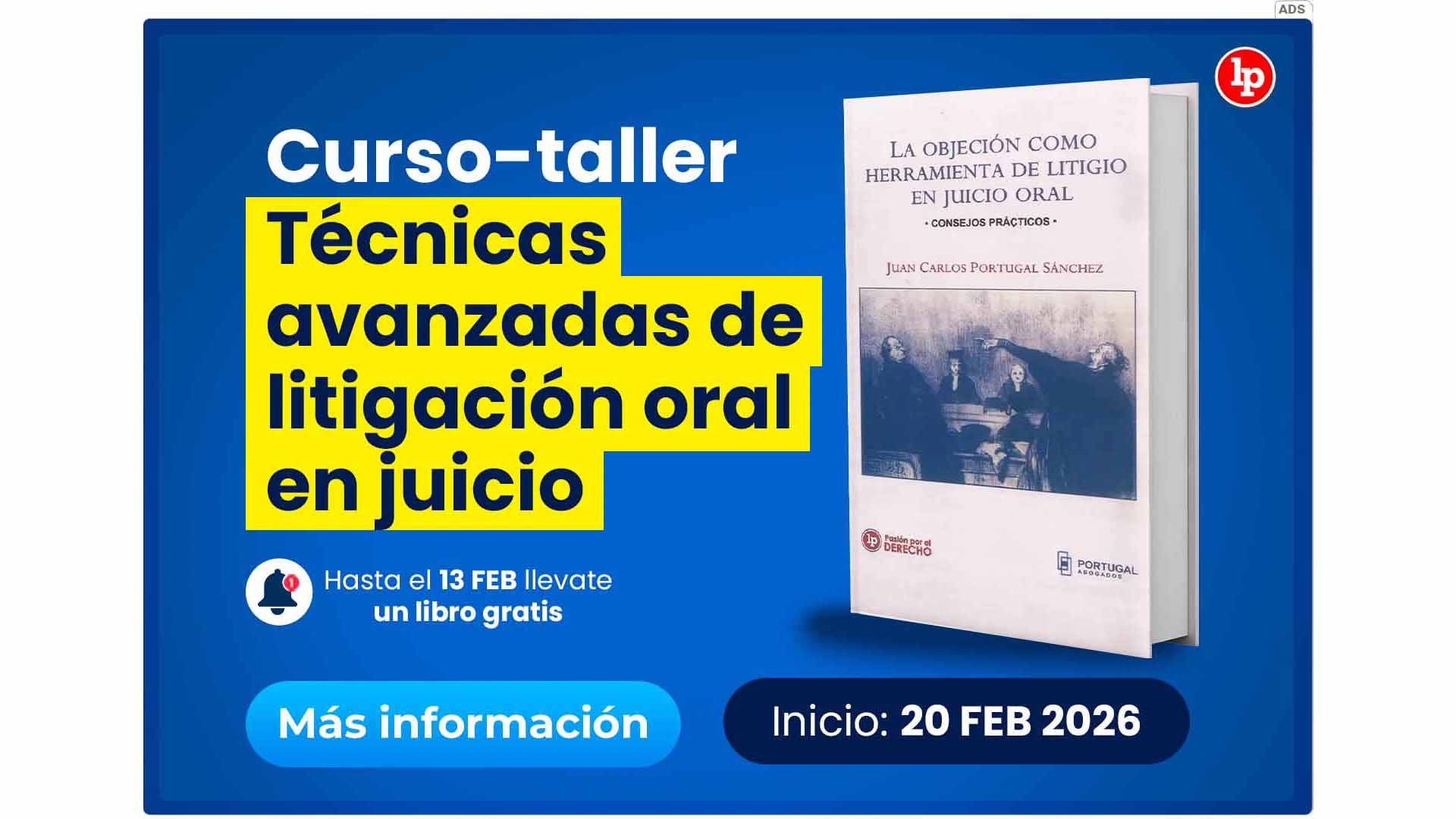




![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)
![TC ordena reposición de trabajador CAS que realizaba labores de naturaleza permanente [Exp. 02047-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)