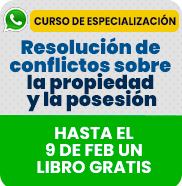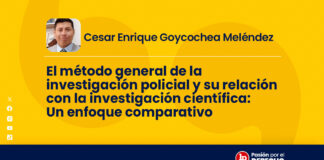Sumario: 1. La realidad problemática; 2. El certificado médico legal y el problema de la “data”; 3. El problema de la “auto-confirmación” que genera la “data”; 4. La veracidad del testimonio no es objeto de la medicina legal; 5. La falacia de la apelación a la falsa autoridad; 6. Consecuencias de sobrevalorar la “data”; 7. Recomendaciones; 8. Conclusiones.
1. La realidad problemática
En los procesos por delitos sexuales en el Perú, el certificado médico legal ocupa un lugar central en la producción y valoración de pruebas. Sin embargo, se viene observando Luna tendencia preocupante que consiste en que la información contenida en la sección que se denomina “data”, se utiliza, en muchos casos sexuales, como una forma de validar automáticamente el testimonio principal que la presunta víctima o la propia imputación. Esta práctica jurisdiccional desconoce las limitaciones inherentes a la medicina forense, que, si bien puede identificar hallazgos físicos, de ninguna manera tiene capacidad para determinar la veracidad de un relato.
Esta realidad conlleva un grave problema en la apreciación de la prueba médico legal, pues un dato administrativo y sin validación se convierte en un elemento probatorio con capacidad de influir en la decisión judicial. En este trabajo sostenemos que dicha utilización excede las capacidades científicas de la medicina legal y constituye una distorsión de la función pericial que se le asigna al médico legista.
La pregunta central de este trabajo entonces es si puede esta “data” ser utilizada válidamente para confirmar las imputaciones formuladas por la fiscalía. La respuesta, desde una perspectiva jurídica y científica, es negativa.
Con el afán de ampliar nuestro criterio, abordaremos las limitaciones del certificado médico legal como elemento probatorio en los procesos penales por delitos sexuales en el Perú.
2. El certificado médico legal y el problema de la “data”
El certificado médico legal es un documento elaborado por un profesional de la medicina forense que registra los hallazgos físicos, lesiones, signos de violencia o alteraciones corporales relacionadas con un posible delito. Su función principal es aportar evidencia objetiva sobre el estado físico de la víctima o del imputado, sirviendo como insumo para la valoración judicial. Entonces, la información contenida en este documento busca ofrecer una descripción técnica y precisa de las condiciones físicas observadas por el médico legista, sin emitir juicios valorativos sobre la veracidad del relato o la responsabilidad del imputado. Su utilidad radica en su carácter científico y su objetividad.
No obstante, en la sección inicial del certificado se incluye, por protocolo institucional, una breve referencia al motivo de consulta, conocida como “data”.
Pero, ¿qué contiene la “data” del certificado médico? Esta “data” contiene una transcripción de lo que la presunta víctima manifiesta al médico legista. Por ejemplo:
“La peritada refiere que fue agredida sexualmente por su primo de nombre Kevin, en la madrugada del 15 de marzo 2025.”
Claro está que esta manifestación no es producto de una entrevista estructurada sobre la base de criterios epistémicos relativos a la psicología del testimonio y, a pesar de ello, muchos operadores de justicia la interpretan y emplean como un elemento probatorio que corrobora la imputación fiscal.
En ese sentido, esta “data” no es más que una referencia breve del motivo por el cual la presunta víctima acudió al examen médico legal, siempre consignada por el médico legista de manera literal, sin análisis de contenido ni evaluación de su veracidad.
En otras palabras, el médico legista actúa como un mero receptor de un testimonio que, sin ser corroborado ni analizado, termina ingresando al proceso como si tuviese valor probatorio. Aunque cierto es que el médico legista no tiene competencia profesional ni metodológica para evaluar si lo que se le dice en la “data” es verdadero o falso.
3. El problema de la “auto-confirmación” que genera la “data”:
La “data”, al ser una declaración breve y no verificada de la presunta víctima, el motivo de su consulta, consignada por un médico legista que carece de competencia y metodología para valorar su veracidad, debe entenderse como una simple referencia sin capacidad corroborativa, solo útil para guiar la evaluación física que realizará el médico legista durante el procedimiento. En ese caso, el contenido de la “data” sigue siendo un objeto de corroboración, que merece también corroboración externa, y que por el mero hecho de estar consignada en un documento oficial no se convierte en un elemento de corroboración de la imputación.
El problema surge cuando jueces o fiscales interpretan dicha transcripción como si fuera una confirmación del hecho denunciado, lo que constituye una sobrevaloración de lo que contiene.
Sobrestimar probatoriamente la información consignada en la “data”, al extremo de emplearla como un elemento que corrobora la imputación, que casi siempre se instaura con base en la declaración de la presunta víctima, deviene en un razonamiento circular inválido, una petitio principi que invalida el razonamiento judicial. Si la labor jurisdiccional se encamina a justificar de qué manera la imputación se encuentra comprobada (imputación que entraña la sindicación de la presunta víctima), no puede usarse de forma irreflexiva su mismo testimonio, ahora en la “data”, para comprobarla. Es un razonamiento erróneo flagrante usar lo que dijo la presunta víctima, que yace en la imputación fiscal, para corroborarla con la propia versión que la presunta víctima brinda en otro fuero, en este caso ante un médico legista.
Por tanto, es inválido asumir que la versión de la presunta víctima puede autoconfirmarse con su propia versión, por las razones expuestas.
4. La veracidad del testimonio no es objeto de la medicina legal
La medicina legal, como rama de las ciencias forenses, tiene competencias delimitadas: identificar lesiones, determinar mecanismos de producción de daños físicos, estimar tiempos de ocurrencia, entre otros. Su campo de análisis es el cuerpo humano, no la manifestación que puede dar quien es evaluado.
No le corresponde al médico legista determinar si una persona está diciendo la verdad o si su relato es falso, exagerado o errado. Por tanto, cuando transcribe en la “data” una manifestación, lo hace sin emitir juicio alguno sobre su veracidad.
Determinar la verdad o falsedad de una afirmación es una tarea que no es exclusiva de una disciplina, por el contrario, es una tarea multidisciplinaria que tiene en las ciencias a sus más idóneas herramientas. La verdad o falsedad de una afirmación se determinará, entonces, empleando conocimientos especializados que permitan confirmarla o falsearla, conocimientos propios de la psicología del testimonio, criminalística, medicina forense, lógica, ingeniería, etcétera.
En este sentido, la medicina forense no está diseñada para determinar la veracidad de los testimonios, sino para describir lo que se observa en el cuerpo examinado. Atribuir un valor probatorio a la “data” demuestra el desconocimiento de la función epistemológica de la prueba penal sobre los enunciados que las partes incorporan al proceso.
5. La falacia de la apelación a la falsa autoridad
Esta forma de acreditar la imputación con lo que se consigna en la “data”, conlleva la presencia de una falacia que se conoce como “apelación a la falsa autoridad”, que por lo visto pasa desapercibida en muchos procesos judiciales. La idea de que, si un relato aparece en un documento oficial suscrito (en este caso, por un médico legista), entonces adquiere automáticamente valor de verdad y poder corroborativo, es un razonamiento erróneo, porque ni la medicina legal ni el médico legista tienen esa competencia.
Como ya se ha reiterado, el médico legista, al consignar la manifestación, no está realizando una validación de los términos en que están consignados. No está diciendo que lo referido es verdad, simplemente transcribe lo que se le dice, sin filtro, sin análisis, sin corroborarlo.
En este sentido, el uso de la “data” como medio de corroboración de la imputación es un pseudoargumento de autoridad, en el que se aprovecha la calidad del médico legista para tratar de legitimar un contenido que no ha sido procurado ni analizado con rigor.
6. Consecuencias de sobrevalorar la “data”
El uso irreflexivo de la “data” del certificado médico legal tiene consecuencias graves:
- Desnaturalización del rol del médico legista: Se le atribuye una competencia que no posee ni puede poseer por su formación epistémica.
- Falsas corroboraciones: Se toma una declaración recabada sin control ni oposición de las partes, como si fuera un elemento de prueba objetivo.
- Errores judiciales: Se pueden dictar sentencias condenatorias o absolutorias basadas en una información que carece de análisis crítico.
7. Recomendaciones:
Frente al descrito sobre la “data” se proponen las siguientes acciones:
- Limitar su uso como prueba de la veracidad de la imputación, reconociendo su función meramente referencial de la labor médico legal.
- Promover la formación multidisciplinaria de jueces, fiscales y defensores, para mejorar la apreciación de las pruebas.
8. Conclusiones:
- La “data” obtenida en el examen médico legal no puede considerarse prueba de la verdad o falsedad de las declaraciones de la víctima o de la imputación.
- Las manifestaciones recogidas en la “data” del certificado médico legal no solo carecen de análisis científico, sino que además se insertan en el proceso penal sin pasar por ninguna etapa de validación epistémica, lo cual afecta el debido proceso.
- La medicina legal carece de competencia para establecer la veracidad o falsedad de un testimonio.
![La duda favorece a la acusación: Para acusar no se exige certeza ni refutar la tesis defensiva, sino únicamente que la hipótesis fiscal tenga mayor probabilidad que la defensiva, conforme al estándar de sospecha suficiente [Apelación 11-2025, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Aplicación de la «exceptio veritatis» está condicionada a que el querellado pruebe, de manera específica, lo atribuido [RN 4446-2006, Tumbes, f. j. 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![El principio del doble conforme: si dos instancias están de acuerdo totalmente en una decisión ya no existe motivo para seguir dilatando el litigio innecesariamente [Casacion 2485-2023, Ica]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Falta de licencia para conducir no genera, «per se», responsabilidad penal en un accidente de tránsito: Si bien el procesado no tenía licencia, también lo es que ello no fue un factor que contribuyó al accidente, toda vez que manejó dentro de los límites permitidos y realizó maniobras posibles para evitar el accidente [Apelación 287-2024, Apurímac, f. j. 13.26]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



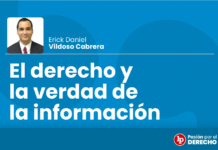
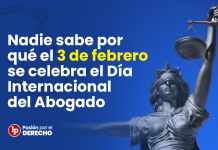




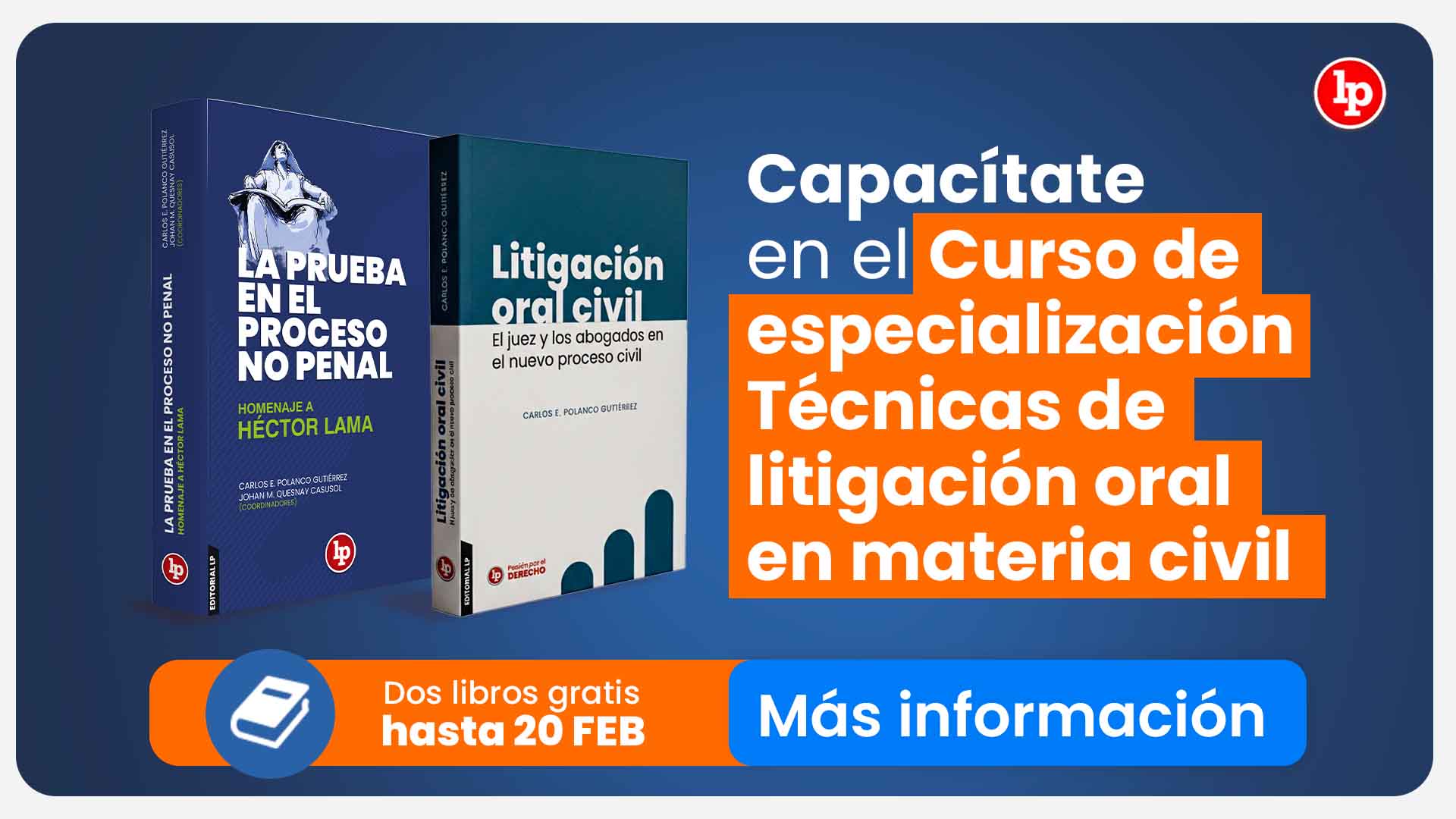
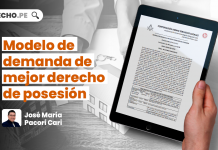
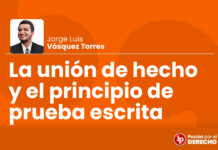

![[VIVO] Clase modelo Estándar de prueba en los procesos de prescripción adquisitiva. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-FORT-NINAMANCCO-BANNER-218x150.jpg)

![¿Qué régimen le corresponde a los inspectores municipales CAS o 276? [Informe Técnico 000502-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Trabajadores con licencia sin goce de haber pueden recibir beneficios de la negociación colectiva [Informe Técnico 000314-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)
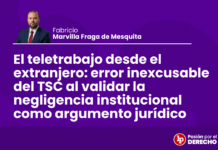

![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Designan a Luis Arce Córdova representante del MP ante el consejo directivo de la AMAG [Res. 002-2026-MP-FN-JFS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/LUIS-ARCE-CORDOVA-FISCALIA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta sobre el pago de impuestos por arrendamiento de inmuebles [Decreto Supremo 012-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/sunat-impuesto-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento de la Ley que habilita la billetera digital para percibir el pago de sueldos y beneficios laborales [Decreto Supremo 011-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/10/yape-plin-LPDerecho-218x150.jpg)
![Revocan multa que se le impuso a abogado por recusar a jueza luego de que ella se molestara y le cortara el micro solo porque el letrado le pidió que el testigo no presencie la declaración del acusado [Exp. 03468-2023-6-1826-JR-PE-23]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-APAGA-AUDIO-AUDIENCIA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
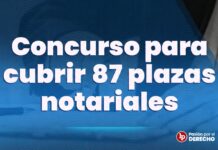







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

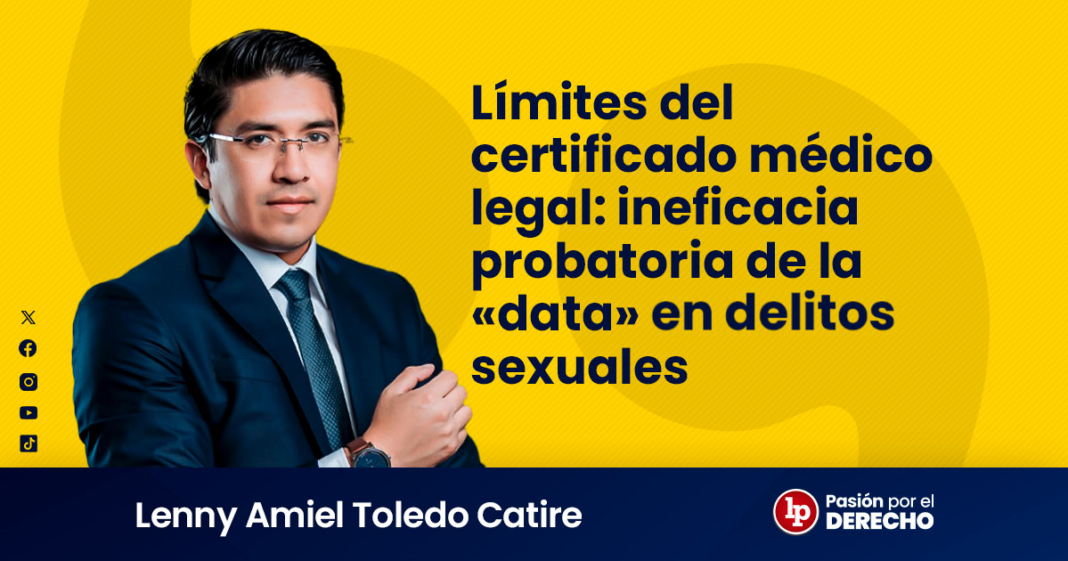


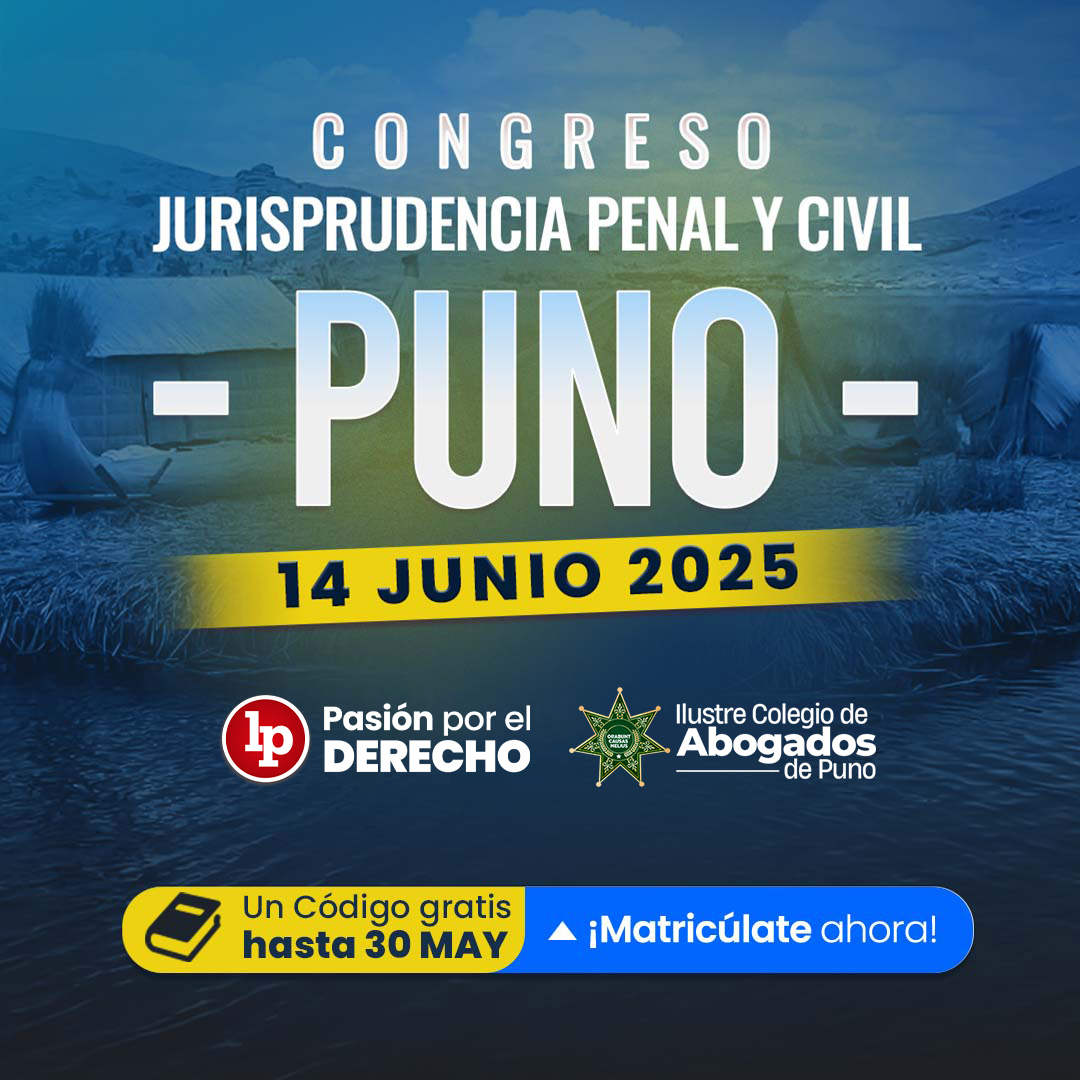




![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)


![La duda favorece a la acusación: Para acusar no se exige certeza ni refutar la tesis defensiva, sino únicamente que la hipótesis fiscal tenga mayor probabilidad que la defensiva, conforme al estándar de sospecha suficiente [Apelación 11-2025, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Designan a Luis Arce Córdova representante del MP ante el consejo directivo de la AMAG [Res. 002-2026-MP-FN-JFS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/LUIS-ARCE-CORDOVA-FISCALIA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta sobre el pago de impuestos por arrendamiento de inmuebles [Decreto Supremo 012-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/sunat-impuesto-LPDerecho-100x70.jpg)