Las grandes revoluciones sociales, aquellas que marcaron un antes y un después en el mundo, se hicieron gracias a la fuerza de la práctica social. Ningún cambio surgió de un momento a otro ni fue fruto exclusivo del azar. Fueron imprescindibles las luchas gestadas en los espacios más cotidianos, los cambios culturales que se impulsaron desde la consciencia y la voluntad de las personas y colectivos.
Lea también: Y después de acabar la facultad de derecho… ¿qué sigue?
Este punto de vista puede ser el marco de referencia a tomar en cuenta, a propósito del debate inaugurado sobre el elitismo académico de “solo hombres” (véase el espléndido texto de Cristina Valega) y otros elitismos que sobreviven unos agazapados y otros no tanto en el espacio universitario.
La igualdad no es un regalo. Eso es lo que tenemos como conquista y acuerdo básico en los tiempos actuales. Es impensable que exista algún reparo siquiera leve sobre el valor instrumental de la igualdad en la configuración de nuestras comunidades o de nuestras relaciones más personales. Hablamos de la igualdad entendida como justificación indispensable de la diferencia, la igualdad como aspiración crítica que debe adquirir significados complejos si tenemos realidades diversas y complejas. Porque al final ninguna comunidad será viable si no se toma en serio la implicancia esencial de la igualdad para crear y mejorar las capacidades de cada quien en cada lugar.
Lea también: «El jurista es al mismo tiempo un científico y un artista»
Cuando esta premisa no se cumple por razones de género, el resultado aparece a la vista y ya se convierte en algo inaceptable por no decir vergonzoso desde cualquier perspectiva ética. Pues ocurre que de esta forma se normalizan las reglas implícitas en el imaginario patriarcal y machista aún imperantes en nuestras sociedades. Entonces, todo lo demás viene por añadidura: el trato desigual en el trabajo, la subordinación de las niñas a roles domésticos, la violencia en última instancia.
El caso del elitismo académico de sólo hombres es una práctica que se vincula con todo lo anterior e implica un retroceso en la lucha por la igualdad. No se trata de abogar por un sentido formal de ésta. Tampoco creo que la pelea se reduzca al simple activismo. La igualdad en este caso, requiere inclusión en forma sostenida y actuante, pues hablamos de un problema histórico sostenido por una práctica y una ideología que aún inspira la dinámica de nuestras instituciones.
Lea también: Y después de acabar la facultad de derecho… ¿qué sigue?
Las razones anteriores se hacen más evidentes y urgentes en el caso de la universidad, por su propio carácter institucional, es decir, por ser un centro de pensamiento crítico, libre de prejuicios y lleno de aspiraciones marcadas por el conocimiento. Se hace aún más obvio el problema en el caso de una facultad de Derecho.
No es posible convalidar la práctica de este mal entendido elitismo. Se trata de un mal crónico que debe ser combatido y erradicado. Desafortunadamente, puede ocurrir que este problema se esconda tras la configuración de otros elitismos, los que a veces existen por el “amiguismo”, por ejemplo, y se imponen, creando un profundo arraigo en varios aspectos de nuestra comunidad académica. Estas dinámicas crean espacios de discrecionalidad que pueden ser el hábitat del trato desigual, sin justificación, en cualquier extremo.
Lea también: Y después de acabar la facultad de derecho… ¿qué sigue?
Por todo lo dicho, librar las pequeñas batallas es fundamental para enfrentar la desigualdad. Los grandes procesos de transformación se alimentan de estas pequeñas luchas. Y esta es la ruta que se debe continuar, si se comparte las ideas de Cristina Valega. La excelencia de la vida universitaria, reclama el aporte de todos los participantes de la comunidad, exige de éstos lo mejor y tiene la responsabilidad de crear las mejores condiciones para que cada quien pueda dar lo mejor.
![Juez de familia que adopta una medida de protección a favor de un menor, dentro de su jurisdicción y motivada por un riesgo inmediato de maltrato, no configura usurpación de funciones, pues no hubo sustitución funcional [Apelación 75-2025,Huancavelica, f. j. 10-11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![La omisión impropia por incumplimiento de un deber de garante por salvamento se produce cuando del ámbito de organización del portador de un deber garante, sale un peligro que puede alcanzar a un tercero y lesionarlo en sus derechos, por lo que este último debe inhibir el peligro creado [Casación 725-2018, Junín, f. j. 4] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-218x150.jpg)
![Criterios para imponer pena efectiva por homicidio culposo: que el hecho sea grave (embestir con un ómnibus al agraviado, traspasarlo por encima y matarlo), que el imputado no haya auxiliado al agraviado, que no reconozca su actuar, que no repare el daño, y que posea un récord de 45 papeletas por incumplimiento de reglas de tránsito [Casación 473-2023, La Libertad, f. j. 13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)

![La tutela de derechos es un medio idóneo para interrumpir los efectos de una medida de decomiso [Exp. 00168-2025-PA/TC, f. j. 6] Congruencia recursal](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-3-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)





![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)









![Requerimiento inspectivo no es válido si se limita a relatar hechos sin una tipificación concreta [Res. 0006-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Sunafil-LPDerecho-2.png-218x150.jpg)
![Tres elementos para la configuración de la competencia desleal como falta grave [Casación 7377-2023, Junín]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![TC reafirma que la desaparición forzada solo puede ser entendida como delito de carácter permanente con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada por el Estado peruano (2002)[Exp. 01736-2025-HC-TC] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] Organización del notariado: distrito notarial, colegios de notarios, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, Consejo del Notariado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ORGANIZACION-NOTARIADO-COLEGIOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Declaran ilegal requisito impuesto por el MTC y la ATU para la autorización del servicio público de transporte [Resolución 0001-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi declara ilegales 11 exigencias del Reglamento que regula los servicios de seguridad privada [Resolución 0156-2025/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
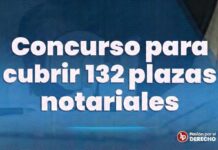














![[VIVO] César Nakazaki defiende a Adrián Villar en audiencia de prisión preventiva](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/CESAR-NAKAZAKI-SERVIGON-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Juez de familia que adopta una medida de protección a favor de un menor, dentro de su jurisdicción y motivada por un riesgo inmediato de maltrato, no configura usurpación de funciones, pues no hubo sustitución funcional [Apelación 75-2025,Huancavelica, f. j. 10-11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-324x160.jpg)

![La omisión impropia por incumplimiento de un deber de garante por salvamento se produce cuando del ámbito de organización del portador de un deber garante, sale un peligro que puede alcanzar a un tercero y lesionarlo en sus derechos, por lo que este último debe inhibir el peligro creado [Casación 725-2018, Junín, f. j. 4] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-100x70.jpg)
![Criterios para imponer pena efectiva por homicidio culposo: que el hecho sea grave (embestir con un ómnibus al agraviado, traspasarlo por encima y matarlo), que el imputado no haya auxiliado al agraviado, que no reconozca su actuar, que no repare el daño, y que posea un récord de 45 papeletas por incumplimiento de reglas de tránsito [Casación 473-2023, La Libertad, f. j. 13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-100x70.jpg)


![Juez de familia que adopta una medida de protección a favor de un menor, dentro de su jurisdicción y motivada por un riesgo inmediato de maltrato, no configura usurpación de funciones, pues no hubo sustitución funcional [Apelación 75-2025,Huancavelica, f. j. 10-11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-100x70.jpg)




