
Como recuerda Teodoro Núñez Ureta en su bello libro, La vida de la gente, en todos nuestros pueblos existe siempre un barrio de la ley, una calle de la justicia, en la que se concentran los tribunales, las oficinas judiciales, las notarías y los estudios de abogados y escribientes[1]. Si bien el texto y los afamados dibujos del pintor se encuentran inspirados en las inmediaciones de la antigua Corte Superior de Arequipa, situada en la calle San Francisco a dos cuadras de la Plaza de Armas, tranquilamente pueden extenderse la descripción y las imágenes a la periferia de cualquier edificio desde el que se imparte justicia. Ello ocurrió, claro está, una vez operado el traslado de la sede de la calle de la Aduana, ahora el local del Ministerio Público, antes Ministerio de Hacienda —donde por casualidad también se ubica uno de los murales más representativos de Núñez Ureta que representa el trabajo— al nuevo edifico del Palacio de Justicia construido sobre los restos de la cárcel de Guadalupe.
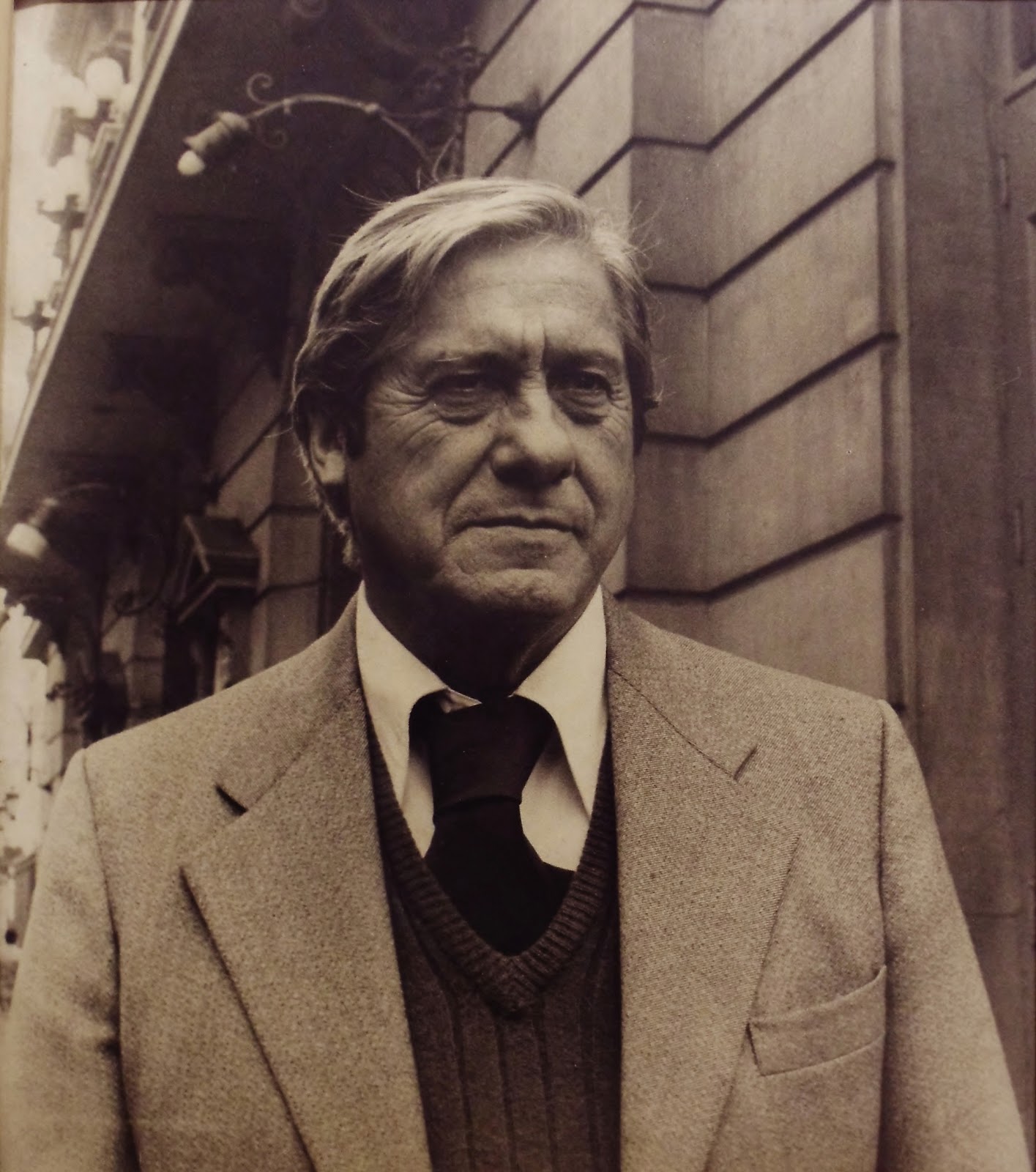
Una calle que, a decir del pintor arequipeño, desde temprano se llena de pleitistas, tramitadores, testigos falsos, doctores y amanuenses, vendedores de papel sellado y de timbres fiscales; de empanadas, de frutas, de chicles y gaseosas. Y a la que van llegando durante el día los tipos más diversos de la sin razón humana: «Los clientes decididos a ganar, con el paso firme que les da la fe en el doctorcito, en cuyo estudio dejarán sus últimos ahorros; los que han perdido el pleito y caminan llorosos con sus inservibles expedientes bajo el brazo; los que vienen por primera vez a buscar un abogado; la gente ociosa que se arrima a las puertas; la gente que pleitea todos los días y todo el día por lo que sea; los padres que traen a la hija burlada a ver si le arrancan alimentos al bellaco. El campesino viejo que espera detener las hambres del vecino rico que le está comiendo la chacrita a pedazos. El que ha pleiteado por años hasta quedarse casi desnudo. Al que le dieron un cheque sin fondos. El que lo dio. El que fue calumniado, para limpiar su honor. El que se lo ensució. Los que parece que quemaron su fábrica para cobrar un seguro. Los que se encariñaron con el dinero prestado y los que esperan recuperarlo un día. Los que no supieron evadir bien los impuestos… Toda la gente del pueblo que de algún modo se ha dejado atrapar en los vericuetos, deformaciones y agravios del tuyo y mío, complicándose en los pecados sociales contra la vida, la propiedad, el honor, la ley, la economía del Estado. Amén»[2].
Por entre toda esa gente preocupada, atemorizada, optimista, descorazonada o furiosa, van y vienen incesantemente los abogados, que deben llegar a un diligencia o que ya regresan de ella; los escribanos que salen un raro a sostenerse los alientos con un corto de pisco en la tienda de la esquina; los practicantes, siguiéndole los pasos al doctor; los tramitadores, que conocen los agujeros de la ley y los clientes que van corriendo por más papel sellado. Finalmente, a una hora más o menos exacta, llega en su automóvil elegante el señor Presidente de la Corte; lento, ceremonioso, con su dispepsia o su hepatitis a cuestas; pero solemne y digno, como tratando le oír, entre el bullicio plebeyo de la calle, la voz cristalina y tajante de la conciencia[3].
Sobre todo ese mundo pintoresco y agitado, flota el espíritu irreductible leí Derecho, con sus antiguas raíces romanas, con sus influencias reconocidas e irreconocibles, los sabios complementos de nuestros próceres y jurisconsultos, fundadores de nuestras bases jurídicas y con las enmiendas que impone el uso diario, criollo y festivo. Se acumulan los pliegos de papel sellado en las escribanías y en los archivos. Se van poniendo amarillas, húmedas y frágiles las páginas que tanto esfuerzo y esperanza costaron. Envejecen también los pleitistas con los administradores de la justicia y de la ley y junto a los expedientes arrepollados, parecen apolillarse los antiguos notarios y los carrasposos amanuenses, que de la pluma de acero pasaron a la descoyuntada máquina de escribir.
La ley jamás caduca; pero sus servidores la dejan dormirse a veces, la traspapelan o la olvidan. Y es que el tiempo discurre de otra manera en los pasillos de los tribunales, sobre los duros asientos de las salas de espera, por los muros de las oficinas, llenos de títulos, de calendarios y de recortes de periódico con los últimos decretos derogando a los penúltimos. En ninguna parte resuenan más ni parecen más largas y fatales las horas que en esos relojes quebrantados de las escribanías y de los estudios, en los que tantas tardes se mueren agobiadas, esperando que regrese el doctorcito, que dictamine el juez, que se asiente el recurso, que se acepte o se rechace la apelación; que la ley diga al fin la palabra codiciada. Entre tanto, los salones penumbrosos, casi siempre cerrados de los palacios judiciales, los hombres probos que trazaron los caminos de la justicia escrita, se miran en silencio desde sus retratos al óleo, oprimida su grandeza dentro de los pesados marcos dorados e inmóviles y prudentes para que no se les resbalen las cintas y medallas.
«Alguna vez estudié Derecho en la Universidad y de mi honrosa experiencia de practicante en el estudio de un abogado, cuya bondadosa inteligencia no olivaré jamás, me quedó el interés por todo ese desfile de caracteres y pasiones, de esperanzas y frustraciones cotidianas, de ese baile de artículos y de códigos, de sentencias, apelaciones y alegatos, de a fojas uno, de otro sí digo y de cuerda separada, que tengo para siempre en el recuerdo», anota el pintor Teodoro Núñez Ureta[4]. «Ahora los dibujo; me reencuentro con ellos; casi les hablo», agrega el artista. Y entre los personajes modernizados y elegantes, con lindas secretarias y muchos teléfonos, surgen figuras como la del escribano o de la pleitista, que llegan desde lejos a ocupar su sitio modesto pero insustituible en la historia de la jurisprudencia nacional. Que me perdone —insiste el acuarelista— el Derecho si mi memoria se va a veces más allá de los límites que la respetabilidad invulnerable de la ley ha señalado. En ello no hay ofensa ni burla. Hay sólo un melancólico sentimiento de justicia sin códigos; de la nivelación que la vida acaba imponiendo siempre sobre todos los actores que intervienen en las obras dramáticas de la existencia social. Cerrado el teatro, todos toman un cafecito juntos en el bar de la esquina[5].
[1] Núñez Ureta, Teodoro. La vida de la gente. Lima: Banco de la Nación, 1982, pp. 19-20.
[2] Ib.
[3] Ib.
[4] Ib., p. 20.
[5] Ib.
Fragmento tomado de Carlos Ramos Núñez y José Francisco Gálvez. Historia del Palacio Nacional de Justicia. Dos perspectivas. Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2008, pp. 108-110.

![[VÍDEO] Humberto Abanto dictó clase en LP sobre teoría del caso: entre la rigurosidad científica y el arte de la narración](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-GENERICO-ABANTO-LPDERECHO1-218x150.jpg)
![[VÍDEO] Humberto Abanto plantea implementar «botón de pánico» para abogados del CAL](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/abanto-boton-panico-LPDerecho-218x150.jpg)
![Chofer que conoce la avenida y sabe que en la zona muchos peatones cruzan de forma imprudente, puede prever el ingreso del agraviado a la vía (la velocidad a la que conducía, junto a su poca prevención, generó que recién advierta la presencia del agraviado cuando este estaba a dos metros de distancia de su vehículo, por lo que su reacción fue tardía) [RN 300-2025, Lima, f. j. 22] vehículos-vehicular-carros-congestión vehicular-velocidad-colectivos-LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/vehiculos-vehicular-carros-congestion-vehicular-velocidad-colectivos-LPDerecho-218x150.png)
![TC reafirma que la desaparición forzada solo puede ser entendida como delito de carácter permanente con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada por el Estado peruano (2002)[Exp. 01736-2025-HC-TC] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)
![Requerimiento inspectivo no es válido si se limita a relatar hechos sin una tipificación concreta [Res. 0006-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Sunafil-LPDerecho-2.png-218x150.jpg)
![Ley Soto: TC declara constitucional Ley 31751 que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año [Expediente 00013-2024-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)





![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)






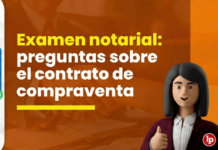


![Cachetear a compañero de trabajo en las instalaciones de la empresa justifica despido (mujer golpeó a su expareja aduciendo que era hostigada sexualmente por él) [Casación 10034-2023, Lima, ff. jj. 15-18]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)
![Tres elementos para la configuración de la competencia desleal como falta grave [Casación 7377-2023, Junín]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![No es compatible con la Constitución que la Corte Suprema declare en abstracto (dado que un acuerdo plenario no resuelve un caso concreto) la inconstitucionalidad de una norma, pues tal atribución está reservada al TC mediante el proceso de inconstitucionalidad (caso Ley Soto) [Exp. 00013-2024-PI/TC, f. j. 96] Congruencia recursal](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-3-LPDerecho-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] Organización del notariado: distrito notarial, colegios de notarios, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, Consejo del Notariado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ORGANIZACION-NOTARIADO-COLEGIOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Declaran ilegal requisito impuesto por el MTC y la ATU para la autorización del servicio público de transporte [Resolución 0001-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi declara ilegales 11 exigencias del Reglamento que regula los servicios de seguridad privada [Resolución 0156-2025/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)

![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
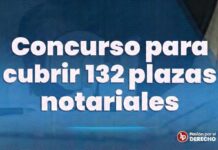














![Ley Soto: TC declara constitucional Ley 31751 que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año [Expediente 00013-2024-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

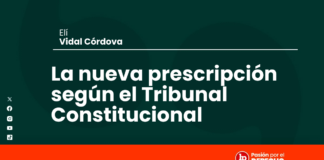
![No es compatible con la Constitución que la Corte Suprema declare en abstracto (dado que un acuerdo plenario no resuelve un caso concreto) la inconstitucionalidad de una norma, pues tal atribución está reservada al TC mediante el proceso de inconstitucionalidad (caso Ley Soto) [Exp. 00013-2024-PI/TC, f. j. 96] Congruencia recursal](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-3-LPDerecho-100x70.jpg)









