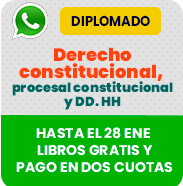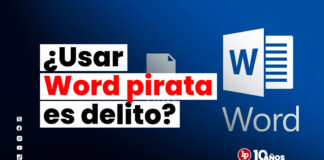El 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley 26479, conocida como «Ley de Amnistía». La norma disponía que se otorgaba amnistía a militares, policías y civiles, cualquiera que sea su jerarquía, que se encuentren comprendidos, denunciados, investigados, procesados o condenados por hechos derivados u originados con ocasión de la lucha contra el terrorismo.
El dispositivo alcanzaba, según un informe elaborado el 2001 por la Defensoría del Pueblo, de manera directa a expedientes judiciales relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. De esa forma, la ley cerraba la posibilidad de investigación y sanción frente a hechos graves calificados como violaciones de derechos humanos.
Ese mismo año, la Jueza Antonia Saquicuray declaró inaplicable el artículo primero de la Ley 26479 en un proceso seguido por asesinato y lesiones graves. En su parte resolutiva la magistrada señaló:
DECLARA: INAPLICABLE el artículo primero de la Ley veintiséis mil cuatrocientos setentinueve al proceso seguido […] por delito contra la vida, el cuerpo y la salud – Asesinato y Lesiones Graves – en agravio de […] Que, siendo así: Prosígase con la tramitación del presente proceso y estese a lo dispuesto en la resolución de fecha veintinueve de mayo, OFICIÁNDOSE y NOTIFICÁNDOSE a las partes intervinientes de la relación procesal conforme a ley, con citación.
Lea más l Gobierno promulga «Ley de Amnistía» a favor de miembros de las FF. AA., PNP y otros
Posteriormente, el 2 de julio de 1995 se publicó la Ley 26492, que estableció la interpretación y alcances de la amnistía. Esta disposición reforzó la obligatoriedad de aplicar la ley e indicó expresamente que su contenido no era revisable en sede judicial, cerrando así cualquier posibilidad de control en los tribunales.
En ese mismo año se emitieron resoluciones de instancias superiores. El 14 de julio de 1995, la Sala Penal de la Corte Superior ratificó la aplicación de la norma, y el 13 de octubre de 1995, la Corte Suprema señaló que la amnistía producía «los efectos de la cosa juzgada», consolidando el cierre de las investigaciones en curso.
Inscríbete aquí Más información
Sin embargo, las discusiones sobre su validez se mantuvieron abiertas. Diversos informes sostuvieron que estas leyes vulneraban derechos fundamentales, al impedir a las víctimas y familiares el acceso a la justicia, a la verdad y a contar con garantías judiciales. También se destacó que contradecían el deber estatal de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos:
Vulneran el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, sustentado en el artículo 139º inciso 3), así como el artículo 44º de la Constitución, que consagra el deber estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, siendo uno de sus aspectos la obligación de investigar, procesar y sancionar a los violadores de derechos humanos. Asimismo, la Ley N° 26492 es una norma manifiestamente inconstitucional, ya que pretende desconocer las facultades de control constitucional que la Carta fundamental otorga a todos los jueces.
El debate llegó al Tribunal Constitucional, que el 28 de abril de 1997 declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad presentada contra las leyes de amnistía, alegando que habían agotado sus efectos. No obstante, el voto singular de un magistrado precisó que «las leyes impugnadas no han borrado las muertes ni restaurado la integridad física de las víctimas».
Finalmente, el 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Barrios Altos vs. Perú. En su sentencia declaró que las leyes de amnistía 26479 y 26492 eran incompatibles con la Convención Americana y, en consecuencia, carecían de efectos jurídicos. Además, ordenó al Estado investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Tras esta decisión, el Perú quedó obligado a cumplir con las decisiones de la CIDH. El informe de la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:
El Estado peruano se encuentra obligado a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida que es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte. Para su cumplimiento no se requiere reconocimiento, revisión ni examen previo alguno a nivel interno, sino simplemente que se siga el trámite de ejecución previsto en el artículo 40º de la Ley Nº 23506, Ley de hábeas corpus y amparo, y el artículo 87 151º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues dicha sentencia obliga a todos los funcionarios y entidades del Estado.
Tres décadas después, el 13 de agosto de 2025, la presidenta de la República promulgó una nueva «Ley de Amnistía». Esta norma extiende sus efectos a los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
INFORME DEFENSORIAL Nº 57
AMNISTIA vs. DERECHOS HUMANOS
Buscando justicia
I. ANTECEDENTES: EL PROCESO DE CONTROL DEL PODER
1. EL AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL DE 1992 Y EL PROCESO DE CONTROL DEL PODER
a) Como consecuencia del autogolpe del 5 de abril de 1992, se inició en el Perú un progresivo proceso de concentración del poder político por parte del gobierno anterior. Ello se evidenció con la disolución del Congreso de la República y la intervención de los órganos de control del poder, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República, entre otros. Tal intervención se concretó a través de la declaración de procesos de reforma o reorganización de dichas instituciones, así como de la destitución de sus miembros.
[Continúa…]

![Principio de primacía de la realidad para verificar pago de alimentos en delito de omisión a la asistencia familiar [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/Giammpol-Taboada-Pilco-LPDerecho-218x150.png)
![Condena a preso por no cumplir mandato judicial de alimentos antes de ingresar al penal [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/POST-Giammpol-Taboada-Pilco-documento-firmas-generico-LPDerecho-218x150.jpg)

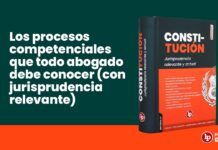
![En el caso de la Corte Suprema y cortes superiores, solo son precedentes vinculantes aquellas reglas nacidas dentro de un proceso judicial (un caso concreto) y posean carácter de ejecutoria suprema; por tanto, los acuerdos plenarios solo sirven como doctrina jurisprudencial de unificación de criterios [Exp. 04240-2024-HC/TC, ff. jj. 14-17]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/CASO-CORTE-SUPREMA-CORTES-SUPERIORES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








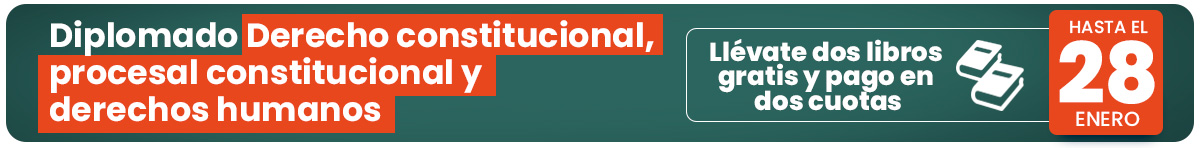
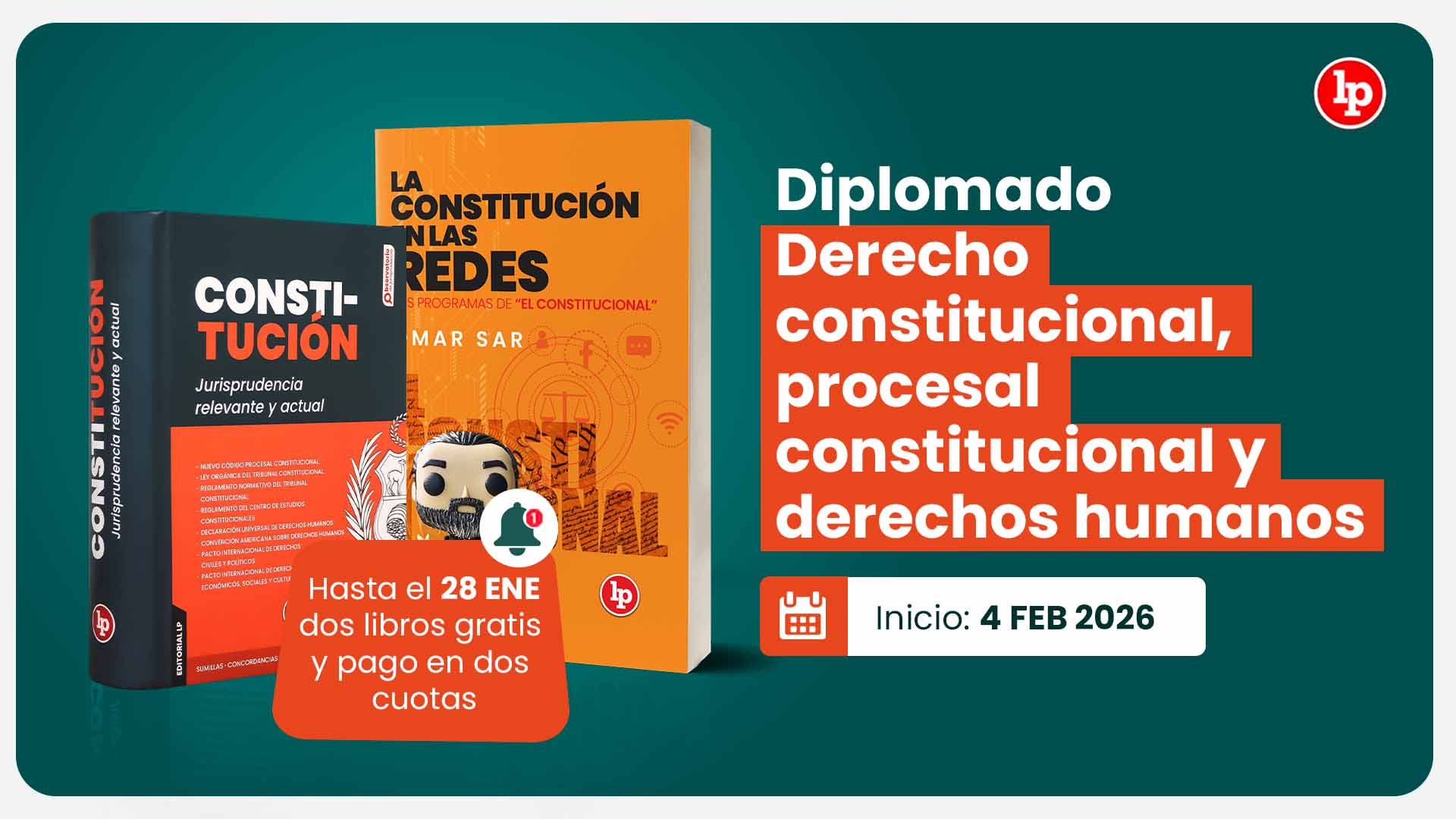
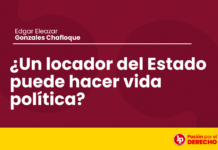
![La prescripción de predios rústicos prevista en el DL 653 debe interpretarse de manera conjunta con el art. 950 del CC, de modo que solo es aplicable el plazo de cinco años si concurren también los requisitos de «justo título» y «buena fe» [Casación 5581-2023, f. j. 7.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
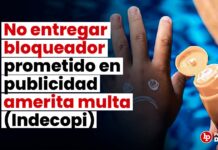
![[Balotario notarial] Instrumentos públicos notariales: protocolares y extraprotocolares](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/INSTRUMENTO-PUBLICO-NOTARIAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![¿Es legalmente viable que la entidad obligue a un servidor civil a laborar en horarios y días no habituales (como feriados o días no laborables) sin que dicha condición haya sido comunicada previamente? [Informe Técnico 00500-2015-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/trabajo-remoto-documento-servir-LPDerecho-218x150.png)
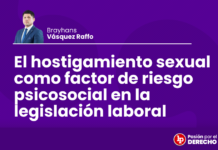
![El derecho a vacaciones anuales, corresponde a todo trabajador que haya completado un año de servicios continuos, equivalente a un minimo de seis dias laborales, sin importar el tipo o tiempo de jornada de trabajo realizad (doctrina jurisprudencial) [Casación 35267-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vacaciones-descanso-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)




![Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas [Decreto Supremo 001-2026-Produce]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/ministerio-de-la-produccion-LPDerecho-218x150.png)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


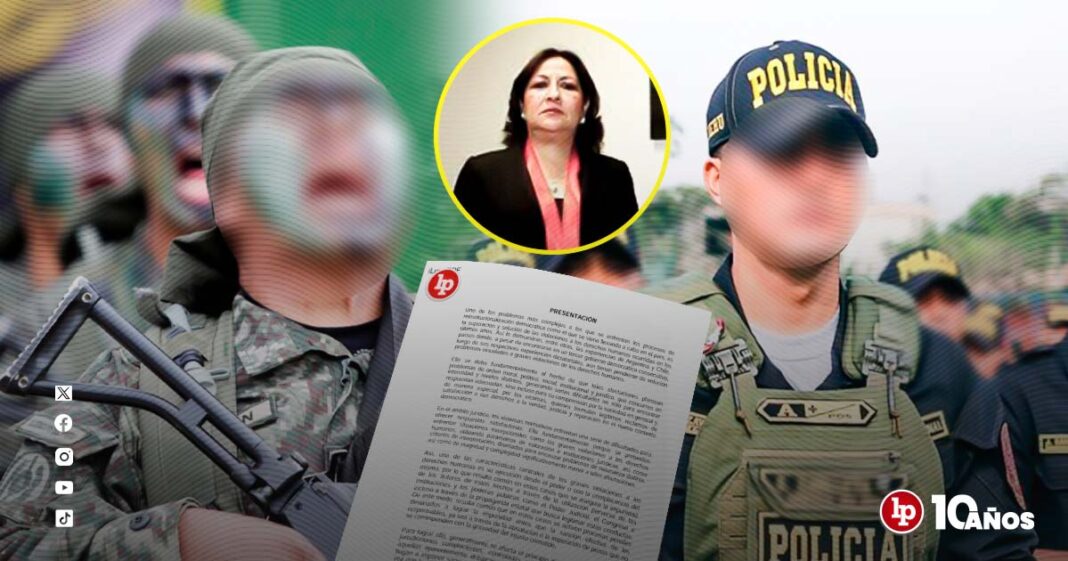

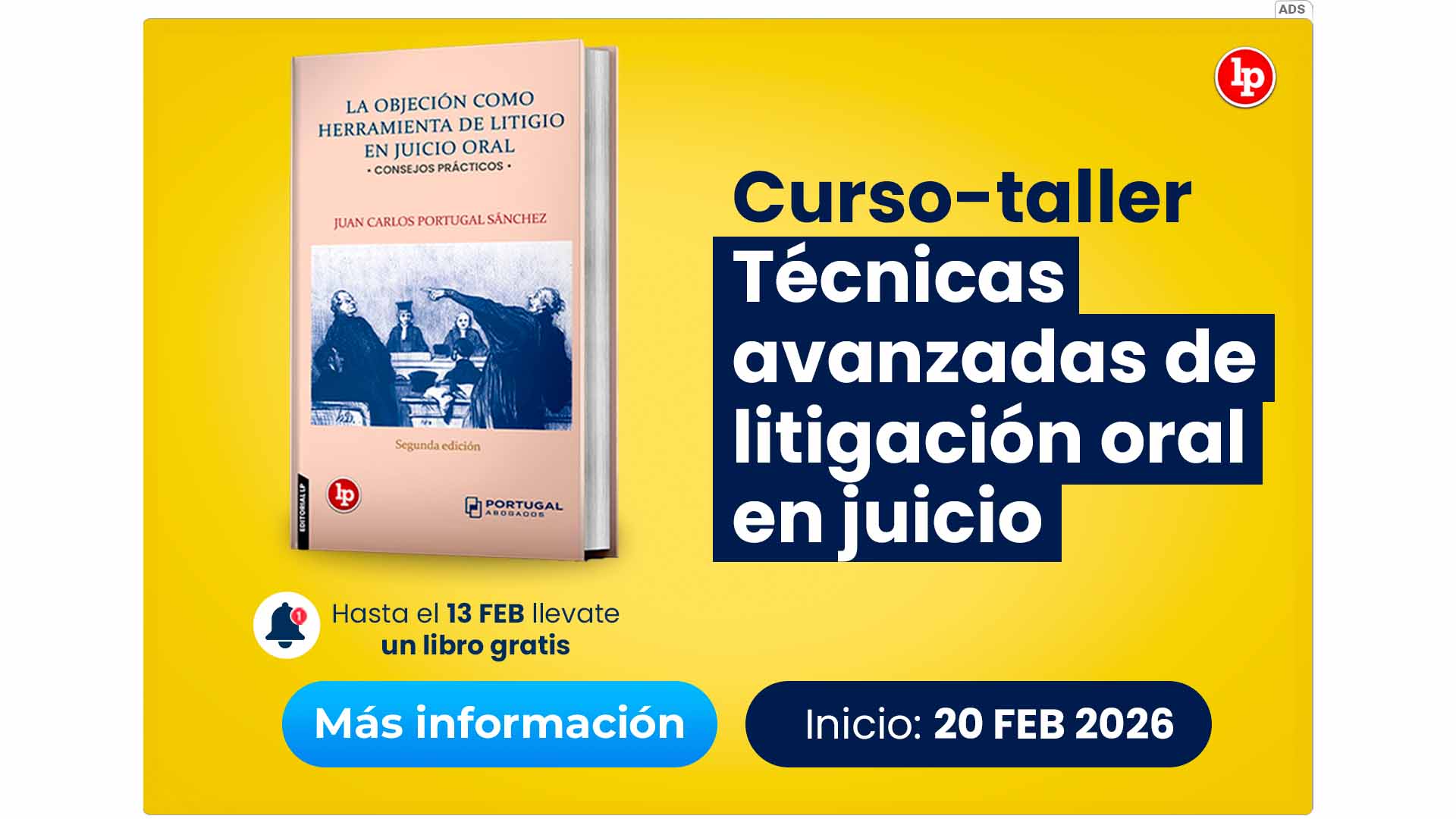
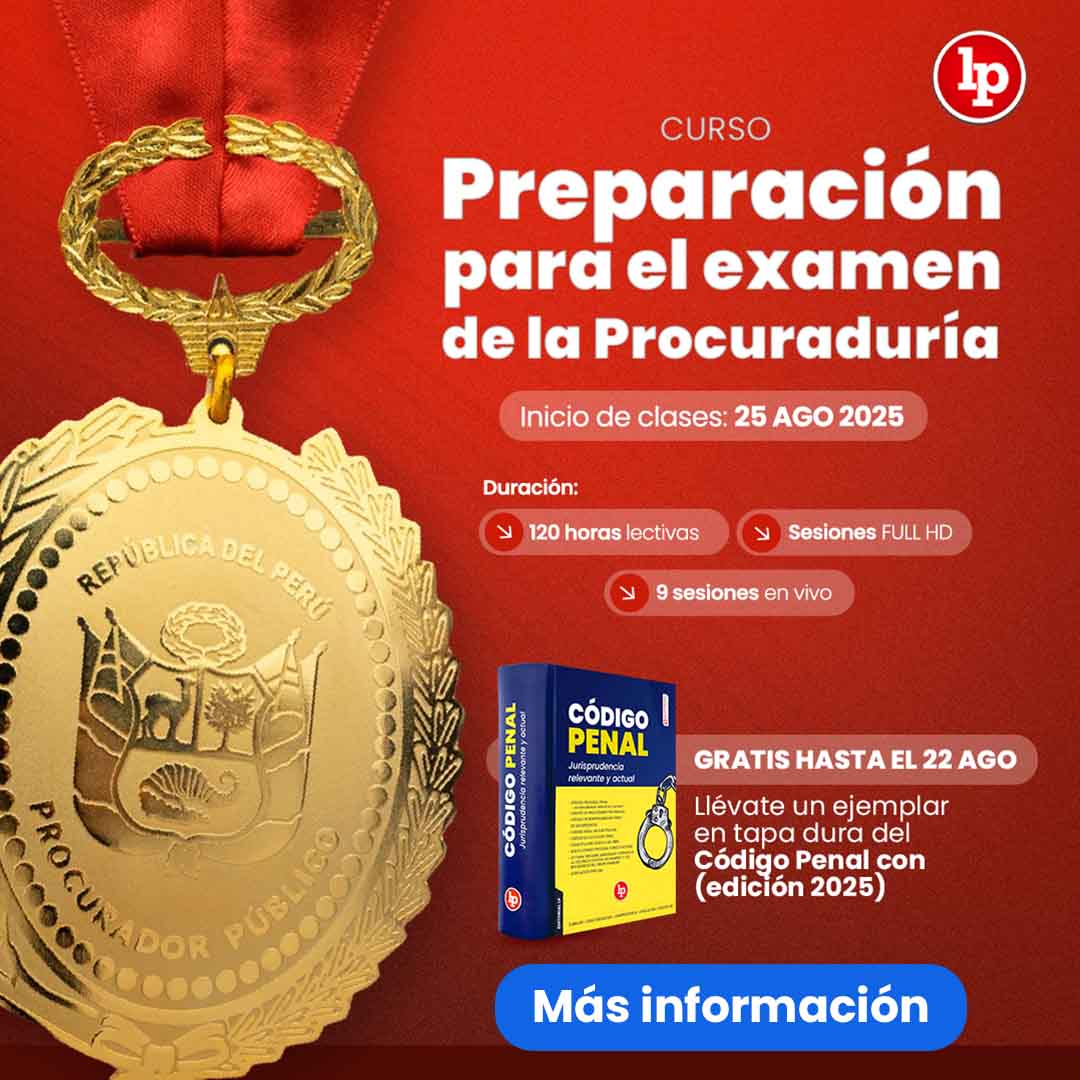




![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-324x160.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)







![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)