El sufragio de la mujer fue uno de los temas más controvertidos. Así, Favid J. Duarte, en 1895 defendió, en San Marcos, la tesis “Derechos políticos de la mujer”[1]. Unos años más tarde, Luis M. Duarte en 1907, sustentó la tesis de bachiller “Derechos políticos de la mujer y su capacidad para ejercerlos”[2]. El voto femenino fue más tarde objeto de un áspero debate constitucional cuando se discutía la elaboración de la Carta de 1933. Así, Víctor Andrés Belaunde, junto con el descentralista puneño Emilio Romero y el socialista Hildebrando Castro Pozo, defendió tenazmente el sufragio irrestricto de la mujer contra la postura de conservadores como Pastor y Delgado de Unión Revolucionaria, que rechazaban toda forma de sufragio; de los apristas que, como Luis Alberto Sánchez, Luis Heysen y Manuel Seaone, pretendían conferirla únicamente a la mujer trabajadora y estudiante, excluyendo a las mujeres que se ocupaban de la labor doméstica o muñequita; y aun de ciertos congresistas que planteaban el voto familiar para que fuera el marido quien votase por sí, por su cónyuge y sus hijas[3].
Lea también: Trinidad Enríquez: la primera «abogada» del Perú y América Latina.
Los conservadores aludían a supuestas divisiones de orden natural y eterno entre los sexos. La política y el gobierno estaría reservado a los varones; el hogar, a la mujer. Las tradicionales diferencias de espacio público y privado para hombres y mujeres, respectivamente formaban parte de su argumentación. Pastor, por ejemplo, consideraba que a la tradición latina le repugnaba el voto femenino[4]. Otro prejuicio muy extendido entre los sectores conservadores era la idea según la cual la mujer, al mismo tiempo que era más sensible –mejor dicho, sensiblera– y orientada hacia fines prácticos e inmediatos, carecía de capacidad lógica y suficiente raciocinio e ideales de orden superior. Su condición de personas “dóciles e influenciables” agravaría la división electoral, ya de por sí marcada en el Perú. Ciertamente, conforme a esta perspectiva, las mujeres serían o “conservadoras definidas o revolucionarias extremistas”. Invocaban también la experiencia de los Estados Unidos y de otros países como Inglaterra donde el sufragio femenino habría puesto en evidencia su escaso interés por las elecciones. Por último, la dirección del país no puede prescindir de la energía del espíritu y del carácter del hombre[5].
Lea también: Sarmiza Bilcescu, la primera abogada.
En realidad, el rechazo aprista al sufragio general femenino no constituía una razón de principio, sino –como podrá suponerse– atendía a consideraciones de clientelismo electoral inmediato, bajo la creencia de que las muñequitas, bajo la influencia del clericalismo, apoyaría, si prosperaba el derecho al sufragio femenino irrestricto, a los grupos reaccionarios[6]. Pareja Paz Soldán, historiador del derecho constitucional peruano, recogiendo las ideas de los asambleístas Belaunde y Romero, juzgaba la exclusión “injusta o denigrante, tanto más que en el Perú mas del 80% de las mujeres, especialmente en las clases populares y en nuestra sierra, trabajan y a veces, son ellas las que sostienen el hogar frente a un esposo o un hijo haragán o disipador[7]. Víctor Andrés Belaunde –cuyo escepticismo sobre el sufragio femenino se trucó en asentimiento absoluto tras leer a Barthelemy[8]– recordó que no había razón lógica para excluir a las mujeres del sufragio; que el antifeminismo solo se explica por la supervivencia de un estado social e intelectual que reduce a la mujer a una buena ama de casa; que, como el voto requiere el sentido ético, las mujeres se hallan en mejor situación para ejercerlo, buscando, ante todo, al más capaz y honrado; que ellas tienen los mismo estímulos que el hombre para interesarse en el gobierno del país; que ya se encontraban para entonces ligadas, de modo íntimo, a la vida y economía de país; que su actividad no solo se manifiesta en el hogar, sino en el taller, en la escuela, en la fábrica, en la universidad, en los servicios públicos y en la vida de la nación; y que el sufragio femenino es una corriente universal[9].
Lea también: Débora: la primera jueza de la historia.
A fin de rebatir a sus contrincantes apristas que patrocinaban el voto exclusivamente para la mujer trabajadora, Belaunde puntualiza: “Se dice que podrán votar las empleadas, las obreras, las que ejercen el comercio y la industria propia, las profesoras y estudiantes. Todo esto puede reducirse a esta fórmula: todas las mujeres votan, menos la que trabaja y vive del hogar. Y esto es una monstruosidad”[10]. Agregaba luego con lucidez: “El sufragio tiene que ser así general, irrestricto y obligatorio. No podemos concederlo como un favor, una gracia o un privilegio del que se pueda usar”[11]. La Constitución de 1933 acogió el sufragio de la mujer, pero únicamente para las elecciones municipales[12]. La Constitución de 1933 acogió el sufragio de la mujer, pero únicamente para las elecciones municipales. Lamentablemente mientras rigió dicho cuerpo jurídico, nunca los alcaldes y regidores fueron votados libremente. Apenas en la dictadura del general Manuel A. Odría, por medio de la ley constitucional 1.2391 de 7 de setiembre de 1955, se reformó el artículo 85 de la Constitución de 1933 en los siguientes términos: “Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir”. Implícitamente se autorizaba, pues, el derecho al voto femenino como sufragio obligatorio tanto para elecciones municipales como generales, con la sola excepción de mujeres y hombres analfabetos.
Era opinión dominante hasta las primeras décadas del siglo XX que la elevación de la mujer al estatuto de ciudadanía resultaba intolerable: tanto daño –sostenía el discurso patriarcal– haría la ausencia de la mujer en el hogar como su presencia en la política[13].
Unos pocos tesistas se aventuraron en ese campo, como el alumno de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Juan Manuel Carrillo, en la tesis de doctor y título de abogado. “La mujer en concepto de Derecho”, sustentada en octubre de 1921 e impresa como folleto en Puno en el mismo año[14]. Carrillo, luego del obligado esbozo histórico de la cuestión –que en realidad ocupa las dos terceras partes del trabajo[15]– planteaba no solo la igualdad de los derechos de la mujer frente a los del hombre, sino que proclamaba “muy particularmente, el reconocimiento de su función electoral”[16]. A lo largo de su tesis, el estudioso sureño se detiene en los tópicos de “La mujer de hoy y mañana: sus derechos”[17] y “Los derechos de la mujer entre nosotros[18]”, antes de arribar finalmente al centro de la disertación: “La mujer ante el Derecho público”[19]. Carrillo sostiene que, así como el movimiento feminista ha conseguido indudables mejoras en los campos de ciencia, las letras, las profesiones liberales, la industria y el comercio, del mismo modo debe reconocerse a la mujer como sujeto de derecho público; en buena cuenta, se le debe considerar ciudadana con capacidad plena para elegir y ser elegida[20]. La mujer actual, esgrimía Carrillo, podría, “con sobrada ventaja”, obtener el título de ciudadanía en vista de “la relativa amplitud” de sus conocimientos y los cambios que ella ha experimentado, tanto en el campo social cuanto en el legal[21].
Lea también: Trinidad Enríquez: la primera «abogada» del Perú y América Latina.
Historia del Derecho civil peruano. Siglos XIX Y XX
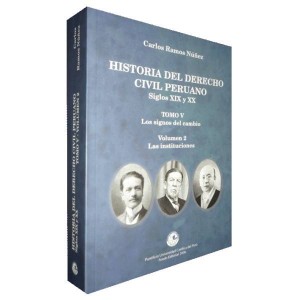



![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









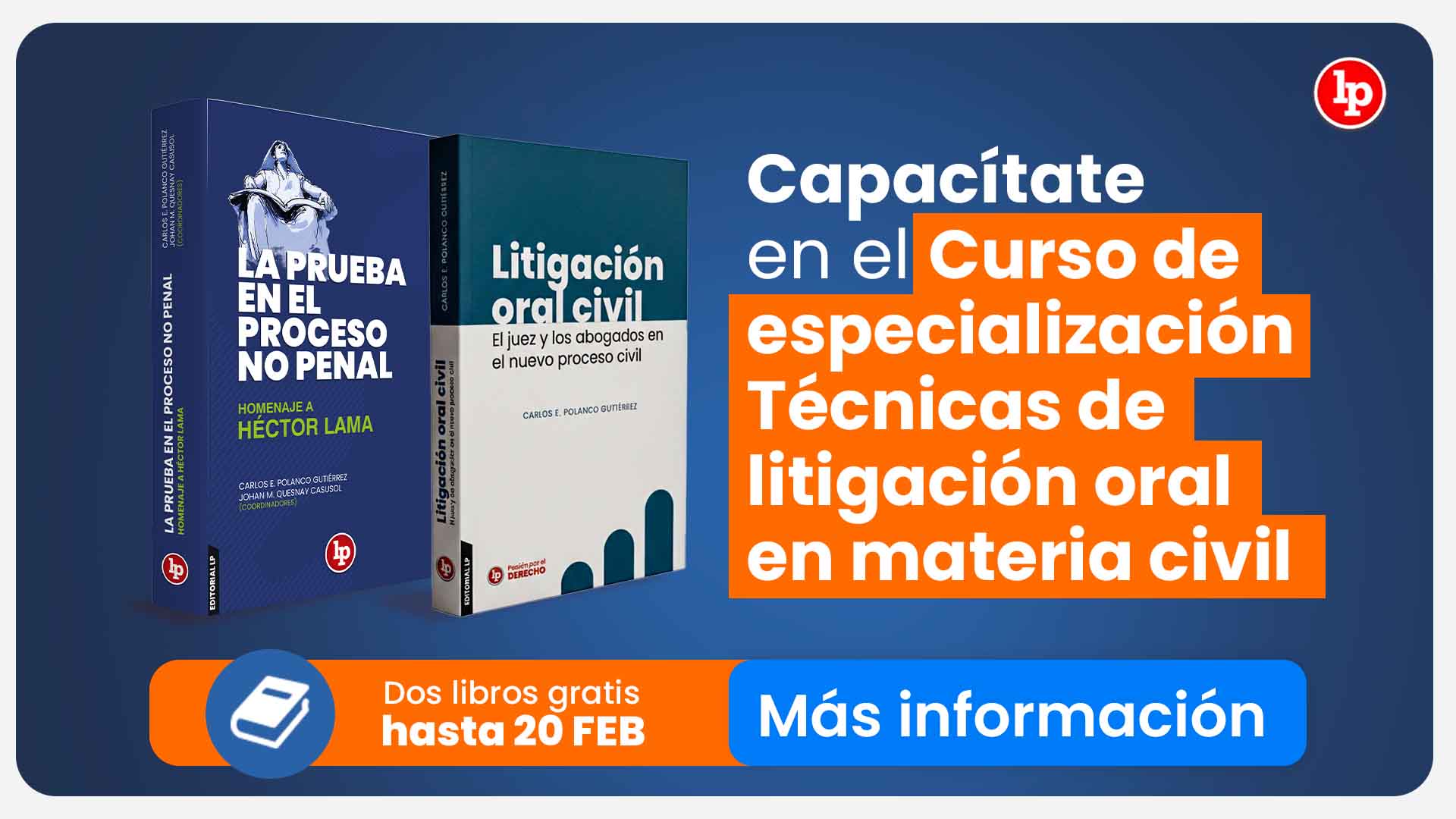



![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)





