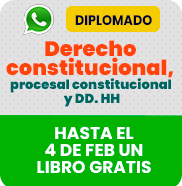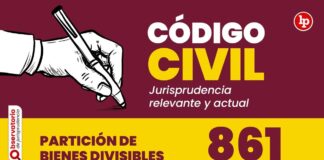Fundamentos destacados: Sexto. De otro lado, la increpación de que se ha vulnerado el derecho a la prueba, que el recurrente sostiene en el agravio, que no existe pericia psicológica que corrobore lo declarado por la agraviada, no tiene recibo y debe ser descartada. Así pues, el derecho a la prueba posee dos dimensiones: de un lado, la propia o activa, que se yergue como una garantía procesal de todo justiciable de poder presentar los elementos materiales de prueba que considere más convenientes a su defensa; de otro lado, la impropia o no activa, por la cual esta garantía obliga al postulante de una causa (en el proceso penal, la fiscalía) demandante, acusador o requirente, a presentar la prueba suficiente para enarbolar la demanda, requerimiento o acusación. En esta dimensión, el derecho a la prueba está inescindiblemente unido al onus probandi (quien alega que está en la obligación de probar) y a la crisis del principio de presunción de inocencia como regla de prueba (es inocente mientras no se demuestre lo contrario, ab praesumptio iuris tantum).
∞ Como el mismo Tribunal Constitucional establece, en la sentencia del Expediente n.° 06712-2005-HC/TC-Lima, del diecisiete de octubre de dos mil cinco, es un derecho de configuración legal:
Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es restringido, y se le relaciona casi exclusivamente con la presunción, de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: «la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad». Éste es el enunciado utilizado en el artículo 2°, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que reproduce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11°, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14°, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aun así, es menester considerar que el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. (Fundamento jurídico 14).
∞ Por esa razón, la exigencia probática como epistemología de comprobación del dato judicial postulado, es no solo un derecho sino también una carga procesal, en particular, de quien está en mejores condiciones de hacerlo; porque la administración de justicia es un servicio público que a todas las personas en el Perú les corresponde sostener. En ese sentido, es imperativo reconocer que las declaraciones que requieren corroboración, según la norma procesal peruana vigente, son los testigos —sobre todo de referencia—, testigos impropios, coimputados, arrepentidos, colaboradores eficaces, testigos protegidos (u otros casos análogos) como lo prescriben los artículos 158.2, 531 del Código Procesal Penal. La regla procesal incluso es más estricta en los casos de interés subyacente que pone en crisis la ausencia de incredibilidad subjetiva, como es el caso del coimputado, colaborador eficaz, arrepentido o requirente de terminación temprana de su proceso (ex artículos 473, 476, 476-A, 481 y 481-A del mismo código adjetivo). Es a ellos a quienes les corresponde, en puridad de cosas, el Acuerdo Plenario n.° 02-2005/CIJ-116. Esta situación es muy distante de la víctima de un delito, en particular de las víctimas de los delitos sexuales o de trata de personas, porque su condición es la de prueba directa in personae o in corpore y no indirecta, como el testimonio de referencia, o incluso prueba directa ex alterii personae, testigo presencial no agraviado. Así lo resalta el artículo 481-A del Código Procesal Penal, que prescribe que el agraviado no participa de la fase de corroboración del colaborador eficaz.
Séptimo. Así pues, la declaración de la víctima de un ataque delictivo, recibido corporalmente o en propia persona, dado que las propias secuelas del ataque son suficientes convergencias probáticas, aunque no son necesarias, si la declaración supera el test de logicidad, tal como lo ha definido la doctrina judicial[11], es decir, verificar la consistencia[12], verdad o validez[13] y relevancia[14] del relato declarado por la víctima, tiene la suficiente potencia para, por sí sola, poner en crisis la inocencia que subyace como regla de protección probática de todo encausado. Exigir lo contrario, es decir, que se corrobore la declaración de la víctima de los ataques sexuales clandestinos, sería además exigir, en muchos casos, una prueba imposible (violaciones continuadas, violaciones secas o no lúbricas, existencia de himen dilatable, etcétera). En particular, si la declaración posee verosimilitud interna y sobre todo que no existe una prueba de lo contrario. Y por ello es consistente, razonable y fundante de la condena la declaración de la víctima agraviada, en este caso, recibida con inmediación por los propios jueces en el plenario oral, en particular porque su relato es verosímil y fundamentalmente porque no existe prueba de lo contrario, que vuelva patentemente irrazonable la conclusión de condena.
∞ En cuanto a la suficiencia entitativa de la declaración de la víctima, la jurisprudencia suprema[15] ha establecido lo siguiente:
∞ Tampoco posee condición casatoria, por ende, se despoja de justificación, puesto que confunde los postulados de formulación del gravamen constitucional —presunción de inocencia— afirmando que la declaración de la víctima debe estar corroborada, lo cual es equívoco, por las siguientes razones como, además, existe criterio jurisprudencial supremo.
∞ La declaración de la víctima es prueba directa; luego, la prueba debe superar la verosimilitud del test de certeza, la misma puede realizarse de dos formas: interna o externa, el caso lo determina.
∞ En cuanto a la valoración de la declaración del coacusado, testigo o agraviado el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116, exige realizar tres evaluaciones: a) Subjetiva: personalidad del coimputado, motivaciones de su delación y que finalidad no sea exculpatoria de la propia responsabilidad; b) Objetiva: mínima corroboración por otras acreditaciones indiciarias; y, c) Coherencia, solidez y la persistencia del relato incriminador. Considerando en particular que el art. 158º.2 del CPP exige la corroboración con otras pruebas[17].
∞ El orden lógico de la evaluación de la declaración del coacusado debe ser: 1) Análisis de la credibilidad del declarante: personalidad y motivaciones. 2) Verificación de la textura intrínseca y las características de la declaración: precisión, coherencia, consistencia, solidez y espontaneidad y 3) Verificación extrínseca de la declaración. Y sobre el modelo de verificación extrínseca reforzada y la verificación cruzada de las declaraciones, es decir sobre la corroboración. La corroboración debe estar relacionada directamente con la participación del coimputado incriminado en los hechos delictivos. La declaración del coimputado no puede ser utilizada como fuente de corroboración del contenido de la declaración de otro coimputado para el caso en que ambos incriminen a un tercero. Se excluye como elemento de verificación el denominado por la doctrina italiana riscontro incrociato (verificación cruzada). Por otro lado, la simple futilidad o falta de credibilidad del relato alternativo del coacusado no es, por sí mismo, un elemento de corroboración de la participación en los hechos. Debe considerarse además que, como señala la STS de doce de julio de mil novecientos noventa y seis: «el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio, convirtiéndolo en inverosímil si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las circunstancias concurrentes en el hecho». Cfr. Corte Suprema de Justicia de la República Peruana, Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116, de las Salas Supremas Penales, publicado en el diario oficial «El Peruano» el veintiséis de noviembre de dos mil cinco. Sala Penal Transitoria, Recurso de Nulidad 2138- 2016/Lambayeque, del diez de febrero de dos mil diecisiete, fundamento décimo tercero. Tribunal Supremo Español. SSTS dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, cinco de abril, veintiséis de mayo, cinco de junio, once de septiembre y seis de octubre de mil novecientos noventa y dos, cuatro y veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres, uno de junio, catorce y diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, doce de febrero, diecisiete de abril, trece de mayo y tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, entre otras[18].
∞ En el caso de prueba directa [in corpore o in personae], como en el caso de la víctima de una violación, es suficiente la verificación de la textura intrínseca y las características de la declaración (verosimilitud interna), es decir que la declaración sea espontánea, en sus términos conocidos y de acuerdo a su idioma nativo e incluso su idiolecto, dentro de una comprensión neurocientífica de colocación. Basta que la declaración sea coherente, carente de fantasías y no exista prueba de lo contrario; los matices no ponen en crisis la verosimilitud interna. No requiere corroboración periférica (verosimilitud externa), pues la víctima es prueba directa del delito clandestino. En estos casos, se obliga el análisis epistemológico desde la sana crítica racional, es decir, no debe contravenir a los principios y reglas de la lógica, el conocimiento científico contrastable, las máximas de la experiencia, los principios y reglas del ordenamiento jurídico vigente o lo notorio[11].
Sumilla. Título. Casación inadmisible. La interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos (artículo 405 del Código Procesal Penal y la debida justificación en las causales del artículo 429 del mismo cuerpo normativo, según la reforma introducida por la Ley n.° 32130 [debe distinguirse al justificar un recurso, no solo invocando algo a modo de enunciado sin desarrollo o únicamente la norma, que solo da para una excusa, ello produciría, por lo común, formas particulares de sinsentido]) es el estricto respeto de la entera legalidad procesal, competencia exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional peruano lo destaca. En conclusión, de la revisión del recurso y de sus argumentos no se justifica que sea admitido en sede casacional, al no superar las exigencias para considerar que los asuntos traídos a la sede casatoria, aun cuando se trate de casaciones ordinarias, sean de trascedente interés, como lo ha señalado la jurisprudencia suprema, por cuanto la casación no es una instancia tercera de revisión del juicio de culpabilidad.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE CASACIÓN N° 1125-2022, CUSCO
AUTO SUPREMO
Sala Penal Permanente
Recurso de Casación 1125-2022/Cusco
Lima, siete de febrero de dos mil veinticinco
AUTOS Y VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de DAVID HUAMÁN QUISPE (foja 271) contra la sentencia de vista, del once de abril de dos mil veintidós (foja 250), emitida por la Sala Mixta Descentralizada en adición Sala Penal de Apelación-Santa Ana de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que confirmó la sentencia de primera instancia del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que condenó al recurrente como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad (numeral 2 del artículo 173 del Código Penal), en agravio de la menor de iniciales NO. FA. PA., le impuso una pena de treinta años de privación de libertad efectiva y fijó una reparación civil en S/10 000 (diez mil soles); con lo demás que contiene.
Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.
CONSIDERANDO
Primero. El recurrente, en su recurso de casación, planteó la causal de los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Solicitó que se declare fundado su recurso y la nulidad de la sentencia de vista.
Segundo. Ahora bien, la Ley n.° 32130 (vigente desde el once de octubre de dos mil veinticuatro) modificó, entre otros, los artículos 427, 429 y 430 del Código Procesal Penal. Así pues, de conformidad con el numeral 1 del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, las normas procesales son autoaplicativas; no obstante, “continuarán rigiéndose por la ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”, por lo que las modificatorias de la Ley n.° 32130 no le alcanzaría al presente recurso.
∞ Sin embargo, dicha norma se vincula directamente con los derechos fundamentales a la libertad personal y a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que exige la aplicación de la disposición más favorable al reo. En virtud de la Ley n.° 32130, que modificó el numeral 6 del artículo 430 del Código Procesal Penal, se debe garantizar el derecho de acceso a los recursos como un derecho de configuración legal. Este derecho debe ejercerse de acuerdo con los requisitos y condiciones que establece la ley procesal, la cual también define sus límites y condiciones. Corresponde al legislador democrático determinar las formas y procedimientos que considere más adecuadas. En este contexto, se impone la aplicación del principio de favorabilidad en su dimensión normativa procesal retroactiva.
Tercero. De otro lado, si bien la modificatoria legislativa introducida en particular del numeral 6 del artículo 430 del Código Procesal Penal, por la Ley n.° 32130, señala que las casaciones se tramitarán sin votación, esto genera, en primer orden, un intersticio de indeterminación por antinomia, puesto que los artículos 405 y 432 del mismo cuerpo adjetivo no han sido modificados ni abrogados, y estos exigen una actitud de control diferente. Entonces, nos obliga a realizar una interpretación lógica, concordante e intrasistemática, que elimine la antinomia subyacente con la vigencia de los mencionados artículos no modificados. Prima en este caso el principio del debido proceso, conforme lo ordena el artículo 139, numerales 3 y 8 de la Constitución Política del Perú, para disolver este defecto legislativo.
∞ Luego, ello exige que se evalúe considerando que el requisito de summa poena ha sido flexibilizado en relación con su cuantía, por lo que para ello basta que se refiera a una pena privativa de libertad con carácter de efectiva sin importar el quantum impuesto. Así como exige que se evalúe si el recurso cumple los requisitos generales para su interposición (desde lo prescrito en los artículos 405 y 432 del Código Procesal Penal) y si está justificado en alguna de las causales del artículo 429 del mismo código adjetivo, significa que el recurso de casación debe desarrollar la causal invocada y los argumentos a concernir a dicha causal. Esto no puede ser un pretexto para proseguir la discusión de instancia, con alegatos exclusivamente referidos al ius litigatoris.
∞ El acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva. El correlativo derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente en virtud de la inconcurrencia de alguna de las causas legalmente previstas al efecto. La interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos (artículo 405 del Código Procesal Penal y la debida justificación en las causales del artículo 429 del mismo cuerpo normativo, según la reforma introducida por la Ley n.° 32130 [debe distinguirse al justificar un recurso, no solo invocando algo a modo de enunciado sin desarrollo o únicamente la norma, que solo da para una excusa, ello produciría por lo común formas particulares de sinsentido]) es el estricto respeto de la entera legalidad procesal, competencia exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional peruano lo destaca.
[Continúa…]
Descargue la resolución aquí

![En la colusión no puede considerarse como agravante la pluralidad de agentes, porque al ser un «delito de encuentro» la concertación es elemento constitutivo del tipo (no es posible que se pueda consumar con la única participación de una sola persona) [Exp. 01909-2024-PHC/TC, ff. jj. 33-34]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/07/peculado-colusion-corrupcion-justicia-juez-magistrado-detenido-delito-LPDerecho-218x150.png)
![¡ATENCIÓN! Modifican el reglamento sobre proceso especial de colaboración eficaz para adecuarlo a las recientes modificaciones del CPP [DS 003-2026-JUS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/interrogatorio-colaborador-eficaz-preguntas-investigacion-LPDerecho-218x150.jpg)
![El plazo de prescripción para interponer la demanda de nulidad del testamento debe computarse desde el fallecimiento del testador, momento en el cual el acto adquiere publicidad y eficacia jurídica, conforme al art. 1993 del CC. [Casación 4528-2021, Ayacucho]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![Confirman que Melissa Klug deberá pagar $300 000 a Jefferson Farfán por hacer comentarios sobre su vida sentimental y familiar en tres entrevistas, incumpliendo la cláusula de confidencialidad acordada en una transacción extrajudicial; sin embargo, no tendrá que pagar $40 000 por las declaraciones de Tilsa Lozano y Evelyn Vela, ya que, aunque también se había acordado la obligación de pedir a terceros que se abstuvieran de referirse a alguno de los dos, esto se circunscribe a comentarios relacionados con lo acontecido cuando eran pareja [Exp. 132-2020-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Municipio solo deberá pagar S/360 000 por daño moral y psicológico a padres y hermanas de niño de 12 años que murió cuatro días después de caerse de un tobogán que se encontraba en mal estado y sobrepasaba la altura de 1.5 m permitida para juegos infantiles; sin embargo, ya no deberá pagar S/650 000 ordenados en primera instancia por daños (biológico, moral y por pérdida de la oportunidad de elegir un proyecto de vida) generados al menor, pues, al fallecer sin haberse ejercido la acción indemnizatoria, no pudo transmitir su derecho a sus sucesores [Exp. 02800-2021-0-2501-JR-CI-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



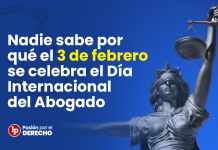




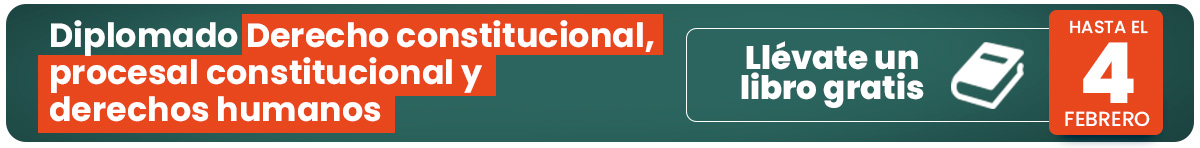
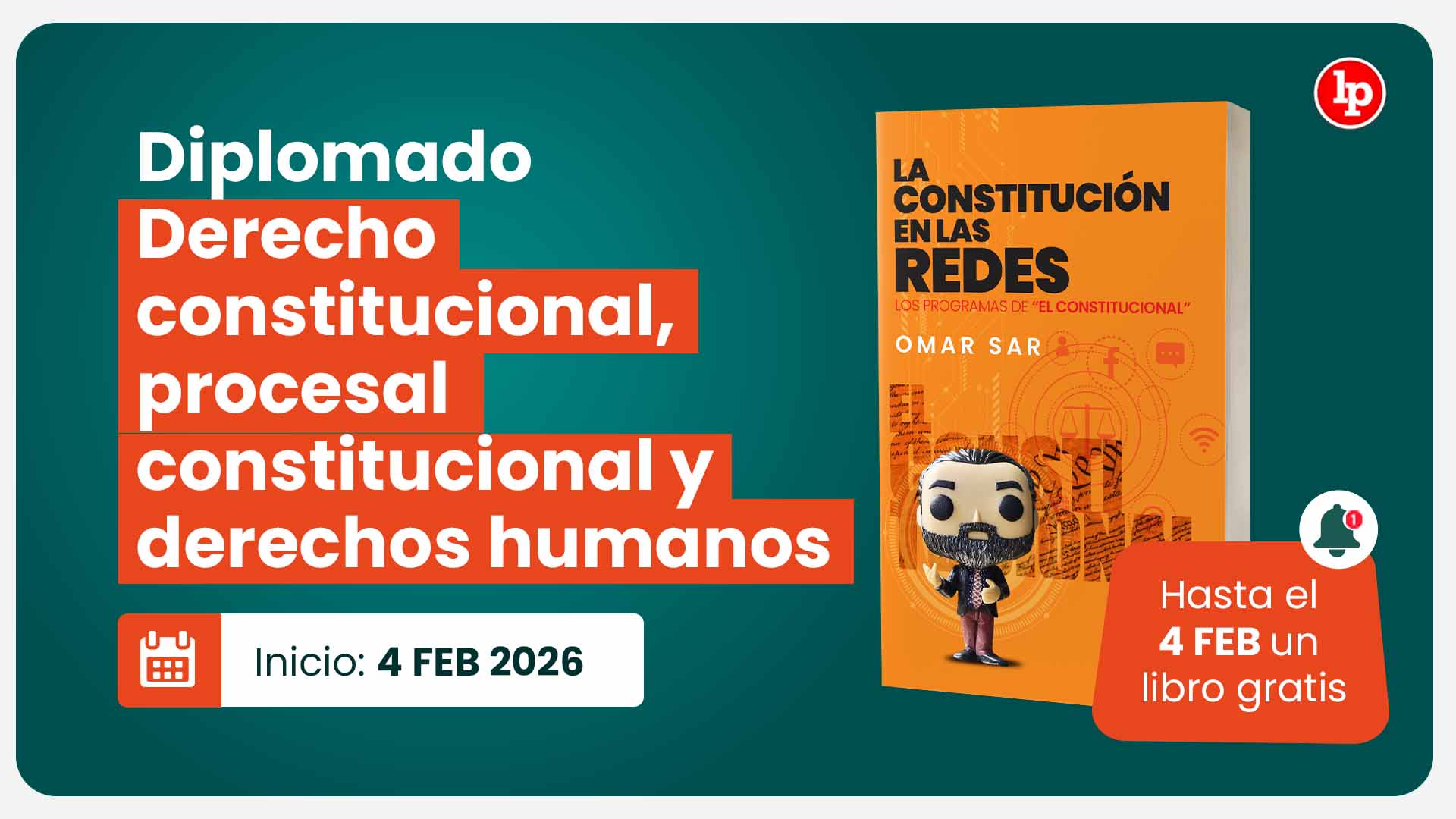
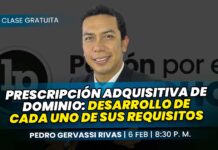
![[VIVO] Clase modelo sobre indignidad y desheredación. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/POST-CLASE-MODELO-ALDO-SANTOME-SANCHEZ-LPDERECHO-218x150.png)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Las redes sociales de servidores públicos (aunque sean de titularidad personal) —si son usados para la difusión de información relacionada con el ejercicio de su cargo— son foros públicos de debate, opinión, control, rendición de cuentas y materialización del principio de transparencia (Colombia) [Sentencia T-149/25, ff. jj. 180-181]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-11-218x150.jpg)

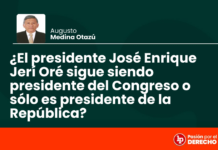
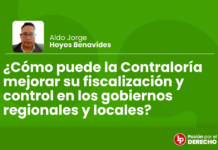
![Reglamento del Sistema de Notificaciones Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional [RA 009-2026-P/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-2-LPDerecho-218x150.jpg)
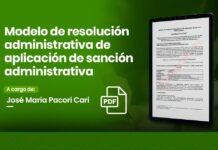

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


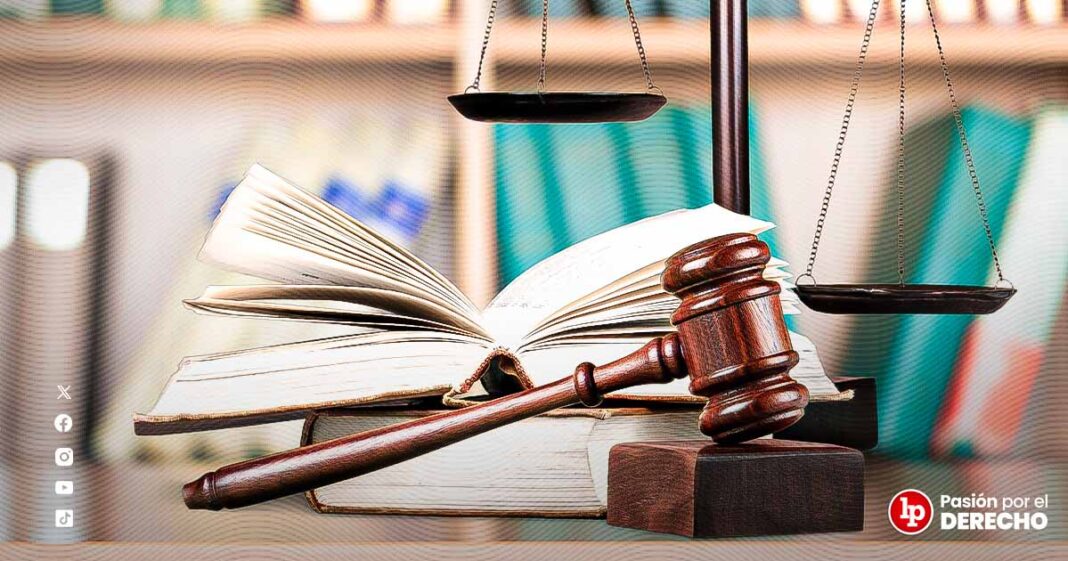


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Confirman que Melissa Klug deberá pagar $300 000 a Jefferson Farfán por hacer comentarios sobre su vida sentimental y familiar en tres entrevistas, incumpliendo la cláusula de confidencialidad acordada en una transacción extrajudicial; sin embargo, no tendrá que pagar $40 000 por las declaraciones de Tilsa Lozano y Evelyn Vela, ya que, aunque también se había acordado la obligación de pedir a terceros que se abstuvieran de referirse a alguno de los dos, esto se circunscribe a comentarios relacionados con lo acontecido cuando eran pareja [Exp. 132-2020-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)
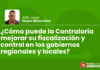

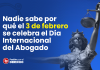
![En la colusión no puede considerarse como agravante la pluralidad de agentes, porque al ser un «delito de encuentro» la concertación es elemento constitutivo del tipo (no es posible que se pueda consumar con la única participación de una sola persona) [Exp. 01909-2024-PHC/TC, ff. jj. 33-34]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/07/peculado-colusion-corrupcion-justicia-juez-magistrado-detenido-delito-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Confirman que Melissa Klug deberá pagar $300 000 a Jefferson Farfán por hacer comentarios sobre su vida sentimental y familiar en tres entrevistas, incumpliendo la cláusula de confidencialidad acordada en una transacción extrajudicial; sin embargo, no tendrá que pagar $40 000 por las declaraciones de Tilsa Lozano y Evelyn Vela, ya que, aunque también se había acordado la obligación de pedir a terceros que se abstuvieran de referirse a alguno de los dos, esto se circunscribe a comentarios relacionados con lo acontecido cuando eran pareja [Exp. 132-2020-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)