La abogada Jane Cosar Camacho explica su progreso con la ceguera, mientras Cabi, su perra guía, se agazapa entre sus piernas. Es mediodía y en el patio principal del Congreso de la República una estampida de periodistas persigue temerariamente a los parlamentarios de turno.

El sol despunta en lo alto y comienza a hincar los ojos, Jane lamenta haber venido tan abrigada. Viste una chompa purpura y sostiene con una de sus manos el collarín de su perra guía, que desde hace siete años le cambió la vida.
Cabi la conduce por el camino seguro, hasta una de las banquetas. Nos sentamos. Jane me cuenta que su ceguera la provocó la retinitis pigmentosa que padece, un mal congénito que la fue dejando ciega de a pocos.
A sus 59 años confiesa lo duro que fue superar la depresión durante su adolescencia. Jane perdió a su madre cuando comenzaba a perder la visión y eso agudizó su ceguera. He llorado mucho, me dice, tú no sabes la cantidad de veces que he llorado. Mi frente parecía un acordeón, tuve que ir a la estética para que me borren las arrugas de la cara, bromea.
Jane impulsó la Ley que Promueve y Regula el Uso de Perros Guía por Personas con Discapacidad Visual, con el objetivo de que más personas puedan adquirir uno de estos brillantes animales. La abogada se pone de pie y Cabi también, ambas caminan acompasadas hasta la puerta del Congreso, en donde un grupo de escolares esperan su turno para ingresar al Parlamento, la profesora a cargo les hace una señal y todos le abren el paso a Cabi, quien se mantiene concentrada en el camino. Nada la distrae.

Caminamos por unas avenidas flanqueadas por edificios muy altos en dirección a la Plaza de Armas, el sol achicharraba nuestros rostros. Cuando a Cabi me la dieron, comencé a llorar, confiesa Jane. Fue increíble caminar sola nuevamente, me dice.
Los perros guías son animales adiestrados para asistir a las personas ciegas o con alguna deficiencia visual grave. Los entrenan en Estados Unidos, el único país en donde abundan las escuelas para estos animales. Cabi es de allá, es una perra inmigrante. Abandonó su país para afincarse en una ciudad sobrepoblada de microbuses y taxis, y con un sistema de transporte en pañales. Se educó en la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guías, quienes decidieron donarla para garantizarle a Jane una vida más independiente. Para que sea sus ojos.
En 2011, cuando aún no existía la ley sobre el perro guía, Jane Cósar, Marcos Sura y Juan Pérez Salas denunciaron a Plaza Vea por no dejarlos ingresar con sus perros guía. Luego de dos años de juicio, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los denunciantes.
Tiempo después, en octubre de 2014, un infame chofer del Metropolitano hirió a ‘Ozzy’, un perro guía adiestrado durante cinco años en una de las mejores escuelas caninas de EEUU. La razón: el chofer no quería que subiesen ‘mascotas’ a su carro. Por esos días, Fernando Bolaños, ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, enfatizó la importancia de estos animales: “Son perros que tienen un entrenamiento que cuesta US$40 000 para que sean los ojos de estas personas, por ello no puede impedírseles el derecho a lo básico como transportarse”, señaló.
Un viento fresco agita el cabello de Jane tras el almuerzo, es hora de que regrese al trabajo. Coge su teléfono y a través de una aplicación con altavoces se entera de la hora. Está retrasada. ¡Ya es tarde!, vocifera y camina a toda prisa. Su perra la entiende y acelera el paso.
En el Perú existen más de tres millones de personas con discapacidad. Se estima que más del 50% de esa población sufre de ceguera y baja visión. Según el Conadis, a setiembre de 2018 se han inscrito más de 227 000 personas con discapacidad. A esta altura de mi vida no le tengo miedo a la muerte, me dice Jane Cosar, ya he vivido demasiado, afirma.
Jane y su perra guía suben y bajan las escaleras del Congreso de la República como si la vida fuese una carrera. Aquí antes había una rampa, pero la quitaron, me dice. La abogada asegura que ni en el Congreso se respeta la cuota laboral del 5% de inclusión para personas con discapacidad.
“Mi papá me ayudó en el tema intelectual y mi perra en mi movilidad”, me dice Jane. Cuando Jane fue universitaria, su padre le marcaba los renglones del cuaderno para que pudiese verlos. Cuando se quedó totalmente ciega, su padre le obsequió una máquina de escribir para que aprendiera a redactar desde allí. Me lo cuenta conmovida, parece evocarlo en sus recuerdos. Mi padre fue pieza clave en mi vida, me dice. Sin él todo hubiese sido difícil.
***
Ruben Boicochea nació ciego. No conoce el mar, ni los colores, nunca pudo verse en un espejo. Es secretario general de la Unión Nacional de Ciegos y estudia Derecho.

Ruben me muestra las instalaciones de la Unión Nacional de Ciegos. No usa el bastón en el local. Lo conoce de memoria. En el patio principal, tres invidentes sentados asoman sus cabezas al oír que alguien se aproxima, pero al rato retoman sus posiciones de reposo.
Un hombre espera su terapia de masajes en el consultorio principal del segundo piso del local, el terapista es ciego y el paciente también. Aquí todos son ciegos, me dice Rubén. La Unión Nacional de Ciegos es un enclave en medio de la caótica ciudad. Aquí lo ciegos beben cerveza, cantan, celebran sus cumpleaños, se enamoran y rivalizan entre ellos, pero todos coinciden siempre en hallarse en el hall del local para platicar con la estrella del lugar, Corina Villanueva Villafuerte.
Corina tiene 71 años, el rostro arrugado y cuerpo de niña. Su cabello cenizo resalta junto a su vitrina de golosinas, desde donde provee de dulces a todos los parroquianos. No hay ciego que no conozca a doña Corina. Es casi un personaje de culto en la Unión. Y también es ciega.

Corina arrienda un pequeño cuarto en el Centro de Lima que paga vendiendo golosinas, es alegre, dice que caminar por Lima es complicado. Ha tenido muchos accidentes. Una mañana la atropelló un auto y se dio a la fuga. Cuando era joven, la atropelló el tren. Por eso Corina dice ser “muy fuerte”, como reza su apellido “Villafuerte”.
Corina me cuenta que en Lima no respetan los senderos amarillos para invidentes. “Se ponen ahí nomás los comerciantes”, me dice molesta. Durante todos sus años, Corina ha acumulado numerosas historias en relación a su ceguera.
Pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas establece la obligación de eliminar cualquier tipo de barrera que pueda dar lugar a la discriminación contra las personas con discapacidad, la Municipalidad de Lima se hace de la vista gorda.
Doña Corina me afirma que Lima no es una ciudad preparada para personas con discapacidad visual. Los óvalos son los más complicados de transitar, me dice. La Unión Nacional de Ciegos se ubica en un óvalo. Los semáforos no emiten sonidos, se averían con frecuencia y el transito es un infierno.
La señora Corina Villanueva Villafuerte tiene una fe indestructible, “escrito está” me dice al final de cada una de sus palabras, refiriéndose a su biblia. A diario se encomienda a Dios antes de ir a trabajar y durante el trayecto a su trabajo reza para no caerse en algún hueco. Doña Corina tiene un estricto horario laboral, desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Lo que supone un gran esfuerzo para una persona de su edad.
En el local de los ciegos, nadie se tropieza. Todos se desplazan con maña. Ruben Boicochea me cuenta que nació ciego producto de un glaucoma congénito. Sin embargo, afirma que su ceguera nunca lo limitó. Viste una camisa blanca y un pantalón de vestir, me cuenta que hasta los trece años se sintió improductivo, una carga para su familia, hasta que decidió estudiar. Ruben postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresó a la carrera de Sociología y se graduó. Rubén es un científico social, y en unos años se convertirá en abogado.
¿Cómo los trata la gente en la calle?, pregunto.
A continuación, lo que emana de su boca son dardos dispuestos a encajar en el tablero.
—La gente nos ve como si fuéramos “los raros” o los “especiales” — me dice — está el término de persona con “habilidades especiales” o “habilidades diferentes”. Yo no soy una persona con habilidades especiales o diferentes. Yo soy igual que tú, me dice. La única diferencia es tú ves y yo no. Ambos podemos manejar el WhatsApp o el Facebook, podemos hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia?, sentencia.
Rubén tiene la agenda repleta, se aproxima a su escritorio para comenzar a trabajar. Nos despedimos. Retomo el camino hacia la puerta principal de la unión. Afuera la ciudad convulsiona, un hombre parado frente a un semáforo rojo espera a que alguien lo ayude a cruzar la pista, pero todos lo ignoran. Nosotros somos los ciegos.
***
En 1969, Enrique Bustos Garay conducía su motocicleta por la Av. Petit Thouars. Tenía veinte años y una frondosa cabellera negro azabache. Esa tarde, Enrique se accidentó y se le desprendió la retina del ojo izquierdo.
Enrique sufría de un extraño síndrome que menguaba su capacidad de ver. Pasaron tres años desde ese accidente y tras varios tratamientos fallidos, los médicos decidieron operarlo. Lo que la operación prometía era devolverte la vista por completo y amainar lo efectos de ese mal congénito, pero no fue así.
— ¿Mamá, por qué no encienden la luz? —, preguntó Enrique, luego de la operación. Y su madre rompió en llanto. Enrique no podía ver, se había quedado ciego.

La noticia añadió tensión a la vida de Bustos. Se deprimió y el recuerdo del accidente lo comenzó a atormentar. A causa del trauma, Enrique no podía dormir bien, se volvió un sonámbulo. Por las noches se despertaba agitado, en busca de su motocicleta.
—Me volví loco—, dice un tanto mortificado.
Cuatro décadas después, don Enrique maniobra su bastón con gran habilidad y lo esgrime como si fuese una espada. Esa vara ligera y alargada lo ayuda a trasladarse por la vía pública y entre los angostos pasadizos del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), su centro de trabajo, en donde atiende a cuánto visitante requiera de su ayuda. A sus 66 años asegura haber resuelto innumerables casos de despidos arbitrarios a personas con discapacidad sin ser abogado.
—Habiendo tantos abogados, la gente me llama a mí para que los defienda— afirma Enrique, —Saben que yo no me rindo— me dice.
Don Enrique es un hombre amable y abierto para conversar, tiene las manos cuarteadas por la edad, el cabello recortado y una herida abierta en su amplia frente. Me golpee la cara contra un quiosco, me explica, mientras esboza una sonrisa luminosa. Jacarandoso y acriollado, así es don Enrique. Son casi las seis de la tarde y para él aún no empieza el día, su inagotable energía lo destacan entre sus compañeros del trabajo, quienes lucen agotados.
Don Enrique toma su bastón y de un chasquido lo extiende. Yo aprendí a no avergonzarme de ser invidente, me dice, y a mis hijos los he instruido para que también sean valientes como yo, sentencia.
— En el día de la persona con discapacidad le vamos a gritar al mundo que existimos—, me dice entusiasmo.
Es que don Enrique tiene un humor contagiante y nunca pasa desapercibido. Me cuenta que fue el primer productor y conductor invidente del Perú, al dirigir “Sin barreras”, el primer programa inclusivo que introdujo a la televisión peruana el lenguaje de señas. Sin barrerasmarcó un antes y un después en la televisión nacional, es el único programa de la historia de la televisión que apostó por la inclusión. Detrás de esa hazaña televisiva, el buen Enrique Bustos Garay, corajudo él, se batía en la producción del programa sabatino.
La lucha por los derechos de la persona con discapacidad se remontan al 16 de octubre 1980, cuando más de un millar de personas con discapacidad y sus familiares, acapararon las calles del Centro de Lima para exigirle al Congreso de la República que dicte políticas públicas para el acceso a la educación y la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Así lo estipulaba el artículo 19 de la Constitución Política de 1979. El pedido fue escuchado y posteriormente se promulgaron normal en favor de esa población vulnerable.
Las manos de don Enrique siempre están inquietas. Sobre la mesa hay un libro, un teclado y un mouse. Palpa los tres objetos mientras me habla. De pronto, desenfunda de su bolsillo izquierdo una regleta metálica y un punzón. Saca su tarjeta de presentación y me dice: Así se escribe en braille. Mira, esta es mi firma. “E.Bustos Garay”, escribe sobre su tarjeta usando el punzón sobre la regla de metal. Te la regalo, me dice. Agradezco.
¿Cuál es el último rostro que recuerda haber visto?, le pregunto antes de que termine la entrevista.
“El de mi madre”, responde Enrique, tratando de ocultar la pena que le causa volver la mirada al pasado. Todo se trasluce en sus gestos y sus ojos que comienzan a empañarse.
Toma una bocanada de aire y guarda silencio. Vuelve a respirar.
—Así es la vida, hijo— me dice.
Él no lo sabe, pero mientras me contaba su historia yo también contuve el llanto.
***
Brayan Vidalon corre como un rayo. Se prepara para competir en los Juegos Panamericanos 2019, el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de todo América Latina.

«Quedarse ciego es como volver a nacer», afirma Brayan.
Brayan Vidalon perdió la visión a los nueve años, pertenece a las canteras de la Asociación «Yo soy sus ojos», con quienes entrena. Tiene 31 años y todos los jueves asiste al Malecón de Miraflores para trotar junto a sus compañeros invidentes. Vidalon es el más alegre del grupo, viste una camiseta de la selección peruana y practica yudo, un arte marcial de origen japonés.
Con apenas nueve años perdió la visión. Padecía de glaucoma congénita, una enfermedad degenerativa que le degradó la vista hasta dejarlo ciego.
¿Qué recuerdos atesoras?, le pregunto.
El joven atleta rememora las veces cuando montaba bicicleta. Dice soñar con ese recuerdo muy a menudo. Me costó mucho asimilar mi ceguera, me dice. Brayan es flaco como un cable, viste una camiseta de Perú y usa lentes oscuros. Me comenta que de la frustración aprendió mucho, le echó ganas y se superó.
En la Asociación «Yo soy sus ojos», atletas y guías comparten el entrenamiento. Los guías corren junto a los atletas y los orientan para que no tropiecen. «El invidente le confía su destino al guía», me dice Victor Espinoza, fundador de la asociación.

Juan Francisco es uno de los guías más jóvenes. Corre junto con Vidalon desde hace algunos meses. Sabe lo mucho que se esfuerza en cada entrenamiento y lo respeta por eso.
Brayan estudió Administración informática, me dice que no puede ejercer su carrera por falta de oportunidades. Se queja de que en el país no haya apoyo para las personas con discapacidad. La burocracia y la política de trabajo para una persona con habilidades distintas no es la adecuada, me dice.
Cuando acaba el entrenamiento, Brayan se sujeta del hombro de Juan Francisco como si abrazara a su compadre. Él lo sostiene. Ambos caminan por la calle hacía un paradero cercano. Afuera llueve. Se forman charcos. Las veredas resbalan. Juan Francisco lo guía y evita que se golpee. Brayan vive en el Callao y ya son las diez de la noche. Esboza una sonrisa cómplice. Los panamericanos lo esperan.
16 Oct de 2018 @ 17:58
![Dadas las circunstancias excepcionales y la flagrancia, el Congreso puede levantar la prerrogativa de antejuicio y actuar con celeridad, sin seguir todo el procedimiento ordinario del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, en defensa del orden constitucional —se ratifica lo resuelto en el Exp. 01803-2023-PHC/TC— (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, ff. jj. 8.6.2.3-8.6.2.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/PEDRO-CASTILLO-1-LPDERECHO-218x150.jpg)
![No es exigible que, en todas las actuaciones procedimentales contra altos funcionarios públicos, intervengan únicamente el fiscal supremo titular o el fiscal de la Nación, pues la actuación de los fiscales adjuntos supremos es legítima y se desarrolla en cumplimiento de la LOMP (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 8.6.2.8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CASTILLO-PODER-JUDICIAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La facultad de desvinculación comprende no solo la recalificación a un delito más grave, sino también a uno de menor gravedad cuando se presenta una degradación fáctica y jurídica, siempre que no se varie los hechos esenciales (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 10.4.b]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PEDRO-CASTILLO-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![TC confirma constitucionalidad de la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad [Exp. 00009-2024-PI/TC y Exp. 00023-2024-PI/TC (acumulados)]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/TC-documento-LPDerecho-218x150.jpg)

![Caso Ollanta Humala: Primera Sala Constitucional de Lima declara que privación de la libertad del actor sin mandato escrito fue inconstitucional [Exp. 07545-2025-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/ollanta-humala-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)











![El sexo biológico no es inalterable: el sexo se define legalmente por la anatomía genital y no por los cromosomas [Exp. 03308-2022-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA3-LPDERECHO-218x150.jpg)





![Existe una afectación al derecho a probar cuando en la disposición de no formalizar investigación preparatoria no valora la prueba ofrecida por las partes [Exp. 00534-2025-PA/TC, ff. jj. 13-16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Caso JNE: Resuelven en mayoría declarar improcedente participación de partido de Duberlí Rodríguez [Exp. 06374-2025-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![OECE: directiva para el registro de valorizaciones de obra en el SEACE [Resolución D000083-2025-OECE-PRE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
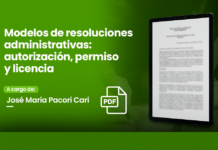
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)




![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)













![¡Atención, sector público! Aprueban requisitos para la entrega del aguinaldo por Navidad [DS 283-2025-EF] Gratificación por Navidad: ¿cuánto recibiré si soy nuevo en la empresa?](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Gratificacion-navidad-aguinaldo-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Dadas las circunstancias excepcionales y la flagrancia, el Congreso puede levantar la prerrogativa de antejuicio y actuar con celeridad, sin seguir todo el procedimiento ordinario del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, en defensa del orden constitucional —se ratifica lo resuelto en el Exp. 01803-2023-PHC/TC— (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, ff. jj. 8.6.2.3-8.6.2.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/PEDRO-CASTILLO-1-LPDERECHO-324x160.jpg)
![No es exigible que, en todas las actuaciones procedimentales contra altos funcionarios públicos, intervengan únicamente el fiscal supremo titular o el fiscal de la Nación, pues la actuación de los fiscales adjuntos supremos es legítima y se desarrolla en cumplimiento de la LOMP (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 8.6.2.8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CASTILLO-PODER-JUDICIAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![La facultad de desvinculación comprende no solo la recalificación a un delito más grave, sino también a uno de menor gravedad cuando se presenta una degradación fáctica y jurídica, siempre que no se varie los hechos esenciales (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 10.4.b]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PEDRO-CASTILLO-DOCUMENTO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC confirma constitucionalidad de la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad [Exp. 00009-2024-PI/TC y Exp. 00023-2024-PI/TC (acumulados)]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/TC-documento-LPDerecho-100x70.jpg)


![Dadas las circunstancias excepcionales y la flagrancia, el Congreso puede levantar la prerrogativa de antejuicio y actuar con celeridad, sin seguir todo el procedimiento ordinario del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, en defensa del orden constitucional —se ratifica lo resuelto en el Exp. 01803-2023-PHC/TC— (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, ff. jj. 8.6.2.3-8.6.2.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/PEDRO-CASTILLO-1-LPDERECHO-100x70.jpg)




