Sumario: I. Introducción, II. Antecedentes históricos, 2.1. El juicio de residencia, 2.2. El impeachment, III. El antejuicio político, 3.1. El antejuicio político en el Perú, 3.2. El antejuicio político en la Constitución de 1993, IV. Excursus: ¿El denominado juicio político de la Constitución de 1993?- V. El procedimiento de antejuicio político, 5.1. Delitos comprendidos, 5.2. Sujetos comprendidos, 5.3. Materias comprendidas, 5.4. Plazo para el antejuicio, 5.5. Órgano competente, 5.6. Procedimiento, 5.6.1. Etapa postulatoria, 5.6.2. Etapa investigatoria o intermedia, 5.6.3. Etapa acusatoria o final, VI. Los últimos casos emblemáticos: una reforma impostergable, VII. Consideraciones finales, VIII. Bibliografía.
Resumen: El presente trabajo de investigación analiza la evolución de la figura del antejuicio político desde su reconfiguración con la Constitución de 1993 y su viabilidad como prerrogativa en el Estado democrático constitucional.
Se plantean algunas alternativas para compatibilizarla con los derechos, así como la conveniencia de retornar al modelo de la Constitución de 1979, con el propósito de preservar su naturaleza institucional como mecanismo de control político.
Palabras clave: Congreso de la República, antejuicio político, prerrogativas parlamentarias, Fiscalía, Poder Judicial
I. Introducción
El parlamento es la expresión popular de una nación y, como tal, se constituye en el primer poder del Estado; le toca la alta función de legislar y fiscalizar. En ese horizonte, ejerce diversos mecanismos de actuación para cumplir con sus funciones constitucionales. Así, podemos advertir que el Congreso aprueba las leyes, autoriza al Poder Ejecutivo a legislar vía decretos legislativos, verifica la constitucionalidad de los decretos de urgencia, controla a los ministros mediante la censura y autoriza el procesamiento de los más altos funcionarios del Estado, entre otras formas de actuación. Es decir, no solamente dicta las normas más importantes del país, sino que además controla a los otros estamentos del poder. Ese control es el denominado control político, el cual en verdad ha adquirido pleno relieve en el Estado democrático contemporáneo y es tal vez la función más importante de los parlamentos actuales.
Precisamente dentro de esa gama de mecanismos que forman parte del llamado control político ubicamos al antejuicio, que, por un lado, protege al funcionario de las denuncias sin fundamento jurídico ni político, y, por otro, viabiliza la persecución penal cuando haya mérito para tales propósitos. Es decir, a la par establece los mecanismos para la fiscalización de los que ostentan el poder e impide que los cuestionamientos terminen por destruir la credibilidad de los altos funcionarios y vulnerar la organización del Estado.
Ciertamente, en el Estado democrático el poder no está exento de control. Díez Picazo recuerda al respecto lo siguiente:
A diferencia de lo que ocurre en los regímenes absolutistas y dictatoriales, el Estado democrático de derecho no es sino la manifestación más compleja y evolucionada, hasta la fecha, de los ideales del constitucionalismo. Se funda sobre la tensión entre dos grandes principios rectores: la investidura de los gobernantes por los gobernados a través de elecciones libres y la sujeción de los gobernantes a la legalidad.[1]
Esto se debe esencialmente a la superación del poder despótico de los reyes y sus cortes, que actuaban con absoluta impunidad. En la actualidad, aun en los regímenes monárquicos, los gobernantes en el ejercicio del poder deben regirse por los principios de transparencia y honestidad en el manejo de los bienes públicos.[2]
Se trata, en otras expresiones, de la superación del Estado totalitario para transitar hacia el Estado democrático constitucional, es decir, hacia las relaciones entre el poder y la ciudadanía sobre los dispositivos prescritos por las normas legales emitidas por el parlamento como expresión de la soberanía popular. En ese sentido, queda claro que los gobernantes no solamente reciben un mandato para dirigir a los pueblos, sino además un deber de actuar en defensa de los intereses de la comunidad.
Ahora bien, es cierto que dicho ejercicio genera adversidades. Los poderes político, económico, social y otros encubiertos podrían —como que pueden— objetar la conducta de un alto funcionario por móviles nada justificables. Ahí debe guardarse reserva de los derechos de los altos funcionarios, tanto como de las exigencias de la ciudadanía de poder acceder a los recursos adecuados para controlar a sus gobernantes.
Ello implica que el Estado, a la par de garantizar la fiscalización del poder, debe prever mecanismos que, sin menoscabar la igualdad ni tornarse privilegios, constituyan medios de protección legítima de los gobernantes. Es ese el fundamento del antejuicio político hoy en día.
II. Antecedentes históricos
El antejuicio político tiene raíces en algunas instituciones que con el paso del tiempo han caído en desuso, como es el caso del juicio de residencia y el impeachment. No obstante, debe señalarse que hay en la historia mecanismos de control perversos, como el ostracismo y el bill of attainder. El primero tiene por objeto la expulsión de los enemigos del tirano, mientras que el segundo constituye un modo de sanción penal en forma legislativa.
2.1. El juicio de residencia
El juicio de residencia se practicó en la baja Edad Media con la finalidad de controlar la actuación de los agentes regios en las provincias. Su uso se generalizó, sobre todo con respecto a los cargos públicos de las colonias de América, en el siglo. Como explicita Díez Picazo:
Al finalizar su mandato, los agentes regios estaban obligados a permanecer en su lugar de destino durante un «período de residencia», que duraba de tres a seis meses. En ese tiempo, cualquier persona estaba facultada para presentar quejas y denuncias acerca de su actuación a un «visitador», que no era sino otro funcionario del rey, encargado de la inspección y fiscalización de los gobernantes. Ciertamente, el visitador debía redactar un informe que podía servir, en su caso, para incoar un proceso penal. Las fuentes de la época parecen conformes en señalar que el juicio de residencia se prestaba a toda clase de venganzas personales y maledicencias, y que en consecuencia no cumplía con su verdadera finalidad. [3]
El aspecto más interesante del juicio de residencia es que refl ejaba una lógica típicamente burocrática. Es un instrumento de control interno de la estructura político-administrativa, principalmente dirigido a los agentes de la periferia. Los cargos públicos centrales, sobre los que era más fácil ejercer una supervisión directa y cotidiana, no estaban sometidos a juicio de residencia.
Era pues una oportunidad para poder determinar si el régimen había satisfecho al reino y también a los súbditos. Como señala Javier Valle Riestra, «en el juicio de residencia se invitaba a los quejosos «de cualquier estado, calidad y condición que fuesen» a comparecer y presenterar demandas contra el Virrey cesante, sus asesores, secretarios y criados, si es que consideraban haber sido víctimas de «agravio, perjuicios, injusticias y sinrazones».[4]
Estos presupuestos del juicio de residencia no escaparon de nuestra tradición republicana, puesto que dicha figura mantuvo plena vigencia no solo durante el período colonial sino también en los primeros años de la República. Así, el Estatuto Provisorio de 1821 (artículo 19), dado por el general José de San Martín, establecía que:
Todos los funcionarios públicos serán responsables a un juicio de residencia que se seguirá por una comisión especial nombrada al efecto por la Capitanía general en los casos de gravedad y trascendencia.
Durante este período se practicaron varios juicios de residencia. Uno de ellos ocurrió con el primer presidente de la República, don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, por supuestas negociaciones con los españoles orientadas a desalojar a Simón Bolívar del Perú; sin embargo, no prosperaron, como ocurrió con la mayoría de eventos que generó este instituto, hasta caer en desuso hacia 1860.[5]
[Continúa…]
Descargue la revista completa aquí
[1] Ver: Díez Picazo, Luis María. La criminalidad de los gobernantes. Barcelona: Crítica, 1996, p. 20.
[2] Así, Diez Picazo sostiene que todo ello es incluso más importante cuando se trata del Estado democrático de derecho, porque este se apoya sobre un conjunto de delicados equilibrios, que pueden resumirse en el binomio igualdad ante la ley y confi anza de los ciudadanos en los gobernantes. Por esta razón, desde el punto de vista del contrato social —es decir, la decisión colectiva fundamental de organizar la convivencia según principios liberal-democráticos, propios del Estado democrático de derecho—, no es errado sostener que los gobernantes tienen un especial deber de diligencia, pues son particularmente responsables del clima moral global de la sociedad. Toda la tradición del constitucionalismo, en consecuencia, rechaza por principio la idea misma de que los gobernantes puedan gozar de inmunidad penal. No existe ejemplo histórico alguno del país que, genuinamente constituido como Estado democrático de derecho, haya declarado a sus gobernantes exentos de responsabilidad penal (Véase Díez Picazo, Op. cit., p. 22).
[3] Díez Picazo, Luis María. Op. cit., p. 19.
[4] Valle Riestra, Javier. La responsabilidad constitucional del Jefe de Estado. Lima: Benítez Rivas y Montejo editores asociados, 1987, p. 84.
[5] Cf. Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. Tomo I, 8ª. Edición. Lima: La República, 2001, p. 29.
![Las máximas de la experiencia no son hechos, sino definiciones o juicios hipotéticos de contenido general procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos; es obvio que, si tales máximas de la experiencia requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, han de ser aclarados a través de la prueba pericial [AP 03-2023/CIJ-112, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)
![Requisitos de la ley penal en blanco propia: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición para que la norma infralegal solo regule aspectos complementarios; y, que sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción para que la conducta delictiva quede suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite [Casación 1993-2021, Lambayeque, f. j. 3] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-218x150.jpg)


![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-218x150.png)
![La interpretación constitucional del art. 29 y la Segunda Disposición Complementaria Final del NCPC —que establece la competencia del juez constitucional en los procesos de hábeas corpus— involucra que el PJ habilite provisionalmente a los juzgados ordinarios para conocer las causas cuando se exceda la capacidad operativa de los juzgados constitucionales (caso NCPC II) [Exp. 00030-2021-PI/TC, punto resolutivo 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/INTERPRETACION-CONTITUCIONAL-NCPC-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)






![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)


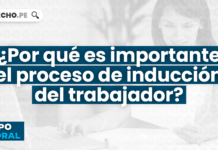

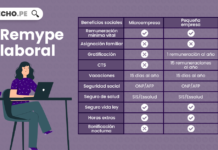
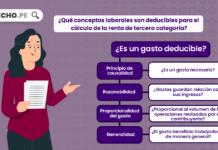

![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reglamento del registro electoral de encuestadoras [Resolución 0340-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/JNE-218x150.png)
![[VÍDEO] JNJ destituyó a juez superior por maltratar a juezas: «Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir»](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-NOTICIA-JUEZ-DESTITUIDO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nueva conformación de salas de la Corte Suprema (salas constitucional y social, y salas civiles) [RA 000042-2026-P-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Pacífico Seguros y a empresa de peritaje por calcular indemnización con un valor menor al real de los bienes asegurados [Resolución 3228-2025/SPC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
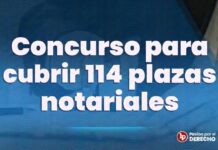








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)






![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Las máximas de la experiencia no son hechos, sino definiciones o juicios hipotéticos de contenido general procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos; es obvio que, si tales máximas de la experiencia requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, han de ser aclarados a través de la prueba pericial [AP 03-2023/CIJ-112, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-324x160.jpg)
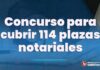
![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-100x70.png)
![Requisitos de la ley penal en blanco propia: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición para que la norma infralegal solo regule aspectos complementarios; y, que sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción para que la conducta delictiva quede suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite [Casación 1993-2021, Lambayeque, f. j. 3] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-100x70.jpg)


![Las máximas de la experiencia no son hechos, sino definiciones o juicios hipotéticos de contenido general procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos; es obvio que, si tales máximas de la experiencia requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, han de ser aclarados a través de la prueba pericial [AP 03-2023/CIJ-112, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-100x70.jpg)




![Voto ampliatorio: El control de convencionalidad asegura la compatibilidad entre normas nacionales y tratados internacionales, así como la interpretación de estos por autoridades competentes, garantizando así la coherencia del ordenamiento jurídico (Argentina) [Exp. 110.803, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-324x160.png)