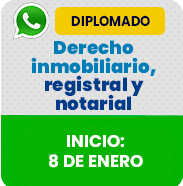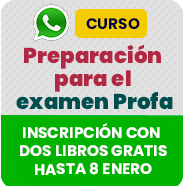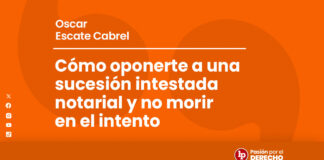Sumilla: 1. Introducción, 2. Breves alcances respecto al principio actio libera in causa, 3. Sobre el ataque a la piedra de los doce ángulos y el pronunciamiento del Ministerio Público respecto a la aplicación de la actio libera in causa, 4. En caso de no aplicarse el principio actio libera in causa, ¿corresponde aplicar una disminución de la punibilidad?, 5. Conclusión.
I. Introducción
La Piedra de los Doce Ángulos, preclaro vestigio arqueológico enclavado en la ciudad del Cusco y reconocido como Patrimonio Cultural del Perú, se erige indiscutiblemente como uno de nuestros más insignes aportes culturales. La obra lítica andina encarna un legado imperecedero que trasciende el tiempo y fortalece tanto la identidad como la memoria histórica del pueblo peruano.
En las recientes semanas, un acontecimiento singular generó indignación en la sociedad peruana: un sujeto, encontrándose bajo los efectos de sustancia psicotrópicas, perpetró un daño irreparable contra la mencionada roca ígnea.
El Estado peruano, ante este hecho, viene adoptando las medidas correspondientes, lo que ha derivado en la imposición de una medida coercitiva (prisión preventiva) por un período de seis meses contra Gabriel Mariano Roysi Melanio, plazo inferior a los nueve meses originalmente requeridos por el Ministerio Público.
Este hecho también ha llamado la atención de la comunidad jurídica, pues emerge la cuestión de si es procedente la aplicación del principio actio libera in causa, o si, por el contrario, nos encontramos ante una causal de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal.
Así las cosas, este análisis se enfocará en dilucidar si es viable o no la posibilidad de la aplicación de dicho principio, considerando que este no cuenta con una regulación expresa en la legislación peruana. Asimismo, se examinará si el Estado debiera o no asumir una postura garantista en resguardo de los derechos del sujeto involucrado.
II. Breves alcances respecto al principio actio libera in causa (ALIC)
En cuanto a la fundamentación de la ALIC, Claus Roxin expone que, entre las diversas posturas doctrinarias, destacan dos enfoques de mayor relevancia: el “modelo de la excepción” y el “modelo del tipo”. No obstante, señala que este último goza de mayor aceptación, en virtud de que la imputación penal no se vincula con la conducta desplegada durante el estado de embriaguez, sino más bien con el acto de embriagarse deliberadamente o con cualquier otra conducta que conlleve la exclusión de la culpabilidad .[1]
Por su parte, Günter Jakobs considera que concurre el ALIC cuando el propio autor puede convertirse a sí mismo, como autor mediato, en instrumento, colocándose en una situación que excluya la imputabilidad, y en la que cometerá un hecho previamente conocido o cognoscible como antijurídico.[2] Indica, además, que el referido principio será aplicable en los supuestos en los que el autor se priva a sí mismo de la imputabilidad mediante estupefacientes, sobre todo el alcohol.[3]
El profesor Bramont-Arias Torres señala que el ALIC surge cuando el sujeto activo se coloca en una situación de imputabilidad restringida o inimputabilidad, para de esta forma obtener la aplicación de una pena inferior. Cuando esto se comprueba, la pena no se rebaja. Por ejemplo: cuando una persona se embriaga con el propósito de darse valor para cometer un delito de homicidio y, efectivamente lo realiza, responde como si no hubiese tomado alcohol. Es claro que los casos de inmadurez psicológica y de trastorno mental patológico (permanente o transitorio) no pueden ser predispuestos por la voluntad; por lo cual el actio libera in causa sólo se puede referir al trastorno mental transitorio no patológico.[4]
El referido profesor también ha mencionado que el principio actio libera in causa sanciona la conducta libre de haberse puesto en un estado de semi-inimputabilidad o inimputabilidad para realizar un comportamiento delictivo; es decir, la conducta previa a la que generó el delito.
Así se pueden presentar dos casos: que el sujeto se haya puesto dolosamente en esta situación o lo haya hecho de manera culposa y, entonces, ya se tiene el origen de un comportamiento que genera responsabilidad penal, dado que, este comportamiento ha surgido de forma libre de parte del sujeto. Es justamente a esta conducta a la que se puede atribuir la producción del delito, pues se ha generado la relación de causalidad –posteriormente– se tendrá que evaluar la imputación objetiva.[5]
Francisco Muñoz Conde sobre el principio ALIC ha indicado que este considera imputable al sujeto que al tiempo de cometer el hecho no lo era, pero si en el momento en que ideó cometerlo o puso en marcha el proceso causal que desembocó en la acción típica.[6]
Además, ha señalado que, antes de realizar la conducta típica, había puesto en marcha el proceso causal cuando todavía era imputable. La imputabilidad aquí va referida a la acción y omisión precedente a la conducta típica, y es esta conducta precedente la que fundamenta la exigencia de responsabilidad.[7]
Enrique Bacigalupo, refiere que la ALIC son los supuestos en los que el autor libremente a causado su propio estado de incapacidad y, luego, sin capacidad de culpabilidad, comete delito. En estos casos excepcionalmente se dispone que “el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.[8]
A partir de los párrafos previamente expuestos, se desprende con claridad que la ALIC se emplea para anticipar el juicio de reprochabilidad penal en situaciones de culpabilidad o adelantar la imputación dolosa en casos de conocimiento. ¿A qué instante se refiere dicho adelantamiento? Precisamente al momento en que el sujeto, de manera deliberada, se induce a un estado de inconsciencia o desconocimiento con la única finalidad de sustraerse a la responsabilidad penal.
Cabe precisar que este principio, en esencia, se aplica comúnmente en aquellos supuestos en los que se sorprende a una persona perpetrando un acto delictivo mientras se encuentra bajo los efectos de sustancias estupefacientes o alcohol, es decir, en el momento de la comisión del hecho, el sujeto se encuentra en un estado de inconsciencia derivada de la ingesta de dichas sustancias. En tales circunstancias, estos individuos intentan sostener que no han ejecutado una conducta penalmente relevante, alegando la inexistencia de acción y, en consecuencia, la procedencia de su absolución.
En tales supuestos, y en aplicación del principio examinado en el presente análisis, si bien es cierto que el individuo probablemente se encuentre en estado de inconsciencia en el instante de la comisión del acto ilícito, bajo los fundamentos del principio ALIC, el reproche penal debe retrotraerse al momento en que el sujeto, de manera deliberada, se indujo a dicho estado con la finalidad de posibilitar la perpetración del hecho delictivo.
Este adelanto de reproche penal opera igualmente en los casos de dolo, permitiendo adelantar su imputación cuando el individuo se sitúa en un estado de ignorancia deliberada, rehusándose intencionalmente a no querer conocer aquello que le es desfavorable saber.
III. Sobre el ataque a la Piedra de los Doce Ángulos y el pronunciamiento del Ministerio Público respecto a la aplicación del principio actio libera in causa
Es llamativo lo acontecido en las últimas semanas en relación con el atentado perpetrado contra la Piedra de los Doce Ángulos, un suceso que sin duda es un caso de repercusión mediática.
Recientemente, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva contra Gabriel Mariano Roysi Melanio, que fue transmitida a través de la plataforma Facebook. Durante la audiencia, se advirtió que el fiscal sostuvo que no resulta aplicable la doctrina del actio libera in causa, pese a que el imputado se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alcohol al momento de los hechos. Así, expresamente, el fiscal refirió lo siguiente:
El señor imputado al momento de los hechos se encontraba en estado de ebriedad, sin embargo, en el presente caso dicha circunstancia no puede ser entendida o considerada como una atenuante de responsabilidad penal, sino que como estamos en un delito de resultado, ya que el imputado ha cometido el hecho por efectos previsibles y controlables, que él dolosamente no quiso controlar a fin de cometer el resultado en estado de incapacidad, del mismo modo, el imputado dolosamente se puso en estado de incapacidad por el consumo de alcohol para en tal estado realizar el resultado, por lo tanto, no se puede aplicar lo que se denomina el actio libera in causa.[9]
En este sentido, consideramos que el fiscal incurre en error, pues se advierte una evidente contradicción en su argumentación al afirmar, por un lado, que el investigado Roysi Melanio “dolosamente se colocó en un estado de incapacidad” y, por otro, sostiene que “no resulta aplicable la actio libera in causa”.
No obstante, como se ha evidenciado en los párrafos precedentes, la doctrina ha establecido de manera reiterada que la esencia misma de la actio libera in causa radica precisamente en el hecho de que un individuo se induzca voluntariamente en un estado de inimputabilidad, o como refiere el mismo fiscal que el imputado “quiso cometer el resultado en estado de incapacidad”. Como es evidente, ello constituye un supuesto de aplicación del principio ALIC.
En virtud de lo expuesto, el comportamiento desplegado por el señor Gabriel Mariano Roysi Melanio se subsume de manera indubitable en los presupuestos del principio ALIC. Por consiguiente, deviene improcedente la aplicación de circunstancias que eximan su responsabilidad, por lo que debe responder según los alcances del articulo 21 del cCódigo Penal.
Conforme a este principio, el juicio de reprochabilidad debe retrotraerse al momento en el que el sujeto aún era imputable, es decir, debe responder no solo por el hecho cometido, sino también por la decisión deliberada de embriagarse o de adoptar cualquier otra conducta que diera lugar a la exclusión de su culpabilidad.
Respecto al “conocimiento profano”
El profesor Bramont Arias ha indicado lo siguiente:
El objeto de la conciencia de lo injusto no es el conocimiento del precepto jurídico vulnerado ni la punibilidad del hecho. Basta, por el contrario, que el autor sepa que su comportamiento contradice las exigencias del orden comunitario y que, por consiguiente, se haya prohibido jurídicamente. En otras palabras, es suficiente el conocimiento de la antijuricidad material, como «conocimiento a modo del profano».[10]
La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. En tal sentido, el investigado no podría alegar desconocimiento respecto al daño ocasionado a la “Piedra de los Doce Ángulos” ni sostener que ignoraba que “golpear una roca” constituía un delito. Esto se debe a que, la doctrina ha establecido la existencia del denominado conocimiento profano, el cual se adquiere de manera natural por el solo hecho de vivir en sociedad.
Más aún, considerando que el investigado reside en la ciudad del Cusco, resulta innegable que, de manera directa o indirecta, no posea conocimiento de que se encuentra en una localidad de elevado contenido histórico y que cualquier atentado contra el patrimonio cultural constituye un ilícito penal.
En otros términos, no era imprescindible que el investigado poseyera un conocimiento minucioso sobre los alcances específicos de la normativa aplicable. El mero hecho de residir en una ciudad de indiscutible relevancia histórica, como Cusco, permite inferir que el señor Roysi Melanio tenía pleno conocimiento de encontrarse ante un patrimonio de suma importancia para el Estado peruano.
Además, hay que considerar las propias declaraciones que el investigado refirió ante los medios de comunicación, pues manifestó que su accionar estuvo motivado por su intención de presionar al Estado peruano para la legalización de la marihuana[2]. En otras palabras, atentó contra el patrimonio cultural de la Nación como una forma de protesta para promover la legalización de dicha sustancia.
Es decir, al no sentirse capaz de ejecutar tal acto en un estado ecuánime, recurrió al consumo de drogas y bebidas alcohólicas con el propósito de “armarse de valor” y perpetrar el referido ataque.
IV. En caso de no aplicarse el principio actio libera in causa, ¿corresponde aplicar una disminución de la punibilidad?
Como se ha podido observar, el fiscal no estima pertinente la aplicación del principio actio libera in causa, postura que, como hemos señalado, a nuestro juicio, constituye un error. No obstante, en dicho contexto, al no contemplarse la aplicación del principio mencionado, la defensa del investigado no podría sostener que, en el presente caso, deba reducirse la responsabilidad penal, esto debido a que el señor Roysi Melanio se hallaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alcohol al momento de los hechos.
Ello porque la Corte Suprema de Justicia, a través de la Casación 3220-2022, Ica, en su fundamento 1.20 señaló lo siguiente:
Ambas sustancias son antagónicas, mientras el alcohol es depresor, la cocaína estimula; lo que determina que la cocaína contrarreste la sedación que produce el alcohol. Se afirma que la cocaína reduce la percepción subjetiva de la borrachera, aun cuando no la evita. En consecuencia, la situación de alerta y de vigilancia del imputado se había reforzado por el consumo de la droga, disminuyendo los efectos del alcohol, así lo ha referido también el perito, como se expone más adelante.
En el presente caso, el dictamen pericial toxicológico practicado al investigado Roysi Melanio arrojó un resultado positivo para la presencia de alcaloide de cocaína y cannabis.
Del mismo modo, el examen de dosaje etílico realizado evidenció un resultado positivo.
Así, conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, la presencia de cocaína y alcohol en el organismo de un individuo no implica necesariamente la existencia de un trastorno mental transitorio, pues la cocaína, lejos de anular los efectos del alcohol, los contrarresta y estimula la conducta del sujeto. En tal sentido, cabe la posibilidad de inferir que el investigado Roysi Melanio actuó dolosamente, ya que ha manifestado que su actuar tenía como fin que el Estado peruano legalice la marihuana.
V.- Conclusiones:
Bajo nuestro modesto análisis, se configura la aplicación del principio actio libera in causa, pues de la información que tenemos se puede inferir que el sujeto en cuestión buscó encontrarse en un estado de inimputabilidad, en tanto pretendía que se legalice la marihuana, y con el propósito de ser “escuchado” atentó contra nuestro patrimonio.
El Estado peruano debe ejercer con firmeza su potestad coercitiva contra este sujeto, pues no puede tolerarse que se atente contra nuestro propio patrimonio cultural. Este caso, sin duda, debe erigirse como un precedente ejemplar para sensibilizar a la ciudadanía peruana sobre la imperiosa necesidad de proteger lo que nos pertenece, dado que, si no somos nosotros, nadie más lo hará.
El Estado peruano debe fortalecer sus programas de concientización en torno al respeto y preservación de nuestro patrimonio cultural. Asimismo, el legislador peruano debe disponer un aumento en las penas privativas de libertad para quienes atenten contra dicho patrimonio, pues resulta inaceptable que hechos de esta naturaleza puedan repetirse en el futuro.
[1] Claus Roxin, “Derecho Penal. Parte General”. Tomo I, Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito; Traducción y notas, Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Diaz y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal; primera edición (en Civitas), 1997; pág. 850 y 851
[2] Günter Jakobs, “Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y Teoría de la imputación”, segunda edición. Marcial Pons, Madrid, 1997; pág. 611.
[3] Ídem, pág. 612.
[4]Luis Miguel Bramont Arias Torres, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, segunda edición 2002, pág. 318.
[5] Ídem, pág. 320.
[6] Francisco Muñoz Conde & Mercedes García Arán, “Derecho Penal. Parte General” 8va. Edición, revisada y puesta al día, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 375.
[7] Ídem, 375.
[8] Enrique Bacigalupo, “Derecho Penal Parte General” 2da edición, editorial Hammurabi, pág. 456.
[9] Véase: https://www.tiktok.com/@jorddynoticias2/video/7472883431672794374?_t=ZM-8uMNAJB6mwP&_r=1
[10] Bramont-Arias, L. (2002). Manual de derecho penal: Parte general. Lima: Editorial y Distribuidora de Libros, pág. 321.
[11] Véase: https://www.facebook.com/justiciatv/videos/619194160753264, desde: 1:18:51 hacia adelante.


![Peculado por apropiación: Cárcel para policías que simulaban abastecer sus vehículos con ocho galones diarios cuando, en realidad, desviaban el uso del combustible para fines particulares [Casacion 2766-2024, Arequipa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-AUTOS-POLICIA_2-218x150.jpg)
![Acusado fue detenido por la fuerza en Perú y embarcado en un buque para sacarlo del país: Las irregularidades en que una persona es puesta bajo custodia (secuestro forzoso) no impiden que sea juzgada una vez que está dentro de la jurisdicción del tribunal competente, porque el debido proceso se satisface con una acusación regular y un juicio conforme a ley (Estados Unidos) [Ker vs. Illinois, pp. 5, 9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La libertad contractual se limita excesivamente al prohibirse de manera desproporcionada que los hermanos de un congresista contraten con el Estado, sin que se acredite que este ejerza influencia alguna en los procesos de contratación [Exp. 02545-2023-PA/TC, ff. jj. 57-61]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-5-218x150.jpg)
![Vía control de convencionalidad extinguen dominio de cuatro inmuebles que estaban a nombre de personas vinculadas al caso Artemio [Exp. 00018-2023-0-5401-JR-ED-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-justicia-juez-jueza-defensa-civil-penal-juicio-LPDerecho-218x150.jpg)
![El delito de prevaricato se comete sea que se vulnere una norma sustantiva o se quebrante una norma procesal, siempre que el enunciado normativo sea expreso y claro [Apelación 264-2024, Selva central, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-MAZO-CUADERNO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









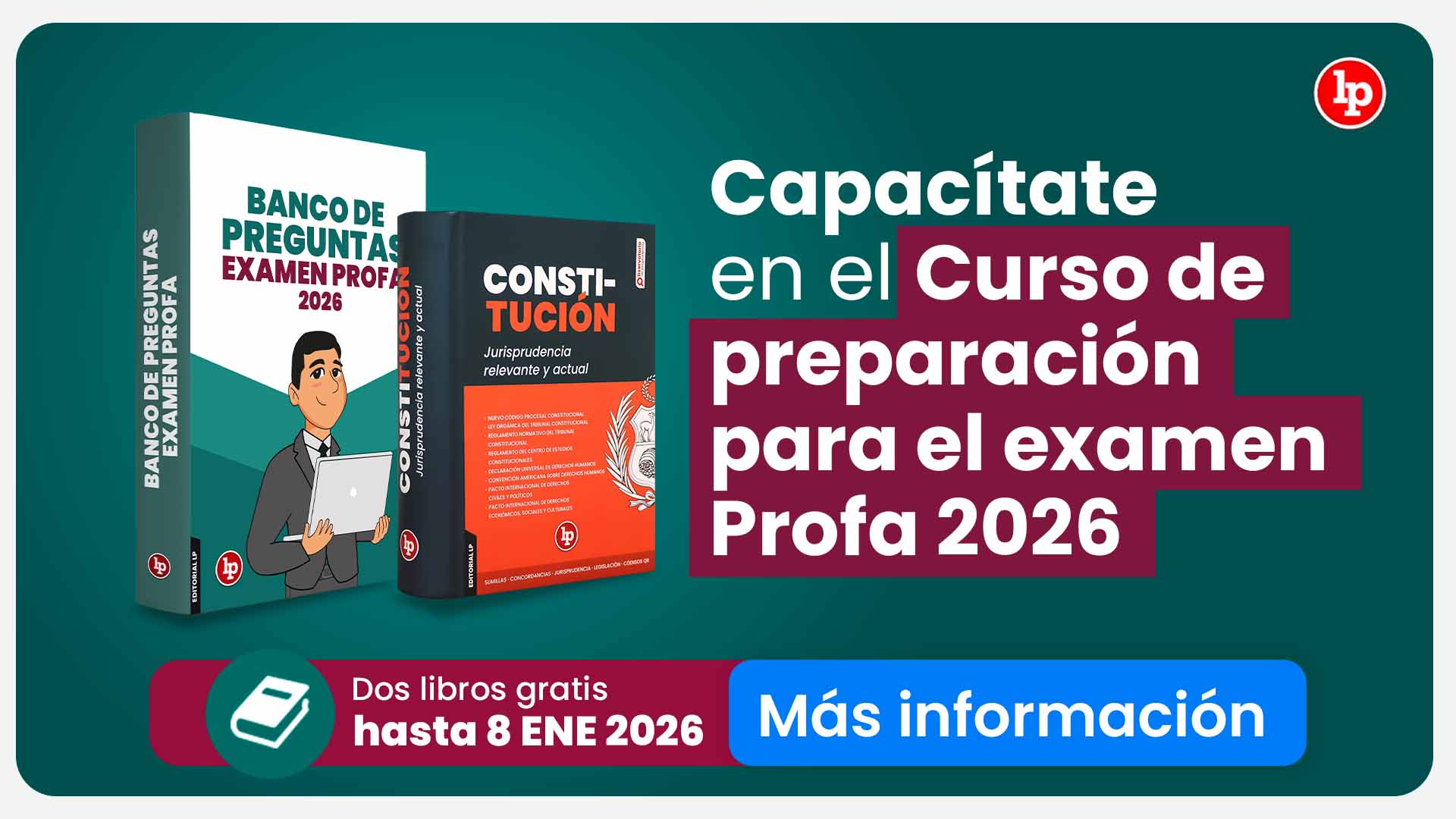




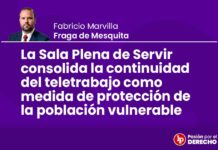
![Suplencia: ¿es posible terminar el vínculo laboral de una trabajadora embarazada porque titular de la plaza retornó a su puesto? [Exp.-03837-2023-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/embarazo-embarazada-gestante-gestacion-LPDerecho-218x150.png)

![Tercerización laboral: TC ratifica constitucionalidad [Exp. 01902-2023-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-218x150.jpg)
![[Corte IDH] Tres exigencias que los Estados deben cumplir en las investigaciones con perspectiva de género en casos de violencia contra la mujer: (i) identificar conductas que causaron la muerte, (ii) investigar posibles connotaciones discriminatorias (contexto de muerte, antecedentes de violencia, modus operandi, etc) e (iii) hipótesis que contemplen el género como posibles móviles [García Andrade y otros vs. México, ff. jj. 143-147]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
![Aunque no se hayan alcanzado los votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de una norma, los jueces del PJ pueden aplicar el control judicial constitucional, si se evidencia -para el caso específico- que dicha norma resulta arbitraria o desproporcionada [Exp. 03478-2023-PA/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-3-218x150.jpg)
![Curso gratuito «Control constitucional y derechos fundamentales» [Inicio: 10 ENE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-DE-CONTROL-CONSTITUCIONAL-218x150.jpg)
![Indecopi: Elaborar tesis para un tercero implica fin ilícito del acto jurídico [Res. Final 2121-2025/PS3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Modifican el cronograma de las elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados 2026 [Res. 000001-2026-GG/ONPE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/oficina-nacional-procesos-electorales-onpe-LPDerecho-218x150.jpg)
![Gobierno modifica reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas [DS 001-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-218x150.jpg)
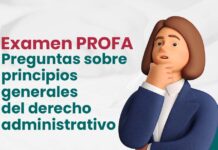

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)


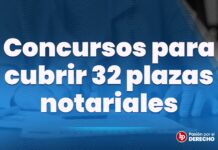



![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


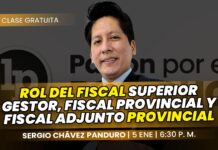

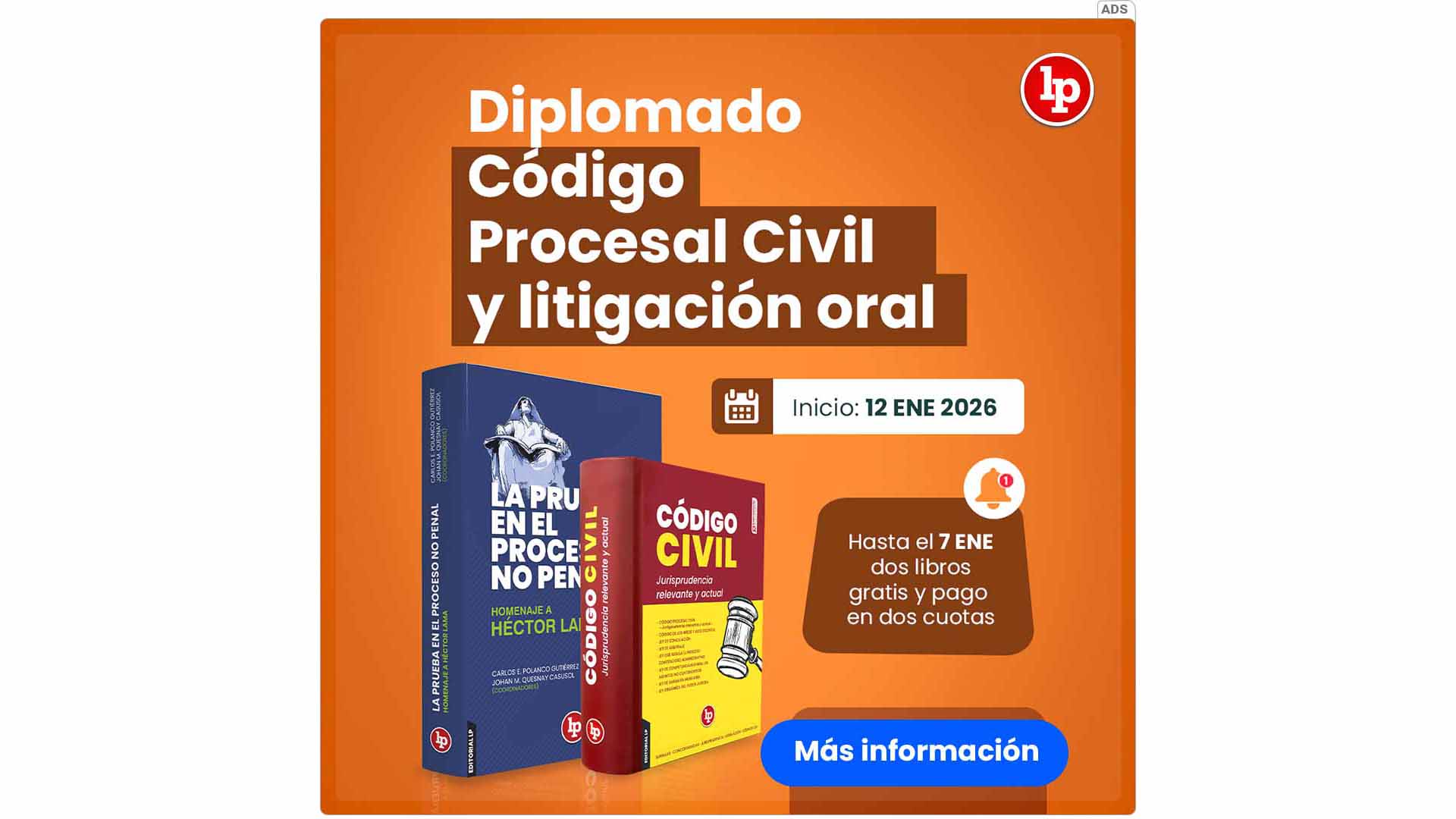
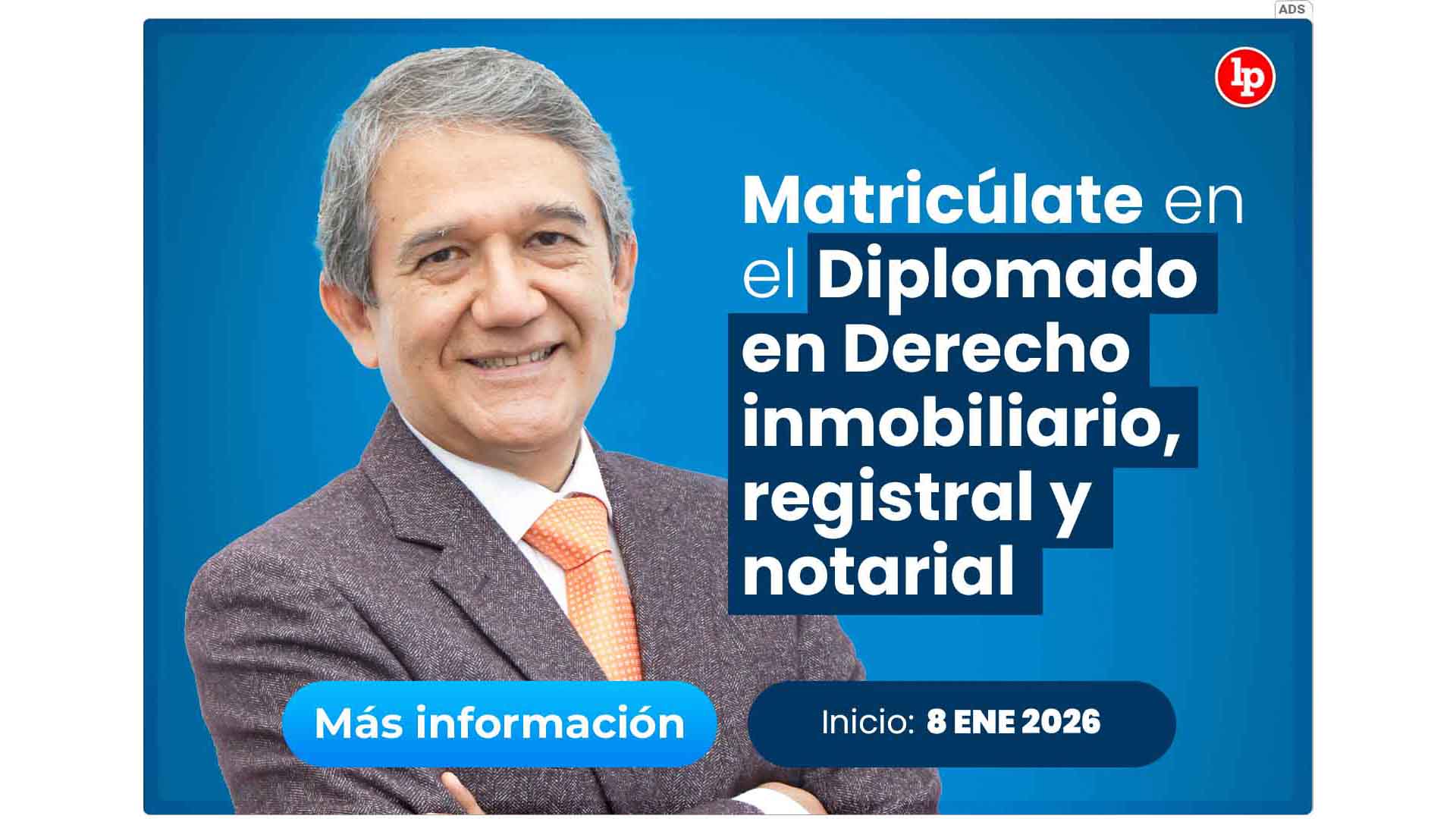

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Indecopi: Elaborar tesis para un tercero implica fin ilícito del acto jurídico [Res. Final 2121-2025/PS3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-324x160.jpg)

![La libertad contractual se limita excesivamente al prohibirse de manera desproporcionada que los hermanos de un congresista contraten con el Estado, sin que se acredite que este ejerza influencia alguna en los procesos de contratación [Exp. 02545-2023-PA/TC, ff. jj. 57-61]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-5-100x70.jpg)



![Indecopi: Elaborar tesis para un tercero implica fin ilícito del acto jurídico [Res. Final 2121-2025/PS3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)