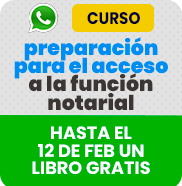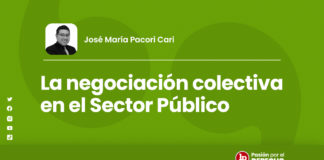SUMARIO: 1. Aspectos preliminares. 2. Los hechos históricos. 3. Límites a la aprehensión de los hechos. 4. Los hechos como descripción o valoración. 5. Límites a la narración de los hechos. 6. El Ministerio Público como hacedor de hechos.
- Matricúlate: Curso de preparación para el examen de la JNJ. Hasta 8 MAY libros gratis y pago en dos cuotas
El arte no era contar historias, sino traducirlas
(William Twining).
1. Aspectos preliminares
Por mucho tiempo se ha indicado que el juez tenía la tarea de plasmar los hechos, se decía que era el encargado de componer cada suceso histórico del litigio. Desde esta perspectiva se ha indicado que existe una labor similar entre el juez y el historiador,[2] ambos buscan reconstruir un hecho, ambos recolectan información para poder armar poco a poco el suceso histórico.
Esta posición tenía presencia en el sistema inquisitivo, podríamos decir que su vigencia llegó hasta el sistema mixto; sin embargo, con el posicionamiento en el proceso penal del sistema acusatorio la situación ha cambiado en forma sustancial.
En el sistema actual ya no es el juez el que redacta los hechos, ahora le compete al Ministerio Público fijar los hechos que va a investigar, así como plantearlos como objeto de prueba en su requerimiento de acusación, siendo además el núcleo de la actuación probatoria en el juicio oral.
Estando a las consideraciones precedentes, ahora tendríamos que hablar del papel del fiscal y el historiador, puesto que ambos componen hechos del pasado, redactan cada una de las proposiciones fácticas de su historia, son los encargados de darles sentido y orden a los sucesos históricos.
Dado este estado de la cuestión, es fundamental tomar en serio los hechos,[3] puesto que más allá del estudio de las normas (de gran importancia), la otra gran mitad del problema reside en los hechos, y más aún, en componerlos.
Inscríbete aquí Más información
2. Los hechos históricos
En un pronunciamiento de la Corte Suprema, sobre un planteamiento de excepción de improcedencia de acción, redactó el siguiente enunciado:
Solo interesa la fundamentación fáctica de la disposición de formalización o de acusación, es decir, el hecho tal y como en realidad sucedido en la historia[4] (resaltado nuestro).
A primera vista parece inofensiva la redacción que hace la Corte; sin embargo, esta afirmación trae bastantes problemas y uno de ellos es el que queremos resaltar, el que plantearemos con las siguientes interrogantes, ¿se podrá redactar los hechos tal igual como ocurrieron en la realidad? ¿El suceso histórico de carácter delictivo es perceptible en su completitud? ¿El Ministerio Público podrá redactar los hechos desde un ámbito netamente descriptivo? ¿Le está vedado al Ministerio Público darle forma y sentido al hecho delictivo? ¿Se podrá añadir a los hechos de carácter descriptivo aspectos valorativos? Las interrogantes podrían seguir y seguir, puesto que la afirmación de la Corte Suprema, más que aclarar el tema, ha iniciado un incendio desproporcionado.
Debemos comenzar indicando que uno de los temas poco tratados ha sido el referido a los hechos, pareciera que fuera la cenicienta del proceso, muy a pesar de que juega un papel transcendental, ya que con base en una redacción fáctica el proceso inicia, continúa y sigue su camino procesal hasta llegar a la sentencia, donde se determina si la redacción de los hechos ha sido corroborada (tiene sustento probatorio).
Pero existe una cuestión que le precede a la afirmación de los hechos, que es precisamente su construcción, puesto que entendemos que existe una persona que se encarga de estructurar los hechos, de crear, de colorear el suceso, de darle forma y sentido. Nada nace de la nada, ningún hecho surge espontáneamente, debe existir un ente encargado de su redacción.
Cuando hablamos de hechos imputados, hechos de contenido penal, hechos criminales, entre otros, estamos hablando del producto final. Sin embargo, existe una laboriosa ingeniería de por medio, donde se adquiere información del mundo, sea por percepción directa o por intermedio de otros objetos, además se formula juicios, se hilvana ideas, surgen hipótesis y se realiza toda una serie de inferencias; en suma, existe un acto cognoscitivo, para luego de un largo rato de meditación brindar el producto final: los hechos. Toda está laboriosa tarea se hace presente en el historiador, periodista y porque no también incluir al Ministerio Público.
Lo mismo sucede cuando hablamos de los hechos imputados o de contenido penal, es necesario que, para realizar tal redacción, exista todo un acto cognoscitivo de por medio.
Buenos sería que los hechos sean de fácil acceso y consecuentemente obtener una buena redacción, que los sucesos estuvieran andando en el mundo para que con un simple acto de aprehensión cogerlos y comprender el suceso. Pero esta apreciación no es nada más alejada de la realidad.
Dentro del proceso penal, esta labor recae en el Ministerio Público. Al tomar conocimiento de actos de connotación criminal, su función es acercarse lo más posible al suceso. Para ello, se valdrá de diversos elementos probatorios, como testimonios, peritajes u objetos que le brinden información. Con base a todo lo recabado, deberá reconstruir los hechos, formular juicios, inferencias y realizar interpretaciones. Una vez concluida esta tarea, tendrá que sentarse y comenzar el acto narrativo de formular los hechos, de crearlos, de contextualizarlos, de darles forma y sentido.
Con este ensayo no pretendemos agotar el tema formulado, pero sí llamar la atención sobre este punto trascendental que es formular hechos, si bien es cierto hemos hecho alusión a esta tarea como un acto creativo, sin embargo, no es una carta abierta, evidentemente existe limites (tales como la norma penal y los elementos de juicio recabados), pero tampoco debemos dejar de lado el acto propio de formular los hechos, ya que, dentro del proceso penal, van a comprender el ojo de la tormenta en el juicio oral.
3. Límites a la aprehensión de los hechos
Para poder continuar, debemos indicar que los hechos son una concatenación de sucesos en el mundo que acaecieron en un tiempo y lugar, y que tienen incidencia en la persona o sociedad.
Antes de continuar, es importante señalar que, más allá de definir qué entendemos por hechos, debemos tener claro un punto fundamental: los hechos ocurren fuera de nuestra percepción, es un suceso que ocurre en el mundo, al cual tenemos acceso por medio de nuestros sentidos, o en todo caso, obtenemos conocimientos sobre la base de inferencias.
Sin embargo, nuestra percepción del hecho ocurrido en el mundo nunca es completamente objetiva, puesto que nuestros conocimientos y medios para captarlos son limitados. A todo ello debemos añadir que, al tomar un fragmento del suceso, lo almacenamos en nuestra memoria, lo interpretamos dándole un sentido y, posteriormente lo plasmamos. Verificando que desde la adquisición del suceso hasta su evocación surge una serie de secuencias (intencionales o no) que transforman el suceso.
Lo que quiero dejar por sentado en este apartado es que el hecho, tal como ocurrió en el mundo, no puede ser percibido en su totalidad, puesto que tenemos limitación en la percepción y los medios para poder acceder a él; siendo ello así, tenemos que valernos de fragmentos que guardan información para poder rozar la realidad de los hechos.
Nótese que no se requiere una justificación extensa para sustentar que la apreciación antes escrita encaja perfectamente dentro de un proceso penal. El fiscal debe valerse de ciertos medios para obtener una noción de cómo pudo haber ocurrido el delito, condensa toda esa información y la plasma, teniendo siempre presente el tipo penal al que pretende adecuar los hechos y los medios de prueba que sustentan sus proposiciones fácticas.
4. Los hechos como descripción o valoración
La primera respuesta que salta a la vista sería indicar que los hechos tienen que ser eminentemente descriptivos, implica que se debe plasmar tal igual y como ocurrió en el mundo, sin poder añadir aspectos valorativos, puesto que, si ocurriera esto último se estaría de alguna forma trastocando el hecho, dándole un sentido de acuerdo a la perspectiva del narrador, lo que implicaría un cambio o un distanciamiento de lo sucedido en el mundo.
Sin embargo, esta conclusión apresurada omite considerar varios aspectos relevantes que necesariamente se hacen presente al momento de estructurar los hechos.
En primer lugar, evidentemente cuando vamos a componer los hechos, tenemos que echar mano a aspectos descriptivos, implica un acto de narración que tiende a describir los sucesos en una forma lineal (suceso histórico).
En segundo orden, nos situamos en el ámbito del Derecho, específicamente dentro del proceso penal. Esta situación implica que debemos tener en cuenta ciertos aspectos al momento de esculpir cada suceso que ocurrió en el mundo. En otros términos, la narración de los hechos no es un campo libre, no es un lienzo en el cual podemos dar rienda suelta a la imaginación. Este campo del conocimiento brinda ciertas reglas al narrador.
En tercer orden, debemos indicar que, dentro de esta narración del suceso histórico, vamos a establecer aspectos de orden valorativo, ello porque la naturaleza misma del sistema penal nos lo habilita, en unos casos tendrá una mayor o menor presencia, pero su vigencia dentro de la narración es una realidad.
Esta última afirmación puede traer más de un rechazo por los lectores, es por ello que tendremos que justificar esta idea, para esta finalidad tendremos que remitirnos a los delitos en específicos, a los tipos penales que describen el supuesto de hecho.
Por ejemplo, si nos enmarcamos en el artículo 106 del Código penal, este prevé el delito de homicidio simple de una forma sencilla y entendible. Cuando se está en este caso, el criterio que prevalecerá será usar aspectos descriptivos, la forma y modo de cómo se cometió el delito. Por otro lado, existen tipos de “textura abierta”, que utiliza términos que tienen que ser llenados por el narrador, así, tenemos el artículo 176 del CP, que prevé como supuesto del delito: “actos de connotación sexual o actos libidinosos”. En este punto, el termino del supuesto de hecho de la norma, obliga al narrador utilizar ámbitos valorativos de acuerdo a su criterio, puesto que la norma no es del todo clara.
Lo mismo sucede con el delito de lavado de activos, crimen organizado o delitos contra la administración pública, implica toda una concatenación de hechos, que más allá de la utilización de una perspectiva descriptiva, nos llevará irremediablemente a plasmar actos valorativos, actos calificativos que tendrán que ser plasmados en los hechos. Al existir en unos tipos penales elementos normativos, esta situación nos llevar a que los hechos estén redactados sobre esa misma línea, darle valor a un suceso, todo ello para poder encajar en el supuesto de hecho de la norma.
Al momento de redactar los hechos, se tiene la mirada fija en el tipo penal al cual aspiramos, la narración no es totalmente libre ni descriptiva, puesto que el tipo penal tampoco lo es, y como nuestro relato tiene que encajar en el supuesto de hecho de la norma, tenemos que atendernos sobre aspectos descriptivos y valorativos. Esto último implica que el narrador tiene que darles sentido valorativo a los hechos, irremediablemente tiene que esculpir los hechos de acuerdo al tipo penal (darles contexto, forma y sentido).
Debemos indicar que la narración no es libre, el sistema penal pone ciertos topes, uno de ellos es el tipo penal es específico. La forma como ocurrió un suceso tiene varias aristas, varias formas, modos, motivos o circunstancias, unos de ellos tienen valor para el proceso penal. En ese sentido, el fiscal tendrá que tomar en cuenta aquellos sucesos que le sirvan para poder encajar el hecho en el tipo penal.
Sobre lo esgrimido en los parágrafos precedentes, podemos señalar con bastante soltura que los hechos narrados no solo se tienen que plasmar sobre actos descriptivos, ya que el tipo penal, hace que dentro de lo narrado se hagan juicios normativos (correspondiente al delito en específico), es por ello la necesaria presencia de actos valorativos (apreciación del narrador).
Un ejemplo que podría clarificar la idea lo tenemos en el artículo 108-B del CP, que prevé el delito de feminicidio, no basta un aspecto descriptivo (de cómo ocurrió la muerte de una mujer), es necesario plasmar actos valorativos, porque el tipo penal lo exige, tales como determinar actos de misoginia, actos de control, machismo, establecer relaciones de confianza o poder, estos aspectos no se presentan en el mundo, es una interpretación que se le da a un determinado suceso, todo ello con el fin de dotar coherencia jurídica a la narración de los hechos. No se debe olvidar también que en este delito también se exige la existencia de un tipo de contexto (violencia familiar, coacción hostigamiento, abuso de confianza, de poder, entre otros).
Se comprenderá que darle sentido al relato, así como establece ciertos aspectos valorativos en la narración, nos va a llevar en determinar si la muerte de una mujer cabe como un homicidio o feminicidio.
El fiscal tiene una labor interpretativa de la realidad (conforme a los medios de prueba obtenidos), es por ello que tiene una labor que implica estructurar hechos. Se ha indicado que dicha tarea tiene un símil a un historiador, ambos buscan componer un suceso histórico y sobre esa labor, es necesario realizar actos interpretativos.
Así lo describe Basadre Grohmann:
El pasado dejó, de un modo u otro, sus huellas o trazos. Esos testimonios (que son los papeles de los archivos y también muchas otras cosas más) allí están dispersos y tal vez son contradictorios. Toda fuente de información que permite conocer al historiador alguna cosa sobre el espíritu del pasado es un documento, todo lo que pueda ser interpretado como un índice revelador de cualquier aspecto de la presencia, la actividad, los sentimientos o la mentalidad de los hombres de ayer. Llega al historiador y trata de encontrar los testimonios más numerosos, más reveladores, más pertinentes, más seguros y procura revivirlos, animarlos, interpretarlos.[5]
El narrar los hechos en forma descriptiva, hará que el relato sea uno parco, sin sentido. Es necesario que el operador molde los hechos, darles un orden, todo ello para poder encajar en el tipo penal, lo que nos lleva a incorporar valoraciones dentro del relato.
Inscríbete aquí Más información
5. Límites a la narración de los hechos
Conforme lo avanzado, ya hemos podido fijar algunos flancos de la narración sobre los hechos, puesto que, si bien hemos indicado que existe un margen de actuación donde el fiscal tiene que componer los hechos; sin embargo, la narración de contenido penal está sujeta a límites.
A mayor abundamiento, hemos indicado que el Ministerio Público tiene un margen de acción al momento de plasmar los hechos, tiene un ámbito de creación para poder moldear los datos obtenidos a través de los medios de prueba recabados. Pero, este aspecto no es una carta abierta del operador jurídico, ya que existen límites a la actividad del narrador.
El primer límite reside en el tipo penal, no se puede extender a hechos que excedan el supuesto de hecho de la norma, esta visión tiene que fijarse al momento de redactar las proposiciones fácticas, acercarse lo más posible al tipo penal. En otros términos, el tipo penal fija los márgenes de la narración del suceso histórico.
El otro límite, implica que esta actividad creativa del fiscal no es una que llegue hasta conjurar aspectos fuera de la realidad empírica, que abrace aspectos irreales. Su narración tiene que estar sentada sobre elementos de juicio que le den soporte, puesto que, si ocurriera lo contrario, los hechos propuestos quedarían sin sustento al no contar con un medio de prueba que los respalde. En otros términos, cada suceso plasmado por el narrador tiene que estar justificado con un medio de prueba, sea en forma inmediata o inferencial.
6. El Ministerio Público como hacedor de hechos
El título que le hemos dado a este ensayo puede llamar la atención del lector, y a primera vista manifestar su rechazo, indicarán que los hechos no pueden ser moldeados cuan alfarero sobre la arcilla, que los hechos son como son, y lo que le compete al operador jurídico (fiscal) es simplemente hacer un acto de transcripción de la realidad sobre el papel, sin mediar ningún acto creativo, puesto que de darse esta situación estaría trastocando la realidad.
Sin embargo, no compartimos esta posición, tal como lo asume la Corte Suprema, al fiscal no le compete únicamente realizar un acto descriptivo sobre los hechos históricos, tal como ocurrieron en la realidad. Sostener esta posición implicaría desconocer que nos movemos dentro de un sistema jurídico (proceso penal en específico), implicaría desconocer que los hechos tal cual ocurrieron no pueden ser aprehendidos por el fiscal en su completitud, que existen limitaciones para comprender el hecho como tal, que son personas las que relatan el suceso fáctico, implicaría desconocer que el delito en específico tiene elementos normativos y que el Derecho penal persigue fines.
Los hechos pudieron suceder en el mundo, pero cuando la persona echa mano sobre tal suceso necesariamente los trastoca; en otros términos, “el hombre se separa de la naturaleza, asume su papel creador y la humaniza, la hace suya, convirtiéndola en algo distinto, vale decir, nuevo”.[6]
Si bien es cierto que la realidad nos da los insumos necesarios para poder narrar los hechos, sin embargo, trastocamos esta realidad y la moldeamos de acuerdo al fin propuesto, para ello valoramos los hechos, le damos contenido y forma, coloreamos un suceso histórico, todo ello para una mayor comprensión y entendimiento de los interlocutores. Es por ello que sostenemos que existe un acto creativo a la hora de componer los hechos de contenido penal, recayendo la tarea en el Ministerio Público.
Sobre este punto debemos traer a colación la idea sostenida por De Trazegnies Granda:
El Derecho reconstruye el mundo a su manera, con un plano de obra diferente y con materiales nuevos, creados por el propio Derecho; sin perjuicio de que, en muchos casos, utilice como materiales elementos que provienen de préstamos de la llamada ¨naturaleza¨, para incorporarlos en construcciones cuya racionalidad es fundamentalmente jurídica y no natural.[7]
Recordemos que el Derecho no solo está comprendido por normas, también forma parte de él los hechos, y dependerá mucho de cómo se narran.
[1] Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Graduado de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional de San Agustín.
[2] Véase: Taruffo, Michele. El juez y el historiador: consideraciones metodológicas. En: “Doxa. Cuadernos de filosófica del Derecho”, n.° 44, 2021, pp. 13 y siguientes.
[3] Parafraseando a Twining, William. Repensar el derecho probatorio. Ensayos exploratorios. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2022, pp. 17 y siguientes.
[4] Casación n.° 3182-2023/Nacional – Sala Penal Permanente, fj. Segundo – segundo párrafo.
[5] Basadre Grohmann, Jorge. Historia de la república del Perú. Tomo I. 6ta. ed. Lima: Editorial Universitaria, 1963, p. XXXVII.
[6] De Trazegnies Granda, Fernando. Pensando insolentemente. Tres perspectivas académicas sobre el Derecho seguidas de otras insolencias jurídicas. 2da. ed. Lima: Grijley, 2018, p. 52.
[7] De Trazegnies Granda, Fernando. La familia, ¿un espejismo jurídico? Reflexiones sobre la función comprobativo-constitutiva del Derecho. En: “La familia en el Derecho peruano”. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1990, p. 24.
![La exclusión de pruebas irregulares no conlleva una nulidad de la sentencia cuando existe suficiente caudal probatorio lícito [Casación 3737-2023, Amazonas]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre un proceso penal garantista en casos de violencia. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-SUSANA-CASTANEDA-OTSU-BANNER-218x150.jpg)
![Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077) [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-crimen-organizadoLEY-30077-lpderecho-218x150.jpg)

![TC: Seis reglas de interpretación constitucional sobre la duración y extinción del CAS, respecto de los artículos 5 y 10.f del DL 1057, modificados por la Ley 31131 [Exp. 00013-2021-PI/TC, f. j. 116]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-22-218x150.jpg)
![Interpretación sobre la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834): El establecimiento de una «zona de aprovechamiento directo» no implica que esté permitida la extracción a mayor escala de sus recursos, pues no se condice con el objetivo de evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre (caso Reserva Nacional de Paracas) [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.10-4.12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-23-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



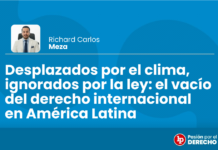
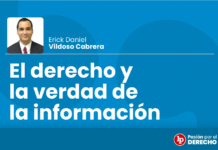
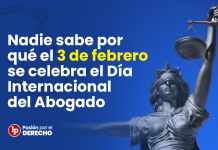



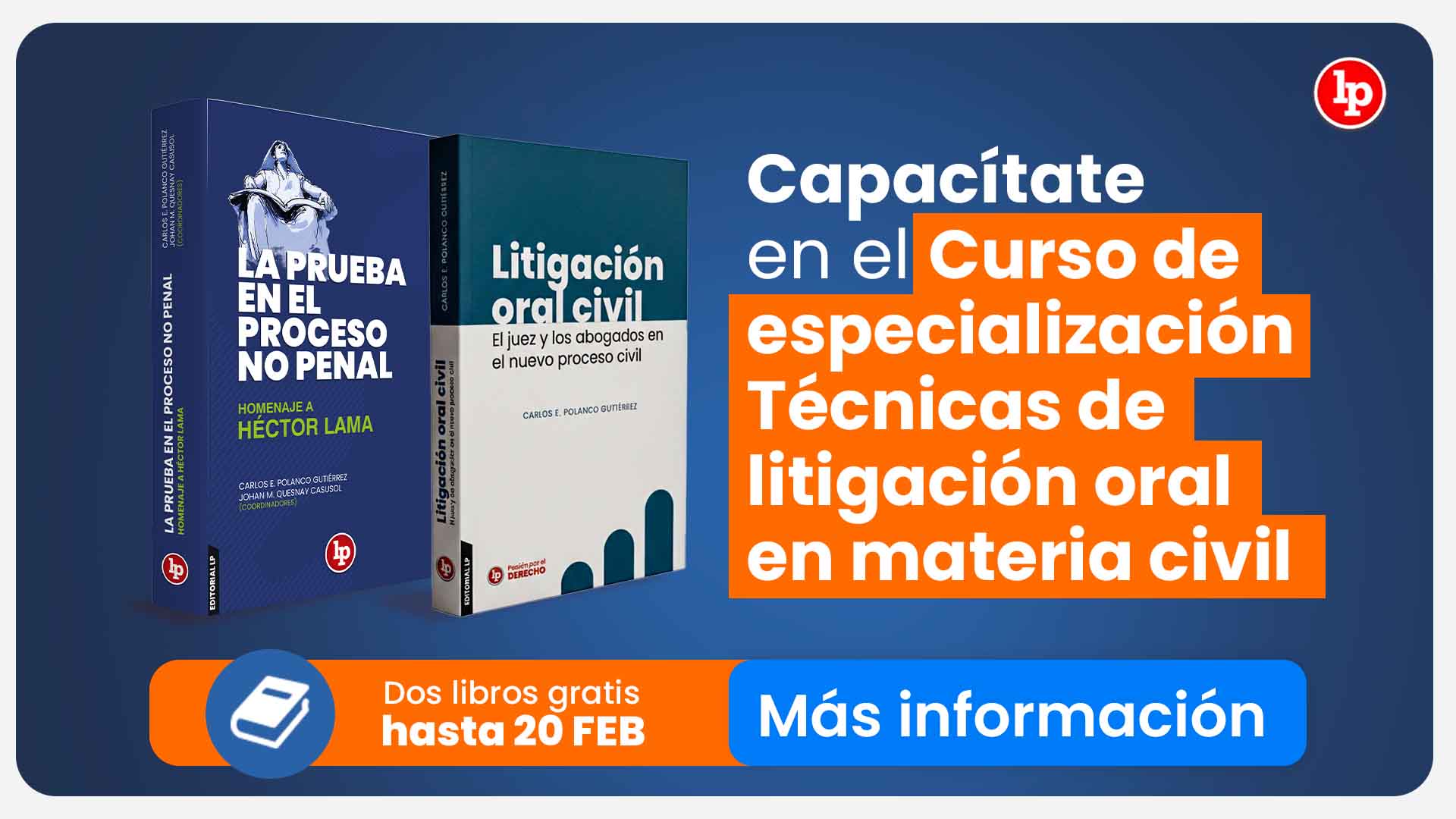





![Suspenden plazos procesales y administrativos en estos órganos jurisdiccionales y administrativos [RA 000031-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
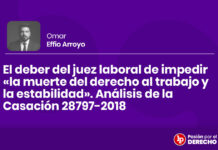
![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)

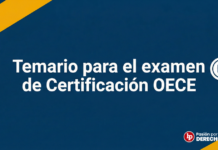

![Declaran reservada información de operativos durante estados de emergencia [Decreto Legislativo 1734]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/04/normas-legales-estado-de-emergencia-LPDerecho-218x150.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)
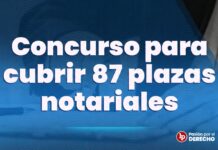








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
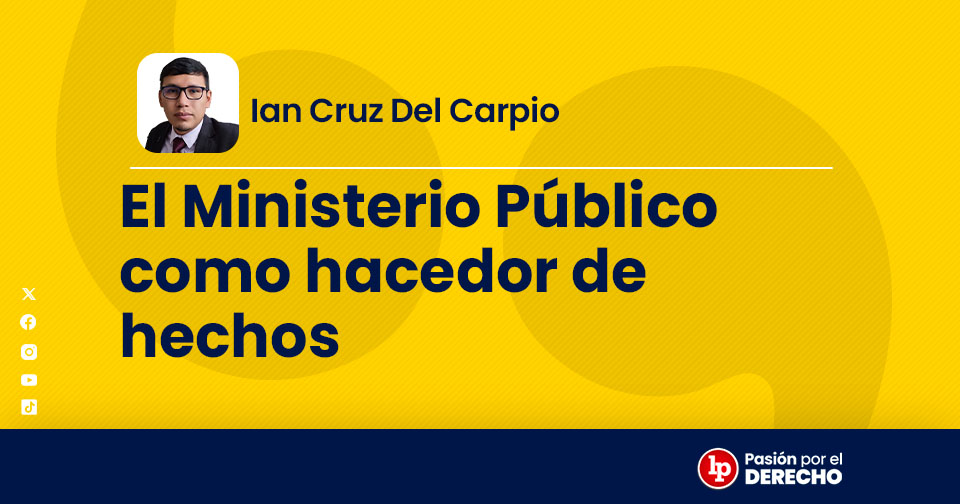
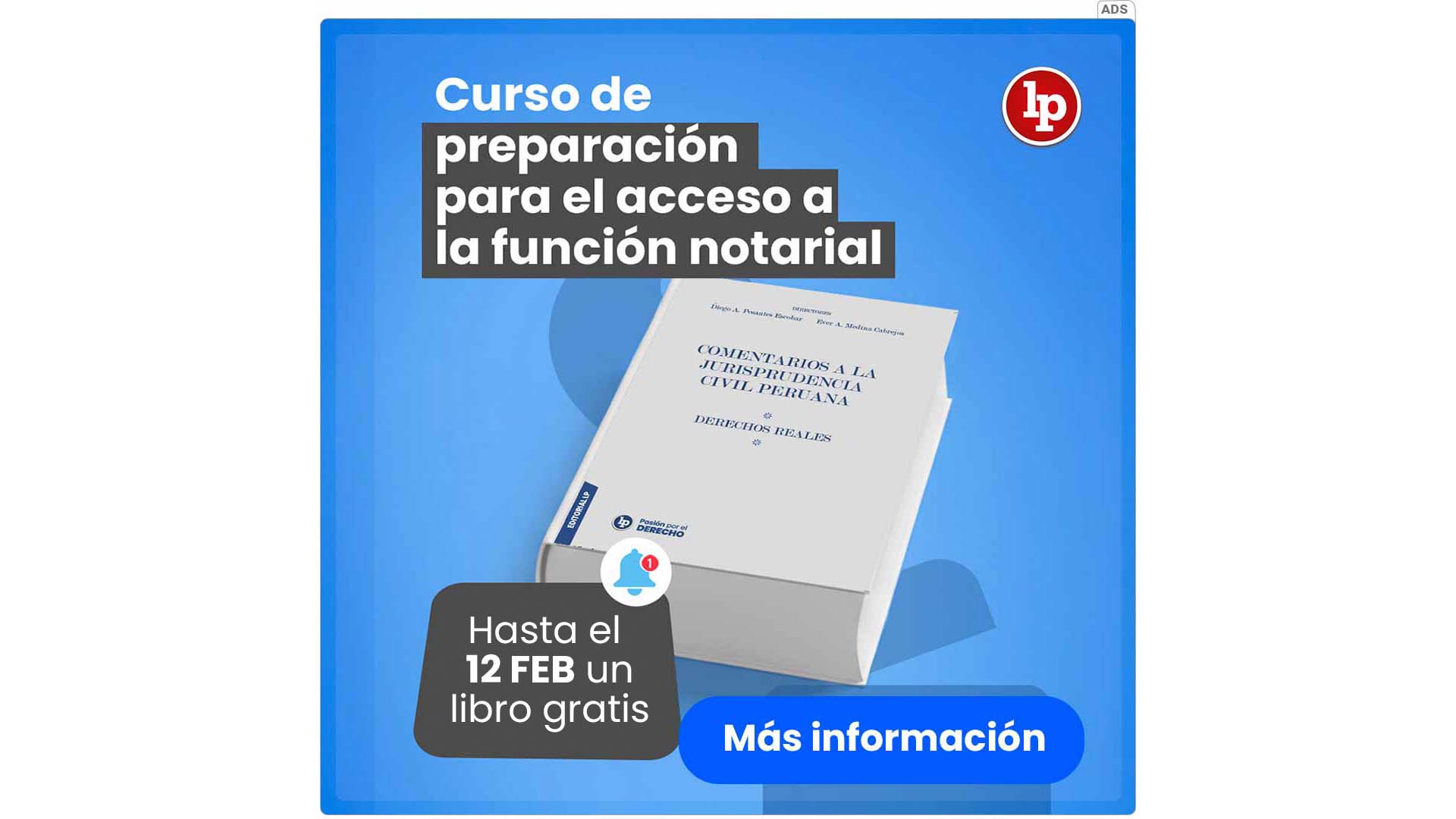

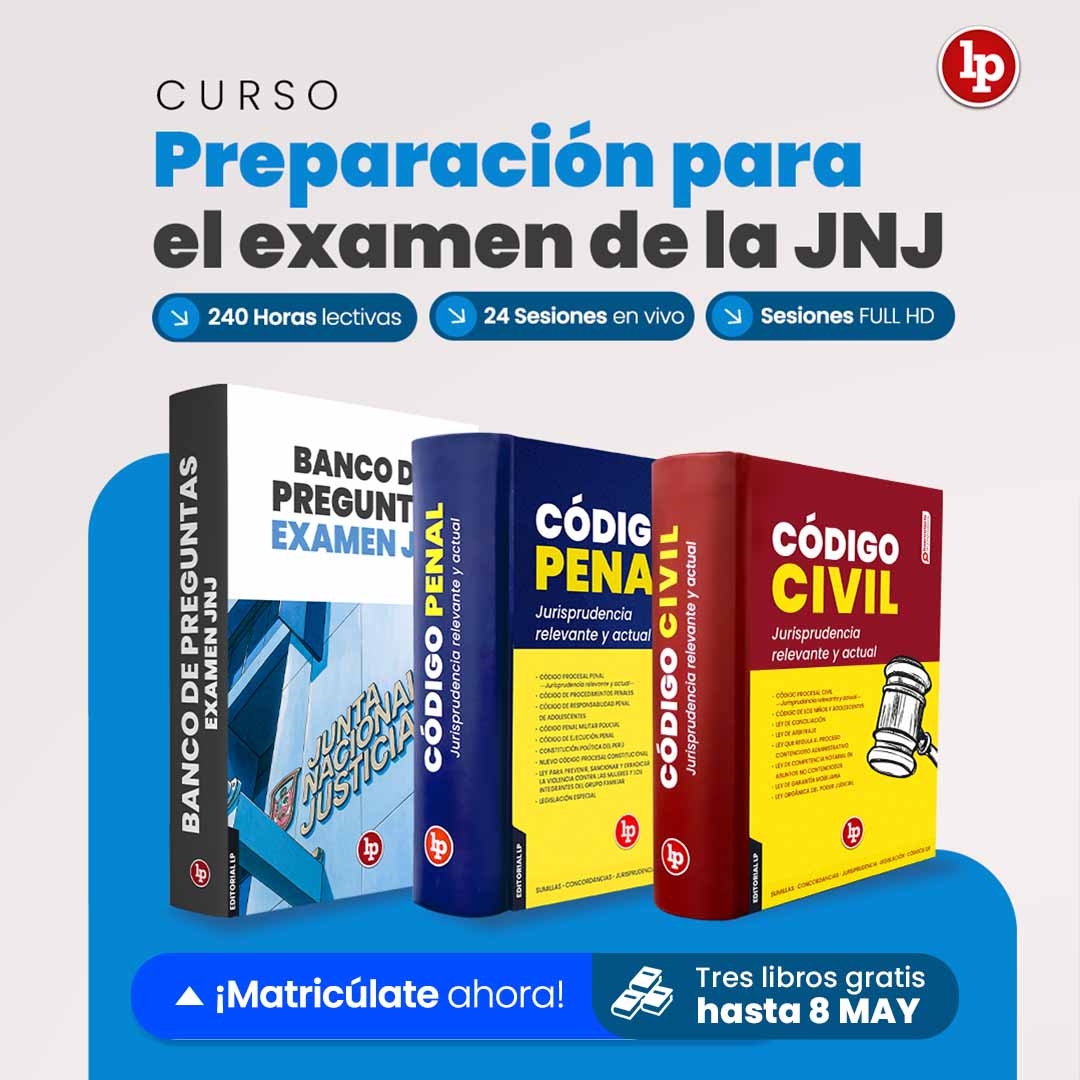
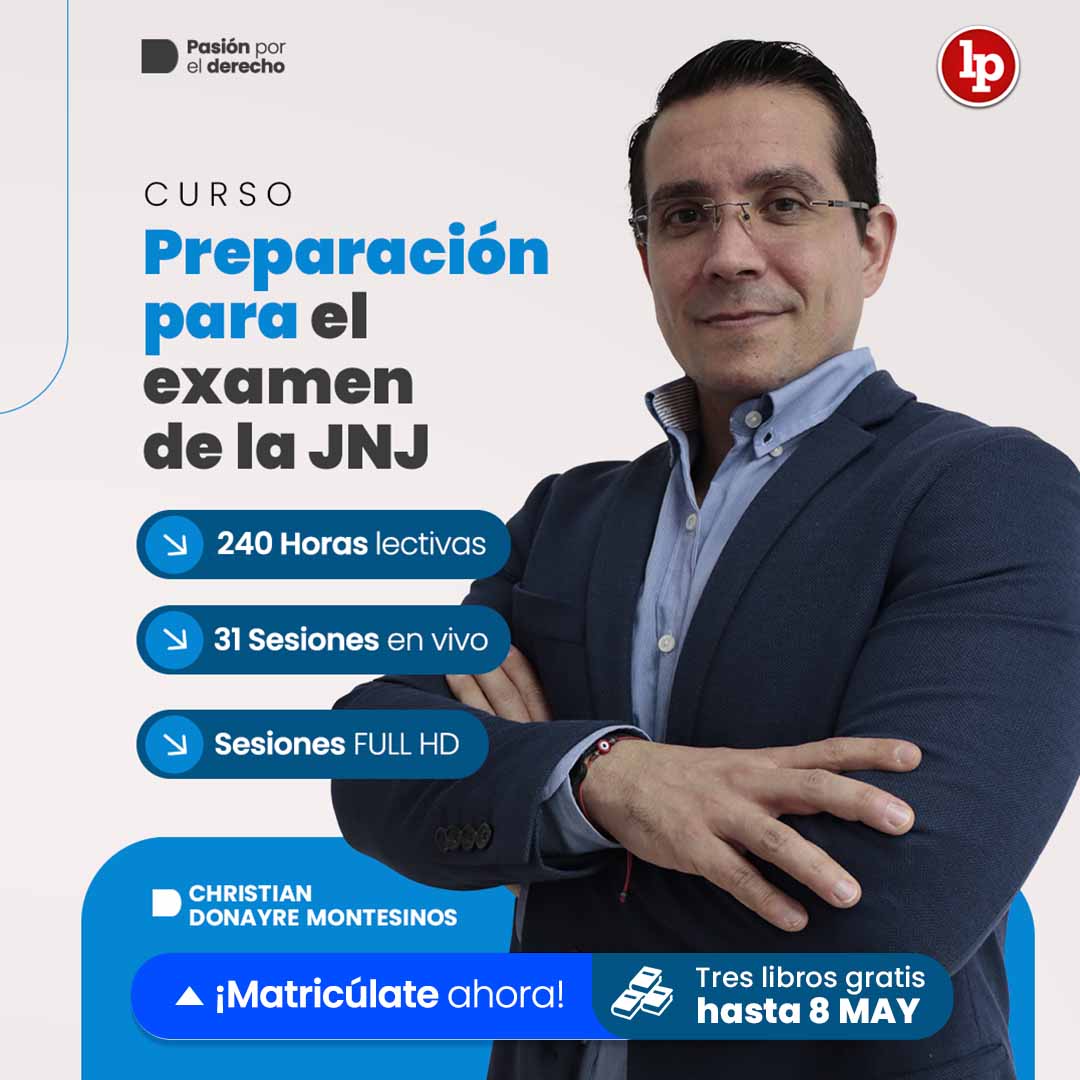
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)




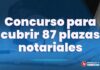


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)