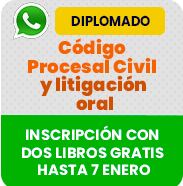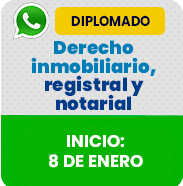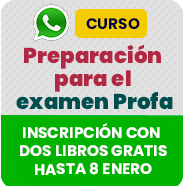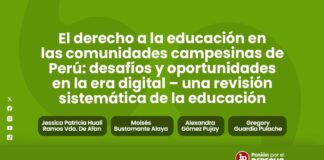Sumario: 1. La ejecución de sentencias en sede nacional; 1.1. La ley del proceso contencioso administrativo y la ejecución de sentencias. Un análisis exegético. 2. Las conductas procesales del Tribunal Fiscal y de la Sunat durante la ejecución de sentencias. 3. La conducta procesal del administrado. 4. Una historia de la doctrina jurisprudencial. 5. La doctrina jurisprudencial desarrollada en el Exp. 13468/24. 5.1. Datos generales. 5.2. Aspectos de la sentencia comentada ajenos al tema investigado. 5.3. La sentencia analizada y la doctrina jurisprudencial que propone. 6. Así y todo, una conclusión esperanzadora.
“No hay camino más directo hacia la perdición intelectual que abandonar los problemas reales por consideración a los problemas verbales” (Karl Popper, en Búsqueda sin término).
1. La ejecución de sentencias en sede nacional
Por alguna razón —puede ser la percepción de que se está ante un trámite sencillo y expeditivo—, la doctrina suele concederle una importancia menor al tema de la actuación[1] de la sentencia. Al margen de la materia específica que vamos a desarrollar, esto ocurre en todas las especialidades judiciales.
Por otro lado, a pesar del tiempo transcurrido y las experiencias históricas sufridas, todavía seguimos manteniendo fidelidad a la respuesta meramente patrimonial de la reparación del daño heredada del Código Civil francés de 1804[2]. Es decir, sin ningún compromiso social, aunque con mucha ignorancia, insistimos en aplicar casi con exclusividad las instituciones de la ejecución patrimonial, considerando una excepción a la tutela ejecutiva de las sentencias no patrimoniales y a aquellas con contenido pero sin función patrimonial, como las pensiones de alimentos o el pago al trabajador que ganó un proceso por despido injustificado.
Entonces, en un escenario tradicional como el nuestro en sede de ejecución de sentencias, es necesario enfatizar en el hecho de que esta culminación de la tutela judicial de los derechos es de la mayor trascendencia. Se trata del momento en que la construcción jurídica llamada “proceso”, aquel que nuestros mayores han venido modelando a lo largo de los últimos dos siglos, se convierte en un instrumento eficaz de transformación de la realidad. Hasta podríamos extremar el argumento y afirmar que, si el proceso va a fracasar en el preciso momento en que su mandato (la sentencia es una norma jurídica particular, al fin y al cabo) debe hacerse efectivo, más valdría que volvamos a la autodefensa (ojo por ojo) y dejemos de perder el tiempo.
1.1. La ley del proceso contencioso administrativo[3] y la ejecución de sentencias. Un análisis exegético.
La regulación nacional en materia de ejecución de sentencias contencioso administrativas es altamente satisfactoria. Como en toda disposición legal, siempre habrá términos o categorías que sería preferible emplear o que no, pero es probable que solo se trate de exquisiteces que no alteran lo sustancial.
El artículo 40[4], por ejemplo, se refiere a la sentencia fundada, aquella que va a requerir actuación una vez firme. Sin embargo, la sumilla lo titula: “Sentencias estimatorias”, cuyo equivalente a “sentencia fundada” corresponde a la sexta acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tan poco sentido tiene el giro, que apenas el mismo artículo empieza a describir su contenido, corrige el desliz afirmando: “La sentencia que declare fundada la demanda…”.
En todo lo demás, el artículo aludido cumple su propósito. Así, contra la actuación que la mayoría de los jueces del contencioso peruano suele realizar, este artículo describe los cinco actos de ejecución que puede ordenar el juez, dentro de los cuales aparece, en primer lugar, la nulidad del acto administrativo (aquí hay una imprecisión, se describe la pretensión de nulidad del acto y no la consecuencia jurídica de su fundabilidad, que es la fattispecie del artículo). Al margen de ello, la ubicación en el primer lugar tiene por lo menos dos significados relevantes: el primero es que la nulidad del acto administrativo no es la única pretensión que se puede intentar, y el segundo, desvirtúa la creencia de que dicha nulidad es el presupuesto para la procedencia de otras pretensiones, las que pueden proponerse autónomamente en una demanda contenciosa administrativa, con excepción de la pretensión indemnizatoria, que debe proponerse como sucesiva a otra pretensión (artículo 5.5 de la LPCA).
En la línea de la ley española de 1998[5], el inciso 2. permite que se declare y ejecute el cumplimiento de una situación jurídica favorable al administrado (restablecimiento) o la declaración judicial de una relación o situación jurídica que le sea favorable (reconocimiento). Asimismo, que se resuelva la eliminación de una actuación de hecho que, sin fundamento jurídico, afecta al administrado. También propone lo que, en nuestra opinión, es una pretensión ejecutiva contra la administración, que procede cuando hay una actuación vinculante que esta debe realizar sin margen de cuestionamiento. Finalmente, se incluye la condena sucesiva a una reparación por los daños y perjuicios ocasionados.
El artículo 43[6] de la LPCA contiene una prescripción dirigida al órgano judicial que expidió la decisión firme. Dispone que la sentencia fundada que expida debe especificar la obligación que corresponde ser cumplida por el órgano administrativo vencido, precisando el funcionario responsable y el plazo en que debe cumplirla.
Como es evidente, el legislador ha reconocido la importancia capital de lograr que las decisiones judiciales firmes se cumplan en sus propios términos.
A continuación describiremos el enunciado normativo más importante sobre la actuación de las sentencias firmes expedidas en el contencioso administrativo, para luego referirnos a cómo se viene utilizando en las sentencias judiciales firmes y favorables al demandante en materia tributaria. Se trata del artículo 44[7] de la LPCA.
El primer mandato relevante es la confirmación de un dogma en materia de ejecución de sentencias: el juez de la ejecución es el juez de la demanda; en términos coloquiales es como decir que quien lo inicia, lo termina. El segundo, al igual que el anterior, debería ser trascendente en materia de sentencias firmes tributarias. Regula la hipótesis de que, durante el cumplimiento de la sentencia, el mismo órgano administrativo ejecutado deba realizar actuaciones administrativas en ejecución de lo decidido —sea como acto de ejecución propio o como acto intermedio para que otro lo haga efectivo[8]—. Tales actuaciones no pueden significar que, de estar en desacuerdo con alguno de sus términos, el administrado vencedor necesite iniciar, en paralelo, un procedimiento administrativo, ni mucho menos un nuevo proceso contencioso administrativo. Si así fuera, la ejecución judicial se convertiría en una caricatura, en una ópera bufa.
Otra norma trascendente es el artículo 45 de la LPCA. En su primer inciso[9] reitera lo expresado en el artículo 139.2. de la Constitución y en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que las decisiones judiciales deben ser cumplidas por la administración pública sin que esta califique su contenido o sus argumentos, y mucho menos restrinja sus efectos o interprete sus alcances.
Inclusive, la norma advierte sobre la posibilidad de incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa en caso de desacato o exceso funcional.
Otro inciso del mismo artículo (45.2.[10]) identifica a la máxima autoridad del ente administrativo como la responsable del cumplimiento de la sentencia, sea porque la deba cumplir directamente, o porque deba informar al juez quién debe hacerlo en nombre de su institución. Sin perjuicio de que la norma prevé la potestad del juez de identificar a la persona que debe cumplir la sentencia y fijarle un plazo para que lo haga.
Otra previsión normativa destacada es el artículo 45.4[11]. Esta prescribe que el funcionario vinculado al cumplimiento de la sentencia permanece obligado y será responsable por no hacerla efectiva, incluso si, después de haber sido notificado para su cumplimiento, renuncia, cesa o acaba su relación con la entidad demandada. Nótese la intensidad impuesta por el legislador con el fin de asegurar que la sentencia firme se cumpla en los términos en que fue expedida.
El artículo 48[12] tiene, también, el decidido objetivo de lograr que lo resuelto se haga efectivo.
A este propósito, prescribe categóricamente que cualquier acto o disposición administrativa que sea contraria a lo resuelto en la sentencia firme, es nulo de pleno derecho. En otras palabras, cualquier actividad administrativa destinada a evitar la actuación de lo decidido carece de eficacia.
A manera de síntesis
Esta breve descripción exegética de las disposiciones vigentes —pertinentes para el análisis de la actuación de las sentencias contencioso administrativas firmes en materia tributaria—, demuestra que nuestra regulación es idónea. La pregunta a responder es: ¿por qué estamos tan mal, si normativamente estamos tan bien?
Asimismo, lo descrito constituye el presupuesto para desarrollar dos aspectos cruciales: el primero, la práctica de la ejecución de las sentencias firmes en materia contenciosa tributaria y, el segundo y más importante aún, la reacción de la Sala Suprema competente frente a esta distorsión. Esto último es relevante porque dicha Sala ha expedido una sentencia con efectos vinculantes extra partes —con calidad de doctrina jurisprudencial— a fin de que todos los futuros y eventuales involucrados adecúen su conducta a las pautas establecidas al momento de actuar una sentencia firme en materia tributaria, y así poner fin al extravío que viene ocurriendo.
2. Las conductas procesales del Tribunal Fiscal y de la Sunat durante la ejecución de sentencias
Hay una diferencia sustancial respecto a la actuación que deben cumplir (y vienen cumpliendo) como órganos coejecutados el Tribunal Fiscal (en adelante, TF) y la Sunat, como consecuencia del mandato contenido en una sentencia firme.
Empezamos afirmando que el TF se comporta como un ejecutado formal. Esto significa que, como regularmente se pretende la nulidad del acto administrativo expedido por el TF en formato de resolución (RTF), una vez que es vencido, el mandato contenido en la decisión judicial firme consiste en que expida una nueva resolución, como consecuencia de que la anterior ha sido anulada. En estricto, el TF no debería hacer más que eso. Sin embargo, como veremos su actuación no se detiene allí.
Por su lado, la Sunat se comporta como una ejecutada material. Como al anularse la RTF que afectó los derechos del administrado, el mandato judicial firme es que se debe retrotraer[13] todo aquello que se ejecutó en cumplimiento de la RTF anulada, el deber de la Sunat es hacer efectiva la nueva RTF surgida en cumplimiento de la sentencia firme. Si se hubiera dejado sin efecto una deducción de gastos o el cobro de intereses moratorios o de multas, por ejemplo, estas deben retornar al patrimonio del administrado vencedor, además con el pago de los intereses, como lo prescribe el artículo 47[14] de la LPCA, por el tiempo que tomó la retención antijurídica de dinero ajeno.
Para cumplir efectivamente con la decisión, la Sunat debe realizar una liquidación, que debe formar parte del incidente de ejecución judicial. Una vez aprobada esta por el juez de ejecución, la Sunat debería proceder a su pago. Lamentablemente, ello no ocurre.
A continuación describiremos cómo ambas entidades ejecutadas se apartan groseramente de las exigencias normativas en materia de ejecución de sentencias firmes, convirtiendo la tutela efectiva de los derechos del administrado en una farsa.
Cuando el expediente retorna desde el órgano que resolvió el caso en definitiva al juez de primer grado, este le ordena al TF que expida una nueva RTF, que sustituya a la anulada por la sentencia firme. El TF cumple con este mandato: emite la nueva RTF, pero la envía tanto al ejecutante como a la Sunat. Este último acto es un exceso, dado que solo debió dirigirse al director de la ejecución, esto es, al juez de la demanda. Más adelante vamos a describir cómo este “exceso” del TF, además de no tener base legal, no es un acto baladí, pues va a producir consecuencias graves[15].
Apenas la Sunat toma conocimiento de la nueva RTF, empieza a actuar prescindiendo totalmente de la autoridad del juez de ejecución -reiteramos, la única autoridad para dirigir la sentencia firme a su eficacia plena- realizando su propia liquidación que, al no surgir de un apercibimiento, la elabora como mejor le parece.
La liquidación se formaliza a través de una resolución de cumplimiento que, invariablemente, tiene un contenido diverso (siempre la alteración es reductiva) respecto de lo que fue ordenado por la sentencia firme y ratificada por la nueva RTF. Entonces, luego de realizar su propia liquidación, la Sunat inventa un trámite: pone su resolución en conocimiento directo y exclusivo del administrado vencedor del proceso, de modo que para ella el juez ejecutor es un órgano judicial prescindible.
Lo verdaderamente inexplicable es que este acto de relegar la función del juez de ejecución no es cuestionado por este. Al contrario, el juez de primer grado del contencioso tributario parece haber interiorizado, con una pasividad asombrosa, que la etapa de ejecución de las sentencias le es ajena. Solo así se explica la secuencia de hechos que a continuación describimos por medio de un ejemplo: un contribuyente gana un proceso en una Sala Suprema. Devuelto el expediente a primer grado, el TF expide una nueva RTF conforme a lo ordenado por la sentencia firme. Con sustento en ese acto, la Sunat realiza “su liquidación”, usando el formato de una resolución de cumplimiento, y la pone en conocimiento al administrado. Posteriormente, le informa al juez de ejecución que ha cumplido la sentencia y que puede declarar concluido el proceso. Y, en efecto, el juez de ejecución declara que el mandato contenido en la sentencia final ha sido cumplido y ordena la conclusión del proceso y el archivamiento definitivo del expediente.
El juez de ejecución decide no complicarse la vida y resuelve: “téngase por cumplido el mandato y, en todo caso, corresponde dejar a salvo el derecho de la demandante a impugnar la Resolución No. X de fecha X”. En los hechos, el juez le dice, implícitamente, al administrado vencedor: “Como el TF y la Sunat han cumplido con la sentencia, yo no tengo más que hacer. Si tienes alguna exigencia, apela el acto administrativo de la Sunat y será el TF quien decida lo que sigue. En todo caso, yo ya cumplí mi tarea”. Así, el juez perfecciona la irregularidad concluyendo el proceso sin verificar el cumplimiento de lo ordenado.
Como es obvio, la resolución de “cumplimiento” expedida por la Sunat no acata la sentencia firme ni con la RTF que la reproduce. Siendo así, se abre una controversia que, en su momento, será resuelta por el TF con una tercera RTF que, como siempre ocurre, ratifica que la Sunat no ha cumplido con la sentencia firme. Así se origina un nuevo proceso contencioso administrativo que, dentro de unos años, volverá a ser resuelto “definitivamente” por una Sala Suprema.
Parecería que, a criterio del juez, el interés para obrar por el que el contribuyente litigó varios años se agotó al lograr que el TF se rectificara. Por eso, una vez que este cumple con emitir una nueva RTF y la Sunat le informa que, a su vez, ya emitió la resolución de cumplimiento respectiva, decide que el contribuyente ha sido satisfecho y envía el expediente al archivo definitivo. Increíble.
Para el juez de ejecución, la satisfacción del demandante es solo jurídica, no material. Si el TF cumplió con emitir una nueva RTF y la Sunat una resolución de cumplimiento, todo ha concluido a satisfacción plena de los involucrados. Bajo esta lógica, por ejemplo, si la sentencia contenía la orden de una devolución por pagos cobrados indebidamente por la administración tributaria, este mandato no sería materia de la ejecución. Por eso el juez, “prudentemente”, da por concluido el proceso. Siendo así, ¿dónde se discute el eventual incumplimiento de una sentencia firme? Según el juez de ejecución, aunque no lo haya dicho expresamente, en un nuevo proceso contencioso administrativo.
Es exótica la interpretación del juez de ejecución de la norma jurídica que le ordena resolver, dentro del incidente de ejecución, toda actuación administrativa vinculada al cumplimiento de la sentencia. Según él, dicha norma más bien limita su competencia y solo le permite pronunciarse sobre lo resuelto por la sentencia. Pero, ¿la actividad administrativa realizada por las ejecutadas no fue acaso en ánimo de cumplir la sentencia firme?[16] Insólito.
Debido a que la liquidación de la Sunat suele ser una interpretación “original” de la sentencia firme, establece un monto distinto (siempre menor) al fijado en esta, con lo cual viola normas de orden público[17]. En cualquier caso, esta diferencia provoca una situación controvertida que debería ser resuelta por el juez de ejecución, el único competente para garantizar la eficacia del pronunciamiento judicial.
Sin embargo, al haber la Sunat optado por prescindir de la autoridad del juez de ejecución —no olvidemos que su resolución de cumplimiento se la remite directamente al administrado, sin conocimiento previo del juez— provoca una situación singular. Como el contribuyente, vencedor según la sentencia judicial, no cuenta con el juez de ejecución porque este ha sido “preterido” por la Sunat con su consentimiento, no tiene más vía que apelar la resolución de cumplimiento. De esta forma, la ejecución de una sentencia judicial firme se transforma en un procedimiento administrativo ordinario que, en segundo grado, quedará a cargo del TF, el otro vencido con la sentencia firme que nadie cumple.
En este escenario, y con el expediente judicial ya archivado, la apelación contra la resolución de cumplimiento de la Sunat, llega al TF. Entonces, los mandatos contenidos en la sentencia judicial firme terminan siendo materia de un procedimiento administrativo que se resolverá ante el TF.
A pesar de lo descrito, hay algo que no debe olvidarse, la ejecución jamás debió escapar de la autoridad del juez de ejecución y, sobre todo, las actuaciones administrativas jamás debieron fugar de su despacho. En ambos casos existen normas expresas clamorosamente incumplidas.
La decisión que adopte el TF —mediante una segunda RTF— al resolver el recurso de apelación del administrado puede ser a favor de este, con lo cual habrá declarado que la Sunat incumplió la RTF que expidió ordenando se cumpla la sentencia firme. Si así fuera, la Sunat va a elegir actuar entre tres opciones.
Como primera alternativa, interpondrá una demanda contencioso administrativa contra la segunda RTF, alegando que su resolución de cumplimiento sí obedece la sentencia firme. En esta opción, le está diciendo al TF que no ha leído correctamente la misma.
Así, un proceso judicial concluido con decisión que recibe la autoridad de la cosa juzgada, se transforma en el punto de partida de un nuevo proceso contencioso administrativo. El cuento de nunca acabar.
La segunda alternativa consiste en que, “obedeciendo” la segunda RTF, la Sunat expedirá una nueva resolución de cumplimiento que, como es de esperar, tampoco satisfará plenamente lo ordenado en la sentencia firme ni en la nueva RTF. Esta situación, cercana al realismo mágico, provocará que el administrado interponga una nueva apelación, reiniciando el ciclo. Si el TF resuelve a favor del contribuyente, la Sunat podría iniciar otro contencioso; si resuelve en contra, será aquél quien deberá empezar una nueva demanda contenciosa en sede judicial.
La tercera alternativa es la más torticera pero perfectamente factible: ante la evidencia en su contra y como su único objetivo es dilatar el cumplimiento de la sentencia firme, la Sunat cumplirá parcialmente con la nueva RTF y, en la parte que no está dispuesta a acatar, empezará un contencioso en sede judicial.
Toda esta conducta procesal de la Sunat es abiertamente contra legem: viola la normativa imperativa descrita al inicio de la presente investigación. Cuando la Sunat se dirige al juez de ejecución, es sólo para pedirle que declare concluido el proceso y archive definitivamente el expediente. Y el juez de ejecución suele acceder a este pedido “diligentemente”.
Lo descrito no impide constatar que la conducta procesal del TF es, por lo menos, cómplice de lo que viene ocurriendo. Como lo vamos a demostrar, ambas instituciones incurren en un comportamiento antijurídico al “cumplir” una sentencia firme.
El TF no cuenta con un reglamento propio para cumplir las sentencias firmes. Y si acaso lo tuviera, para ser válido debería tener rango de ley. Solo así podría primar sobre los enunciados normativos de la LPCA. Por tanto, las normas sobre la ejecución de la sentencia contencioso administrativa fundada que hemos descrito deberían regir su conducta procesal, atendiendo a su calidad de perdedor.
Entonces, no es producto del azar —ni mucho menos de la ignorancia— que el TF incumpla las normas que prohíben que las actuaciones administrativas ocurridas en ejecución de sentencia —por ejemplo, una resolución de cumplimiento de la Sunat— escapen del control del director de la ejecución, esto es, del juez de la demanda. El TF intencionalmente se coloca al servicio de la Sunat.
Por ello, resuelve de “buena fe” incidentes administrativos prescindiendo de dos datos jurídicos que es imposible creer que desconozca: el primero, que el único director de la ejecución es el juez de primer grado y el segundo que, en su calidad de ejecutado —por haber sido demandado mientras el conflicto estuvo vigente— tiene el imperativo de cumplir con la sentencia en todos sus extremos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidades jurídicas, entre ellas la penal, según la norma vigente.
El TF debería tener presente que, durante el trámite de un proceso judicial en etapa de ejecución de sentencia, no actúa como órgano administrativo de cierre de conflictos, sino simple y llanamente como un obligado a hacer efectiva la sentencia.
3. La conducta procesal del administrado
Lo más grave de lo descrito es que la conducta de la Sunat y del TF no es un fenómeno reciente ni mucho menos circunstancial, sino un comportamiento regular y permanente.
Cuando en derecho procesal nos referimos a la conducta de las partes, se suele omitir un hecho que, tarde o temprano, será descubierto: nos estamos refiriendo a la intervención de sus abogados.
En tal escenario, la participación de los abogados del administrado en los procedimientos administrativos que la Sunat provoca —y que el TF coadyuva— en sede de ejecución de sentencia, ha consolidado una “normalidad ilegal», un oxímoron por donde se le mire. La asesoría legal de los administrados participa activamente en la emboscada diseñada por la Sunat con la colaboración del TF, aun cuando su intención es proteger los intereses de su patrocinado.
Entonces, esta aceptación acrítica de las actuaciones ilegales de la administración por parte de los asesores legales de los administrados, ha contribuido a estandarizar una práctica que, siendo jurídicamente ilegal y perniciosa para sus patrocinados, se ha convertido en una forma usual de ejecutar las sentencias contra la Administración tributaria.
4. Una historia de la doctrina jurisprudencial
En la aurora del siglo XIX, el Código Civil francés de 1804 —el llamado Código napoleónico, al que nos referimos antes— estableció la prohibición de que la decisión judicial que resuelve un caso concreto, cumpla adicionalmente una función de disposición general o reglamentaria. Es decir, negó expresamente que la sentencia judicial posea un alcance subjetivo que vaya más allá de su injerencia sobre las partes[18].
Se trata de una regla judicial de considerable trascendencia histórica. Ratificó que el deber del juez es descubrir la norma individual aplicable al conflicto que resuelve, pero solo a este. Con ello, se impuso la prohibición de considerar que la decisión —entendida como norma creada para la solución del caso— pudiera ser usada en otros procesos, con prescindencia de cuán similares fueran los conflictos contenidos en estos.
En España, con un enfoque similar, la Constitución de Cádiz de 1812 —una constitución liberal— reguló que la única función del juez era “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” (artículo 245), con la expresa prohibición de “suspender la ejecución de las leyes [y] hacer reglamento alguno para la administración de justicia” (artículo 246). Dada la considerable influencia del derecho francés sobre el español, lo que describamos sobre este último es clave para comprender lo que ahora acontece en los países sudamericanos, con excepción de Brasil.
Hasta el segundo tercio del siglo XIX, la legislación española se mantuvo fiel a la doctrina de la separación de poderes y, en consecuencia, descartaba toda posibilidad de que el juez pueda, con sus decisiones, exportar su poder vinculante más allá del ámbito jurídico de las partes y del caso concreto. La cerrada negativa a permitir que una decisión judicial actúe como paradigma de casos futuros fue una prescripción dogmática sustentada en la doctrina citada. Vale la pena subrayarlo porque lo que vino después fue un sostenido proceso de deterioro del dogma que, curiosamente, no fue expresamente descartado, aunque sí se empezó a incumplir sistemáticamente. Lo que sigue es la historia de ese deterioro.
La expresión “doctrina legal” apareció por primera vez en el Real Decreto de 4 de noviembre de 1838. Su incorporación respondió al interés del legislador en ampliar las opciones de empleo que tenía el recurso extraordinario de nulidad, previsto en la Ley de 9 de octubre de 1812. El artículo 7 del Real Decreto citado, le concedía al perdedor el derecho a interponer el recurso por escrito con firma de letrado, y le exigía citar “la ley o la doctrina legal infringida…”. Sin embargo, no se precisó qué debía entenderse por doctrina legal, introduciendo desde el inicio una marcada anfibología conceptual.
A pesar de que —como ya se dijo— la legislación española del siglo XIX asumió como fuente el modelo francés en materia judicial, ello no impidió que desarrollara técnicas propias respecto a ciertas instituciones procesales. Así, el Real Decreto de 1852 incorporó al sistema judicial español la casación[19], que en su contenido clásico ya estaba presente bajo el nombre de recurso extraordinario de nulidad. Esta incorporación resulta importante para nuestro tema por lo siguiente: al clásico motivo casatorio de “infracción a la ley”, se agregó la posibilidad de invocar la infracción a la “doctrina legal” o a la “jurisprudencia”. Este agregado, como se advierte, empezó a poner en debate la tesis tradicional (el dogma) que le negaba fuerza vinculante ultra partes a las decisiones judiciales de los órganos de cierre.
Dejamos establecido que el tema de la “doctrina legal” es una creación puramente española. A pesar de la influencia francesa, se trata de un instituto con un origen y desarrollo exclusivo de España. La mejor prueba de ello es que su aparición trajo consigo la incorporación de una nueva causal (infracción) pasible de ser impugnada en casación, mientras que en Francia la infracción casable solo podía ser legal.
Los comentaristas de la época intentaron distinguir la ley y la doctrina legal, aunque sin mucho éxito. Pacheco, por ejemplo, afirmaba que: “existen ciertas doctrinas recibidas universalmente como principios, ciertos dogmas de jurisprudencia consignados en todos los escritores, ciertas prácticas observadas por todos los tribunales; por cuyos medios, como si fueran leyes, y aún a veces más que siendo leyes, se deciden gran cantidad de negocios”[20]. Más adelante, en un intento de definición, el mismo autor afirmó que la doctrina legal consiste en “las consecuencias más o menos remotas de las mismas leyes y que a veces son principios derivados de la ley romana, deducidos de la recta razón o consagrados por una práctica constante”[21].
Nótese la enorme dificultad del autor para distinguir entre una institución de otra. De hecho, parece insinuar que, cuando la doctrina legal aparece, es porque se descubre una veta cuya raíz histórica, de origen legal, había sido olvidada. No estamos ante una explicación menor, dado que ella empezará a aparecer en las sucesivas leyes de procedimiento. Precisamente, la multiplicidad de opiniones en torno a su contenido, propiciada por su origen confuso, determinará la complejidad de su comprensión futura[22].
Comentando el Real Decreto de 20 de junio de 1852 —que, como ya dijimos, incorpora el recurso de casación a la legislación española—, Arrazola precisa una idea que resultará esencial para comprender la complicación que significa darle uniformidad al concepto de “doctrina legal”: para que esta pueda invocarse como causal de un recurso de casación, debe haber sido aceptada universalmente por los tribunales[23]. Con esta afirmación los jueces pasaron de ser un órgano de control de su existencia, a convertirse en principales involucrados en la legitimación de lo que debería entenderse por doctrina legal; y, en segundo lugar, se acentuó la confusión en torno a si la doctrina legal es fuente del Derecho, solo una forma sofisticada de la jurisprudencia, una manifestación original de la costumbre judicial o, en cualquier caso, si tiene fuerza de ley[24].
En su artículo 194, la Real Cédula de 23 de enero de 1855, referida a la nueva Organización a la Administración de Justicia en las Provincias de Ultramar, dispuso que el recurso de casación procede: “por violación de ley expresa vigente en Indias, o de una doctrina legal recibida, a falta de ley, por la jurisprudencia de los tribunales”.
A partir de esta norma, la doctrina legal pasó a ser comprendida atendiendo a dos criterios especiales. El primero consiste en que se desvincula de la ley como su factor generador, en tanto solo puede ser causal de recurso de casación en defecto de esta. Se trata de un tema que no es novedoso, el TS ya lo había manifestado en decisiones previas. El segundo criterio es el más significativo y de singular trascendencia futura. Cuando la norma dice que la doctrina legal es aquella “recibida por la jurisprudencia de los tribunales”, está ubicándola en una posición muy particular. Lo que se afirma es que para que la doctrina legal sea utilizada en casación —su razón de ser— debe haber sido previamente recogida en la jurisprudencia. Sin embargo, no se precisa a cuál jurisprudencia se refiere, ¿la de cualquier tribunal o solo la del TS?
Esta norma fue afinada, meses después, por la Ley de Enjuiciamiento Civil del 5 de octubre de 1855, cuyo artículo 1012 concedía el recurso de casación cuando la sentencia fuera dictada “contra la ley o contra doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales”. Esta Ley incorporó el concepto de “doctrina jurisprudencial”, entendido como el conjunto de resoluciones expedidas por un órgano jurisdiccional. No obstante, persistió la duda de si son las de cualquier Tribunal o solo las resoluciones expedidas por el TS.
Nótese que ambas normas establecen una aproximación al concepto “doctrina legal”. La primera describe que puede invocarse ante la ausencia de ley aplicable al caso, pero que se encuentra en la jurisprudencia de los tribunales. La segunda podría haber precisado más su contenido, pero prefirió describirla como una causal casatoria que se propone cuando se contraría la doctrina “admitida por la jurisprudencia de los tribunales”. Así, la noción de “doctrina legal” no quedaba limitada exclusivamente a la expedida por el Tribunal Supremo (en adelante, TS) y, lo más importante, usaba la palabra “admitida” que no puede asegurarse que equivalga a “creada” por los tribunales inferiores, y menos aún que aluda a una doctrina de uso constante por estos. Ambos padecían de una imprecisión que complicaba su empleo.
La LEC de 1855 agravó el problema, al utilizar en su texto, indistintamente, aunque con idéntico significado, los términos: “doctrina legal”, “doctrina”, “doctrina jurisprudencial”, “doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales” y “doctrina admitida como jurisprudencia por los Tribunales”. Este uso impreciso acrecentó la confusión ya existente.
Nótese cómo a partir de la vaguedad en el uso del concepto “doctrina legal”, surgió el de “doctrina jurisprudencial”, el cual, en la práctica, consistió en atribuirle a las decisiones del TS una calidad jurídica tan especial que, tal vez sin advertirlo, se empezaron a cuestionar las teorías clásicas sobre las fuentes del Derecho. Ello ocurrió, cuando se otorgó a las decisiones una especie de potestad legislativa, aunque no de manera expresa[25].
De ahora en más, cualquier dato que indiquemos se insertará dentro de la disputa histórica entre un sector de juristas que aboga por que algunas sentencias puedan producir efectos normativos erga omnes; y otro que considera que una ampliación así viola las bases de un Estado democrático constitucional de derecho, al afectar la esencia misma de la doctrina de la separación de poderes.
Durante el siglo XIX, el TS intentó distinguir entre doctrina legal y doctrina jurisprudencial, aunque con argumentos superficiales. Si para admitir un recurso de casación por afectación a la doctrina legal se exige que esta, además de legal, sea jurisprudencial, surge la pregunta de cómo puede alegarse una doctrina legal que aún no ha sido recogida por la jurisprudencia. La única respuesta sería que no puede alegarse pues le faltaría un requisito ineludible: su origen judicial.
A pesar de su contradicción lógica, la tesis descrita en el párrafo anterior tenía al menos la virtud de separar la doctrina legal de la jurisprudencial. Sin embargo, cuando el TS centró su exigencia —a propósito de la concesión del recurso de casación— en el hecho de que se cometa infracción a la “doctrina admitida por la jurisprudencia”, dejó de lado a la doctrina legal como categoría autónoma.
La situación se agravó cuando el TS empezó a conceder el recurso únicamente cuando el agravio se producía contra su propia jurisprudencia y no contra la de otros tribunales. Como es evidente, con estas prescripciones el TS se autoproclamó en el único órgano generador de doctrina legal. Es importante tomar nota de esta conducta, pues marcará progresivamente el declive del concepto “doctrina legal”.
Manresa y Navarro, jurista influyente de esa época, describe la doctrina legal (como causal del recurso de casación) en los siguientes términos: “la doctrina infringida ha de derivarse de la ley, o de los principios del derecho: de otro modo no podría llamarse legal; y bajo este concepto ha de estar admitida por la jurisprudencia de los Tribunales; no ha de ser la opinión particular de alguno de ellos, no de autores determinados…”[26].
Esta concepción se mantuvo vigente hasta la promulgación de la LEC de 1881. En el tema que nos interesa, esta acoge lo dispuesto por la Ley de casación civil de 1878. Es particularmente trascendente el artículo 1729.10[27], que tiene como antecedente el artículo 34,6º de la Ley de casación mencionada. Lo que prescribe este artículo —por interpretación contrario sensu— es que será doctrina legal la opinión de los jurisconsultos, siempre y cuando lo reconozca la legislación patria y, además, cuando se citen principios que merecen tener la calidad de doctrina legal.
Sin embargo, apenas entró en vigencia la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante, LEC de 1881), el TS taladró las exigencias del art. 1729.10, y empezó, de forma sistemática, a considerar que será doctrina legal la opinión de los escritores de derecho, siempre que su jurisprudencia la haya reconocido previamente. Es decir, si el TS no la reconoce, no es doctrina legal. En realidad, se trata de un retorno al modelo previsto en la LEC de 1855. Con la LEC de 1881, o mejor dicho, a pesar de ella, el TS prescinde de la legalidad vigente y se vuelve un contralor de la legalidad de los casos que le son sometidos, asumiendo la potestad de decidir qué es doctrina legal.
Esta posición del TS —que en la práctica significó una suerte de asimilación entre los conceptos de doctrina legal y doctrina jurisprudencial—, empezó a ser acogida por un importante sector de juristas[28]. Sánchez Román, por ejemplo, considera que las sentencias del TS pueden calificarse en tres categorías:
1. Aquellas que no son consideradas doctrina legal;
2. Otras, respecto de las cuales basta un solo fallo para que lo allí expresado sea doctrina legal; o
3. Las que, con dos o más fallos coincidentes, tienen la calidad de doctrina legal.
Sánchez Román rechaza la opción a. por obvia; la opción b. por absurda (pues en tal caso todas las sentencias serían doctrina legal); y finalmente, se queda con la opción c. como manifestación auténtica de doctrina legal[29].
Posteriormente, tanto en la LEC de 1881 como en el Código Civil de 1889, se consolidó el concepto de “doctrina legal”, el cual empezó a distinguirse del de “doctrina jurisprudencial” en el hecho de que aquel contribuye, de forma decisiva, a la fijación de aquella doctrina que es creada al margen de la actividad judicial[30].
La LEC de 1881 (artículo 1686), dispuso que la competencia para resolver los recursos de casación correspondía de manera exclusiva al TS. Con esta norma quedó incorporada como motivo casatorio la infracción de la doctrina legal, cuya competencia exclusiva correspondió a la Sala Primera del TS (artículo 1687). El artículo 1720 fue más específico, exigía que al sustentar el recurso de casación: “se citará con precisión la ley o doctrina legal que se crea infringida, y el concepto en que lo haya sido”.
Al margen del confuso tratamiento legislativo descrito, desde inicios del siglo XX empezó a admitirse una identificación entre la ley y la doctrina legal. Así, de Diego afirma que: “Doctrina legal, en medio de la incertidumbre de su concepto, no podía ser otra que la emanación de la ley o en la ley…”[31]. Opinión similar la tiene Buen, al señalar que la doctrina legal “fue definida como emanación de la ley, sacada de ella, y que le sirve de complemento”[32]. Sin embargo, muy pronto se advirtió que se trataba de categorías distintas y, sobre todo, que la relación entre ellas debía entenderse en el sentido de que una (la ley) es generadora de la otra (doctrina legal).
Para la conformación de la doctrina legal importa concebirla al margen de su origen legal y también de la actividad judicial, atendiendo a que el punto de contacto entre ambas se ubica en que es el juez quien debe definir, en un caso concreto, si la doctrina legal ha sido o no infringida. Con lo cual la función judicial se vuelve indesligable de la doctrina legal, dado que sus decisiones determinan la ampliación o reducción de su uso.
Hay dos diferencias obvias entre ambas que hace innecesario discutir en torno a su identidad. La ley tiene su origen en el legislativo y necesita ser formulada por escrito. La doctrina legal, en cambio, tiene un origen heterogéneo —puede derivar de la ley, pero también de las opiniones de los comentaristas— y se formula de cualquier manera, además carece de formalidad imperativa. Sin embargo, la diferencia más notoria radica en que la ley es fuente formal del ordenamiento jurídico, calidad que a la que no califica la doctrina legal. Insistir en atribuirle a esta última tal calidad, ha sido precisamente la razón por la que ha perdido consistencia.
La LEC de 1881 no resolvió el problema de la ubicación de la doctrina legal en la estructura del ordenamiento jurídico, dejando en manos del TS que decidiera en qué casos debía reconocerse su presencia como causal de admisión del recurso de casación.
Por su lado, la doctrina civilista clásica española, aunque reacia a reconocer a la jurisprudencia como fuente del Derecho, empezó a referirse al contenido doctrinal de algunas decisiones judiciales, conectando así dos categorías: jurisprudencia y doctrina. Para Castán Tobeñas, por ejemplo, jurisprudencia es “la doctrina sentada por los Tribunales, cualquiera que sea su clase y categoría, al decidir las cuestiones sometidas a ellos”[33]. Por su lado, de Diego considera que es “el criterio constante y uniforme de aplicar el Derecho mostrado en las sentencias del Tribunal Supremo”[34]. Puig Brutau, en un sentido más específico, estima que es “la doctrina sentada por los Tribunales, en cuanto adquiere fuerza normativa, y se impone así como obligatoria para lo sucesivo”[35].
Una opinión distinta es la de Federico de Castro. Si bien reconoce, como todos, que cuando se dice «jurisprudencia» se hace referencia a las “decisiones del Tribunal Supremo”, luego afirma que lo relevante “no es el influjo social y el carácter ejemplar de la jurisprudencia, sino su valor jurídico mediato no como sentencia sino como doctrina”. Luego introduce un debate que va a alcanzar hasta la actualidad: “¿Qué valor vinculante general tienen las reglas y criterios contenidos en las sentencias del Tribunal Supremo?, ¿vinculan al mismo Alto Tribunal, a los Tribunales inferiores, a la sociedad española?, ¿les concede nuestro derecho algún valor jurídico especial?”[36]. Empieza a insinuar una respuesta al argumentar que, al individualizar el juez la ley para el caso concreto, está construyendo una idea jurídica cuyo uso puede exceder al caso, conformando así una “doctrina legal”. Con lo cual retorna el debate sobre si son nociones distintas o no.
Se sostiene que la diferencia entre doctrina legal y doctrina jurisprudencial se evidencia en lo siguiente: en el caso de la primera, cuando se reconoce su existencia sin que aparezcan visos de un origen jurisprudencial y, por otro lado, se afirma la presencia de la segunda, cuando la idea jurídica contenida en la sentencia que resuelve recursos de casación por infracción a la ley no se sustenta en doctrina. Para expresarlo de otra manera, el ámbito de la doctrina legal queda determinado por los casos en los que no se hace referencia a la «jurisprudencia de los Tribunales» y también por aquellas decisiones que son atribuidas “exclusivamente al Tribunal Supremo” (art. 1686 de la LEC de 1881).
El cambio y la orientación definitiva hacia la consolidación del concepto “doctrina jurisprudencial” llegó con el Decreto 1836, del 31 de mayo de 1974, que modificó el Título Preliminar del Código Civil español. En el artículo 1.6. del nuevo Título Preliminar se estableció la importancia del TS en su función de incorporar decisiones que, por su empleo posterior, se comportan tal y como si fuesen fuentes del Derecho. Aunque, y esta es una situación curiosa e inexplicable, la “doctrina jurisprudencial” no figura en el listado de fuentes contenido en el inciso 1. del mismo artículo[37].
Al darle función creadora a la jurisprudencia reiterada del TS, como complemento del ordenamiento jurídico, se le otorgó implícitamente la calidad de fuente del Derecho. Por otro lado, adviértase que se trata de la jurisprudencia seleccionada por el propio TS, la que puede surgir no solo de interpretar la ley, sino también de la costumbre y de los principios generales del derecho. En este contexto, el concepto “doctrina legal” se fue debilitando aún más, en la medida en que se consolidaba el de “doctrina jurisprudencial”.
Entonces, con la reforma de 1974 del Título Preliminar del Código Civil, el concepto de “doctrina jurisprudencial” subsume al de “doctrina legal”, el que bien puede desaparecer sin que ello afecte el sistema. De ese modo, el objetivo de establecer una distinción entre ambos pierde sentido, sin perjuicio de que algunas decisiones del TS intenten marcar la diferencia.
Sin perjuicio de lo expresado, en el ámbito procesal se afianzó la tendencia a tratar ambos conceptos como sinónimos, mientras que, desde el derecho civil, algunos autores continuaron en el intento de distinguirlos. Es el caso de Castro y Bravo, quien afirma: “Doctrina legal es la que tiene valor normativo, conforme a la que se ha de fallar el pleito (ratio decidendi); doctrina jurisprudencial es una clase de doctrina, que sirve para autorizar, que crea una presunción en favor de una determinada interpretación o principio que no resulta directamente de una ley; la doctrina legal y la doctrina jurisprudencial aparecen así unidas, pero no confundidas, en el momento de la admisión del recurso”[38].
A pesar del esmero del profesor andaluz, no logra precisar los límites que separan ambos conceptos. Tal vez la razón no sea otra que, habiendo tenido ambos un origen común y una regulación intencionalmente indefinida, el tiempo no ha sido generoso con el objetivo de consolidar una separación meridiana. Lo prueba el hecho de que, así como hay decisiones que claramente pertenecen a uno u otro concepto, también hay otras que se sitúan en la intersección, esto es, en la incertidumbre.
Dado que la noción de “doctrina jurisprudencial” carece de precisión normativa, la Sala Primera del TS ha venido construyendo su contenido como causal del recurso de casación. Para este fin, no puede dejar de advertirse que lo ha hecho afectando la legalidad vigente. Que la Sala Primera haya decidido que, para el reconocimiento de la doctrina jurisprudencial es necesario que esta haya sido admitida por ella en dos sentencias, significa para Vázquez Sotelo “una imposición contra legem del propio Tribunal Supremo”; aunque él mismo matiza el exceso afirmando luego “aunque guiado quizá por razones prácticas muy atendibles”[39].
La LEC de 1881, objeto de innumerables reformas en sus más de cien años de vigencia, fue reemplazada por la LEC de 2000. Sobre el tema de la casación son escasos los avances dignos de destacarse. Así, a pesar de que la concordancia entre los artículos 9, 14 y 24 de la Constitución de 1978, le concedió al TS la función nomofiláctica y la de creación de doctrina jurisprudencial, la LEC de 2000 fragmentó la competencia material del recurso: la infracción procesal quedó a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia (el equivalente a nuestras Salas Superiores), a través de un recurso extraordinario, mientras que el TS mantuvo la competencia sobre el recurso de casación por error in iudicando.
Un dato especial es que la regulación del recurso de casación quedó suspendida, mientras que el resto de la LEC entró en vigencia en enero del 2000. Esta situación generó un régimen transitorio del recurso, regulado en su Décimo Sexta Disposición Final. Estas improvisaciones nos anticipan que es muy poco lo que se puede esperar de innovador en la materia investigada.
En la Exposición de Motivos se hace referencia a la necesidad de no alterar la sustancia de la casación española, a fin de que esta concrete la obtención de una doctrina jurisprudencial de calidad[40]. Como se advierte, se trata de una frase insustancial, concebida para albergar cualquier interpretación que el lector desee asignarle o, en su defecto, para dejarlo totalmente desprovisto de información sobre cuál es la idea central que se quiso transmitir. Más adelante, se afirma que el ámbito de la casación gira en torno a tres elementos y que uno de ellos es “la relevancia de la función de crear autorizada doctrina jurisprudencial”. Sim embargo, si se analiza la idea con atención, no es posible saber si se trata de objetivos sustanciales o de meras líneas de acción[41].
Resulta interesante para el análisis sobre el tema tratado, el cotejo que hace la Exposición de Motivos entre la potencial influencia de la doctrina jurisprudencial sobre la doctrina del precedente. A pesar de no tener fuerza vinculante, esta última podría permitirle elevar su nivel de calidad[42]. Se afirma que esta es la razón por la que el interés casacional debe alcanzar a aquellos casos en los que la sentencia impugnada se haya apartado de la doctrina jurisprudencial del TS. Inclusive se concederá el recurso respecto de leyes cuya vigencia reciente haya impedido la formación de una doctrina jurisprudencial sobre ellas.
Como se advierte, la LEC de 2000 no ha alterado sustancialmente los antecedentes que hemos descrito. A grandes rasgos, estos son los criterios que se han ido forjando:
1. Será doctrina jurisprudencial aquella que esté contenida en decisiones del TS, mediante las que resuelva un recurso de casación y siempre que verse sobre cuestiones de derecho material.
No lo será, entonces, la que expida la Sala Primera cuando no resuelve un recurso de casación, ni tampoco aquella referida a materia procesal. Como es evidente, tampoco producen doctrina jurisprudencial las decisiones de otras Salas del TS.
2. La doctrina jurisprudencial adquiere esta calidad cuando el sentido de una decisión se reitera de manera idéntica en otros casos. Dicho de otro modo, una sentencia aislada sobre un tema jurídico no forma doctrina jurisprudencial.
3. La doctrina jurisprudencial debe haber sido propuesta como ratio decidendi en las sentencias que se acompañen como sustento al recurso.
4. Entre las sentencias que se acompañan al recurso y el objeto de este, debe haber una identidad sustancial, tanto en los hechos como en el derecho.
Es importante precisar el procedimiento de elaboración y el valor normativo de la doctrina jurisprudencial. Los estudios en torno a cómo adquiere la calidad o los efectos de una norma, han predominado sobre los referidos a la investigación de su génesis. Es probable que ello se deba a que es más sencillo que el análisis parta de la interpretación, es decir, desde su producto final, que desde su proceso de formación.
En esa dirección, es posible admitir que, en principio, la doctrina jurisprudencial forma parte de las fuentes del Derecho. Sin embargo, más allá de que no está en el listado normativo que establece cuáles son (ver cita 36), si fuera fuente, se distanciaría del significado creador que tiene la interpretación como experiencia jurídica. No es desdeñable reconocer que la construcción jurídica surgida de la doctrina jurisprudencial, apreciada separadamente, permite reconocer una interdependencia entre su valor normativo y la realidad incorporada al objeto del proceso.
Cuando se dice, por ejemplo, que la doctrina legal tiene un valor normativo pero que no surge de la ley, se está admitiendo que aquella solo puede existir como producto interpretativo. Sin embargo, cuando queriendo evitar la confusión entre la doctrina legal y la jurisprudencial, se afirma que el valor normativo de la primera no es creado sino solo fijado por la jurisprudencia, se busca conectar la doctrina legal con el ordenamiento jurídico, asegurando su dependencia de la interpretación jurisprudencial de la ley. Como se advierte, aquí la doctrina legal queda establecida en una zona de intersección entre la actividad legislativa y la jurisdiccional.
Lo real, sin embargo, es que la doctrina legal no es ley escrita ni puede considerarse una creación jurisprudencial pura, aunque lo que pueda llegar a ser va a depender de la ley y de la jurisprudencia. En tal escenario, lo que se afirme sobre la doctrina legal se puede predicar también sobre la doctrina jurisprudencial, siendo sus variantes sólo matices que no justifican diferencias en su tratamiento.
Incorporar los datos fácticos a la doctrina jurisprudencial es esencial. En primer lugar, porque queda establecida con nitidez la diferencia entre la ley como mandato general, y la doctrina jurisprudencial como resultado de la interpretación de una específica y concreta situación litigiosa. De este modo, la doctrina jurisprudencial alcanza un grado de concreción que la distancia del nivel de generalidad que tiene la ley. En segundo lugar, al incorporar los datos fácticos, le proporciona una dosis de actualidad al ordenamiento jurídico y la posibilidad de su renovación.
Sin perjuicio de lo afirmado, el problema que esto plantea es de otra naturaleza. Al construirse la doctrina jurisprudencial, resulta necesario relativizar la importancia de los elementos fácticos del caso en la misma medida que se privilegia la obtención de su valor normativo. Esto genera la tentación de convertir dicha doctrina en un conjunto de reglas generales e indiscutibles, tal como si fueran leyes. De ahí a reconocerle calidad de fuente del Derecho hay solo un paso. Esta conversión termina diluyendo la importancia de la doctrina jurisprudencial, en tanto no tiene sentido que su culminación consista en ser reconocida como texto legal: es evidente que con ello pierde su identidad.
Si algo hace trascendente a la doctrina jurisprudencial, es que su origen tiene una vinculación directa con situaciones jurídicas reales y singulares (el caso concreto), cualidad que la distingue claramente de la ley y que es imposible hallar en esta.
Finalmente, más que interpretar la ley, la doctrina jurisprudencial interpreta el Derecho en distintos ámbitos:
1. Desde el fáctico, incorpora un juicio singular sobre la situación litigiosa, el cual sirve de fundamento para resolver el hecho controvertido.
2. Desde el ordenamiento jurídico, agrega precisiones normativas que surgen de hipotéticos supuestos de hecho contemplados en normas generales. Es aquí donde adquiere su “valor normativo”, distinto de aquel que el ordenamiento jurídico le confiere a la ley. Se trata, en suma, de significaciones novedosas de la ley.
3. Desde la óptica de la jurisprudencia, se incorpora un criterio de interpretación respecto de una situación específica, que irradia a futuras situaciones jurídicas de conflicto con una estructura fáctica semejante. Con lo cual, la doctrina jurisprudencial pasa a tener una función similar a la del precedente; con el agregado de que su aplicación no exige incorporar requisitos y presupuestos ajenos, surgidos de la tradición del common law.
Lo que está fuera de duda es que, sea cual fuese el ámbito de influencia de la doctrina jurisprudencial, lo que esta produzca es consecuencia de la interpretación del órgano judicial. Esto significa que su valor normativo no deriva solo de una abstracción, como la ley, sino de la compleja inter afectación de la estructura fáctica del caso con la situación jurídica a resolver. Precisamente esta vinculación entre la ley, los hechos y la libertad de interpretación del órgano judicial es la que perfila a la doctrina jurisprudencial como fuente del derecho y, además, justifica que el órgano de cierre no se encuentre vinculado por su propia decisión.
Aquí es necesario hacer una precisión. En su mecánica interna, las instituciones reconocidas como fuentes del derecho producen su efecto directo o formal en el ordenamiento jurídico, sin necesidad de una técnica específica ni la intervención de otras fuentes que le den viabilidad a su contribución. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia sería una fuente del Derecho “especial”, en tanto su aporte depende de la interdependencia entre varios criterios de decisión sobre una realidad jurídica singular. Esta situación permite identificar dos aproximaciones al mismo objeto analizado —las que conviene apreciar separadamente para evitar equívocos—: la jurisprudencia como sentencia y la jurisprudencia como doctrina. En cualquier caso, no se trata de percepciones contradictorias, solo complementarias.
Estimar a la jurisprudencia desde la sentencia significa establecer un vínculo estrecho con la realidad donde aquella opera. No obstante, esta aproximación no excluye que el contenido de la sentencia tiene la calidad de constituir un aporte doctrinal que, al elevar la calidad de la idea jurídica acogida, le otorga un significado trascendente.
En esa dirección, es ilustrativo lo dispuesto por el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español, vigente desde 1985[43], en el cual prohíbe a los jueces y a los órganos de gobierno judicial, usar su autoridad para transmitir instrucciones a los órganos de grado inicial, sobre cómo deben aplicar o interpretar los enunciados del ordenamiento jurídico, ya sea mediante actos procesales o administrativos que expidan en ejercicio de sus funciones. Se trata de una prohibición que, al no alcanzar a la Sala Primera del TS, permite que esta asuma el monopolio en la elaboración de la doctrina jurisprudencial.
En el derecho continental (civil law) estamos acostumbrados a que las propuestas científicas provengan de reconocidos estudiosos del derecho —casi siempre profesores llamados juristas— quienes proponen líneas o tendencias que, teóricamente, deberían ser la cantera de donde se nutre otra clase también privilegiada: la de los legisladores, encargados de traducir estas ideas en enunciados normativos (leyes).
Sin embargo los jueces, técnicos en derecho, gozan de la considerable ventaja de no tener que imaginar escenarios de conflictos para proponer una idea, en tanto la solución de los mismos constituye su quehacer cotidiano. Siendo así, teóricamente no existe impedimento para que los jueces de grado —y con mayor razón los órganos de cierre— propongan una línea jurisprudencial que, tras ser reiterada en el tiempo, pase de ser una respuesta judicial para el caso concreto y se convierta en una propuesta general, a partir de su reiteración en otros casos; y de su eventual reconocimiento por los órganos de cierre, si la iniciativa hubiese provenido de un juez de grado.
Aunque la previsión normativa sobre la formación de doctrina jurisprudencial está concebida solo para los órganos de cierre, nuestra opinión es que los órganos de grado también pueden contribuir a su gestación. Que ello ocurra va a depender más de la autoridad y el reconocimiento intelectual y moral de cada órgano, que de su ubicación jerárquica en la estructura judicial.
En sede nacional no se ha desarrollado el término “doctrina legal”; por el contrario, se ha venido consolidando el de “doctrina jurisprudencial”. Con lo cual, las diferencias entre ambas —no siempre claras ni definitivas— no han necesitado ser esclarecidas. Por ello, nos centraremos exclusivamente en la doctrina jurisprudencial.
En nuestro sistema, cuando una norma jurídica es aplicada por un órgano de segundo grado para resolver un caso, su utilización puede ser impugnada por medio de un recurso de casación. Si el caso llega por esa vía a una Sala Suprema, lo que promueve la doctrina jurisprudencial es darle otro alcance a ciertas decisiones de aquella. Con el fallo no solo se resuelve el caso concreto, sino que se produce un efecto adicional: una especie de vínculo obligacional con contenido normativo, que extiende sus efectos más allá del ámbito jurídico de las partes que contienden.
Esta descripción importa porque, ante las dificultades logísticas y de tiempo que se presentan para obtener fallos plenarios[44], se ha asumido como alternativa asignar a la doctrina jurisprudencial una función complementaria: contribuir a la uniformidad judicial sobre ciertos conflictos. Así, se puede convertir en un instrumento idóneo para encauzar supuestos en que han recibido respuestas disímiles o contradictorias por parte de los jueces de grado, o donde, a criterio de una Sala Suprema, es indispensable establecer una línea interpretativa uniforme.
Esta es en suma, la función de la doctrina jurisprudencial en sede nacional. Veamos ahora cómo se manifiesta en el caso que a continuación analizamos.
5. La doctrina jurisprudencial desarrollada en el Exp. No. 13468/24
5.1. Datos generales
La empresa Celistics Perú S. A. C. demandó a la Sunat y al TF. El caso llegó a la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema (en adelante, QSDCSTCS), mediante recurso de casación interpuesto por la Sunat. Esto ocurrió porque la sentencia de segundo grado revocó la del primero y, reformándola, declaró fundada en parte la demanda.
Posteriormente, se declaró procedente el recurso por la causal de afectación al derecho a la debida motivación (139.5. de la Constitución[45]).
5.2. Aspectos de la sentencia comentada ajenos al tema investigado
– En el primer Considerando, la QSDCSTCS destaca su calidad de órgano de cierre, diferenciándose así de los órganos de grado, especialmente al anunciar que asumiría una función axiológica y social que no tienen estos últimos. Dicha función consiste en perseguir como objetivo la uniformidad de la jurisprudencia, a partir de los valores que informan el ordenamiento jurídico[46].
Lo encomiable es que, en este caso, la responsabilidad descrita ha sido asumida y cumplida plenamente por la QSDCSTCS. Así, además de detectar un área problemática (la ejecución de sentencias firmes en el contencioso tributario) decidió hacerle frente, proponiendo un cambio radical respecto de lo que viene ocurriendo. A tal fin, prescribió ciertas reglas de actuación vinculante para los jueces de grado. Estamos tan acostumbrados a leer y escuchar críticas a los jueces, que ahora sorprende gratamente estar ante un caso en el que han cumplido su función, más allá de la solución del caso concreto.
– El segundo Considerando no es relevante para los fines de este trabajo, en tanto está referido a la decisión tomada por la QSDCSTCS sobre el caso concreto, en el sentido de no casar la sentencia.
5.3. La sentencia analizada y la doctrina jurisprudencial que propone
– El tercer Considerando —que la propia sentencia sumilla como DOCTRINA JURISPRUDENCIAL— contiene la sustancia de interés para este trabajo. En los parágrafos signados con los numerales 3.3. y 3.4., la sentencia identifica el hecho singular de que la controversia que está resolviendo “se encuentra relacionada, directa o indirectamente, al cumplimiento de una decisión judicial previa”.
Se trata de una afirmación de la mayor importancia. La Sala encargada de sellar la especialidad contenciosa tributaria judicial a nivel nacional, advierte sobre una situación que, a su juicio, ha devenido en anómala y perniciosa.
En efecto, constata que hay casos que han sido resueltos en definitiva por ella, pero que, por alguna razón, las controversias decididas sobre el mérito retornan a su competencia a pesar de estar en etapa de ejecución, convirtiéndose así en un “nuevo caso”[47].
En el apartado 3.5.6., la QSDCSTCS denuncia que las decisiones que expide con la calidad de definitivas, suelen ser desobedecidas por los perdedores (Tribunal Fiscal o Sunat), sea absteniéndose de cumplir lo ordenado o expidiendo actos administrativos abiertamente contrarios a lo ya decidido, pese a que lo resuelto ha recibido la autoridad de la cosa juzgada[48].
– Y la descripción más depredadora de esta práctica aparece en los dos párrafos que integran el Considerando 3.5.8[49]. En ellos, la QSDCSTCS afirma que, en múltiples ocasiones, la Administración tributaria considera que las actuaciones que emite durante la etapa de ejecución sentencia son actos autónomos, desvinculados del proceso concluido. Por esa razón, entiende que deben tramitarse como un nuevo procedimiento administrativo lo que, como desenlace natural de dicha desviación, termina originando un nuevo proceso contencioso administrativo.
Por otro lado, si ya es una distorsión que en la etapa de ejecución cualquiera de las ejecutadas incurra en la conducta antijurídica descrita, resulta más grave aún que los asesores legales del administrado acaten dócilmente dicha desviación e incluso, en algunos casos, sean ellos quienes conduzcan la ejecución de una decisión judicial firme —que les ha sido favorable— hacia una nueva demanda contenciosa administrativa.
– A esta situación absurda e ilegal agregamos un nuevo factor de distorsión: mientras se tramita esta nueva demanda, una de las ejecutadas continúa cumpliendo parcialmente la sentencia o negándose a cumplirla. En cualquiera de los dos escenarios, lo hace prescindiendo de la autoridad (dirección) del juez de ejecución. Así, la Sunat expide resoluciones de “cumplimiento” que, más adelante, serán impugnadas por el administrado y elevadas al TF. Este, a su vez, resolverá la controversia expidiendo una RTF que, como es previsible, dará lugar a una nueva demanda contenciosa de la parte a quien desfavorezca.
Estamos afirmando, aunque parezca insólito, que una sentencia firme del órgano de cierre de nuestro sistema judicial, es el germen donde se incuban múltiples procedimientos y procesos que, con el tiempo, retornarán a este. A esta situación anómala se refiere la sentencia comentada en su Considerando 3.5.10[50].
– La sentencia alude —de forma puntual y precisa— a los alcances del derecho a la tutela judicial efectiva, sobre todo en lo que respecta a su calidad de “efectiva”. Se descarta la vieja tesis de que la jurisdicción cumple su función cuando pone fin al conflicto, ratificando que la auténtica satisfacción para la comunidad se alcanza cuando lo decidido se concreta en la práctica. A este fin, se cita la sentencia del Tribunal Constitucional No. 475/2021 (emitida en el Exp. 00743-2019-PA/TC)[51].
– De esta manera llegamos al componente más trascendente de la sentencia comentada. Luego de satisfecha la tutela de las partes en los decisorios primero y segundo, la QSDCSTCS despliega —en el tercer decisorio— toda su potencialidad como órgano de cierre y, por cierto, todo lo que le permite el instituto de la doctrina jurisprudencial, a fin de establecer criterios vinculantes respecto de las actuaciones futuras de los involucrados en la actuación de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada, que acoge la pretensión del administrado.
Se trata de reglas que pasaremos a comentar más allá de que su comprensión se torne meridiana a partir de lo antes explicado.
1. La QSDCSTCS empieza definiendo la regla esencial en materia de ejecución: el juez de la demanda es el director de la ejecución. Por tanto, solo él debe resolver cualquier desencuentro que se suscite entre las partes sobre cómo se debe actuar una sentencia firme y, asimismo, es el único a quien ellas deben formular sus pedidos[52].
2. A continuación, la sentencia enumera —con carácter vinculante— los actos que el juez, en su calidad de director de la ejecución, debe realizar, así como los deberes que deben observar los demás protagonistas durante la actuación de una sentencia firme a favor del demandante[53].
(i) El juez debe requerir a la entidad administrativa el cumplimiento de lo resuelto con el mayor detalle, precisando tanto el plazo como el apercibimiento aplicable. Inclusive, si lo conociera, debe identificar en el mandato al órgano administrativo que debe ejecutar lo decidido[54].
(ii) Con este mandato vinculante, la QSDCSTCS recuerda que corresponde exclusivamente al juez de ejecución evitar o, en su defecto, sancionar, cualquier conducta procesal orientada a frustrar la ejecución plena de la sentencia[55].
(iii) Se impone al juez de ejecución la necesidad de acortar los tiempos de ésta, partiendo de la premisa de que se trata de la etapa en donde mejor se demuestra la eficacia y utilidad social de la función jurisdiccional. A este fin, reitera lo expresado en la regla anterior, respecto de la necesidad de sancionar las inconductas procesales[56].
(iv) La calidad de director exclusivo y autónomo de la ejecución atribuida al juez, determina que toda cuestión procesal surgida al interior de aquella sea resuelta por aquél. Es decir, se le impone el deber de impedir que las ejecutadas desconozcan su autoridad, y que la ejecución derive en uno o más nuevos procesos contencioso administrativos, con prescindencia del incidente de ejecución judicial[57].
(v) Que la QSDCSTCS exija al juez no dar por concluido el proceso ni ordenar su archivamiento definitivo sin haber verificado que la sentencia se ha cumplido, constituye una demostración de que la ejecución de sentencias firmes contra la administración tributaria se había salido del control judicial.
Se trata de un recordatorio elemental, por lo que la QSDCSTCS habrá tenido fundadas razones para considerar imprescindible formularlo. En cualquier caso, no cabe duda de que, después de descrito el mandato o el deber vinculante, el juez incurrirá en negligencia grave si declara concluida la ejecución sin que esta haya cumplido su finalidad[58].
(vi) Como la QSDCSTCS constata que la conducta de las ejecutadas está dirigida deliberadamente a incumplir o dilatar la ejecución, le recuerda al juez que, conforme al artículo 48 de la LPCA, está plenamente facultado para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas actuaciones administrativas que busquen alterar la ejecución de la decisión firme. Esta facultad debe ser ejercida, especialmente, cuando tales actuaciones pueden convertirse en el presupuesto de un nuevo proceso contencioso administrativo[59].
(vii) Esta regla tiene un destinatario específico: el órgano de la administración que soporta la ejecución de lo decidido. Este mandato vinculante dispone que, tal como ocurrió durante el proceso que condujo a la sentencia firme, toda actuación administrativa relacionada con la ejecución —realizada por cualquiera de las coejecutadas— debe ser puesta en conocimiento del juez. Este, cumpliendo con el contradictorio, le dará traslado al administrado ejecutante, luego de lo cual, como director de la ejecución, decidirá lo que corresponda.
La aparente obviedad de la regla pone en evidencia una práctica irregular de suma gravedad. Lo que ha venido haciendo la Sunat —luego que el TF cumple con lo ordenado por la sentencia firme expidiendo una RTF— es prescindir por completo del juez de ejecución. Emite resoluciones de cumplimiento que no solo distorsionan lo decidido en el fallo definitivo, sino que están dirigidas únicamente al administrado, como si el juez de ejecución careciera de relevancia en esta etapa, como si fuese invisible.
Todo lo descrito provoca un intercambio procedimental administrativo que, inexorablemente, termina con el retorno al TF. De allí al inicio de una nueva demanda contenciosa administrativa solo hay un paso[60].
(viii) Para evitar que una propuesta razonable y eficaz en la ejecución de las sentencias firmes en el contencioso desemboque en conductas viciadas, la doctrina jurisprudencial ratifica al juez de ejecución y a las partes que toda decisión del primero es impugnable mediante recurso de apelación. Aunque habría sido pertinente resaltar que la regla del doble grado es excepcional en materia de ejecución de sentencias, lo cierto es que el solo hecho de recordar la existencia de ese derecho es meritorio, porque tutela la conducción de la ejecución, con el fin de prevenir arbitrariedades[61].
(ix) Como se advirtió al describir la potencialidad de la doctrina jurisprudencial, su efecto ultra partes le otorga una calidad excepcional que, como todo instrumento sutil y preciso, requiere un uso cuidadoso para evitar que la arbitrariedad se introduzca —así sea por la puerta de atrás— en la relación jurídica procesal.
En este caso, la regla jurídica alcanza a todos los jueces de primer grado de la especialidad, imponiéndoles la verificación de un nuevo presupuesto (no un requisito, porque su cumplimiento es un deber ineludible) de la demanda: si advierten que la actuación administrativa impugnada tuvo origen en un incidente de ejecución de sentencia, deben declarar su improcedencia. Es decir, se clausura todo propósito dilatorio de convertir una sentencia firme en un búmeran, impidiendo su retorno al judicial que ya había resuelto en forma definitiva la controversia[62].
6. Así y todo, una conclusión esperanzadora
Asumiendo que el hecho de ser los principales proveedores del caudal patrimonial de la cosa pública les otorga una ventaja subjetiva en los procesos donde litigan, la Sunat —y en algunos casos el Tribunal Fiscal— ha tergiversado, de manera grosera, arbitraria e ilegal el modelo de conducta procesal idónea y leal que todo litigante debe observar. Esta distorsión se acrecienta cuando se trata de cumplir una sentencia firme adversa a sus intereses.
Para este fin, cuentan con la colaboración —es de esperar que de buena fe— de un sector de la judicatura que parece convencido de que cumple con su “deber patriótico” cuando permite que las ejecutadas evadan (no solo eludan)[63] el cumplimiento de lo resuelto con sentencia firme contra la administración tributaria.
Corresponde una mención necesaria a mis colegas de la especialidad tributaria. Aunque tal ámbito no es el mío, no puedo dejar de expresar mi sorpresa. Me cuesta concebir una explicación razonable de cómo han podido tolerar, durante tanto tiempo, que la distorsión impuesta por las ejecutadas se haya convertido en una práctica regular.
Si a una sentencia firme le sigue un procedimiento administrativo, y a este un nuevo proceso contencioso administrativo, en detrimento de los intereses de su patrocinado, entonces son cómplices de un extravío. Afortunadamente, esto aún puede ser enmendado. Reconocer que lo que viene ocurriendo es inaceptable y que debe ser corregido, ya es un buen reinicio.
No está en duda el interés esencial de que el Estado necesita ingresos suficientes para solventar y mejorar los servicios públicos. Pero ese objetivo no se puede alcanzar a costa de violar impunemente el ordenamiento jurídico. Si jueces y abogados asumimos nuestra cuota de responsabilidad para enderezar este entuerto, estaremos más cerca de cumplir nuestro deber intrínseco: ejercer la profesión con probidad y transparencia.
[1] Empleamos el concepto actuación porque es el que genéricamente contiene las formas mediante las que se concreta el cumplimiento de la sentencia. Por un lado, está la ejecución impropia, que se emplea cuando la sentencia firme —solo por tener tal calidad— basta para producir satisfacción al vencedor; y por otro, la ejecución propia, cuando es necesario conducir un incidente procesal donde el vencido ejercerá su derecho al contradictorio, empleando todas las estrategias —las legales y las que no lo son— para demorar y enturbiar la eficacia de lo decidido. Ver por todos: MONROY PALACIOS, Juan José. La tutela procesal de los derechos. Lima: Palestra. 2004. pp. 273-310.
[2] Código Civil francés de 1804 (versión original)
Artículo 1382.- Todo hecho cualquiera que sea del hombre, que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya falta sucedió, a repararlo.
[3] Nos vamos a referir en este trabajo a la Ley 27584, vigente a la fecha y a la que llamaremos LPCA a fin de hacer expeditiva la narración.
[4] LPCA
Artículo 40.- Sentencias estimatorias
La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente:
1. La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado.
2. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda.
3. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.
4. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.
5. El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
[5] Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
Artículo 71.
1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:
a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.
b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.
c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.
2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
[6] LPCA
Artículo 43.- Especificidad del mandato judicial
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 122 del Código Procesal Civil, la sentencia que declara fundada la demanda deberá establecer el tipo de obligación a cargo del demandado, el titular de la obligación, el funcionario a cargo de cumplirla y el plazo para su ejecución.
[7] LPCA
Artículo 44.- Ejecución de la sentencia
La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció del proceso en primera instancia. En caso de que la ejecución corresponda a una Sala ésta designará al Vocal encargado de la ejecución de la resolución.
Los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma. Antes de acudir al Juez encargado de la ejecución, el interesado, si lo considera conveniente, podrá solicitar en vía administrativa la reconsideración de la actuación que originó el conflicto.
[8] Nos referimos al hecho de que el órgano administrativo puede cumplir la sentencia solo con su actuación administrativa, o más bien, esta solo se convierte en el acto intermedio para que luego él mismo u otro órgano ejecutivo haga efectiva la sentencia.
[9] LPCA
Artículo 45.- Deber personal de cumplimiento de la sentencia
45.1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución judicial.
Constitución Política de 1993
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. (…)
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
Ley Orgánica del Poder Judicial
Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia.
Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.
Esta disposición no afecta el derecho de gracia.
[10] LPCA
Artículo 45.- Deber personal de cumplimiento de la sentencia
45.2. El responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de más alta jerarquía de la entidad, el que podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario será encargado en forma específica de la misma, el que asumirá las responsabilidades que señala el inciso anterior.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez podrá identificar al órgano responsable dentro de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia.
[11] LPCA
Artículo 45.- Deber personal de cumplimiento de la sentencia
45.4. La renuncia, el vencimiento del período de la función o cualquier otra forma de suspensión o conclusión del vínculo contractual o laboral con la administración pública no eximirá al personal al servicio de ésta de las responsabilidades en las que ha incurrido por el incumplimiento del mandato judicial, si ello se produce después de haber sido notificado.
[12] LPCA
Artículo 48.- Actos administrativos contrarios a la sentencia
Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas.
[13] En términos procesales, una declaración de nulidad produce la insubsistencia de todos aquellos actos que permitieron construir la decisión anulada, salvo que el órgano judicial disponga, expresamente, mantener la eficacia de alguno de ellos.
[14] LPCA
Artículo 47.- Pago de intereses
La entidad está obligada al pago de los intereses que generen el retraso en la ejecución de la sentencia.
[15] El TF solo debe dirigirse al juez de ejecución. Este, al recibir la RTF, dispone todos los actos que corresponden para lograr su cumplimiento. Al enviárselo a la Sunat, la “titula” para que esta lo interprete y ejecute como mejor corresponda a sus intereses,
[16] 20º. Juzgado Contencioso Administrativo Subespecialidad Tributaria y Aduanera
Exp. 1565-21
“Resolución No. 30
(…)
Octavo.- En vista de ello, se tiene que para efectos de ejecución del presente proceso, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04776 -9-2024 de fecha 17 mayo 2024, ha sido expedida en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema mediante Sentencia de Casación N° 56356-2022 y consecuentemente corresponde concluir este proceso judicial al haberse dado cumplimiento a la sentencia; sin perjuicio de lo resuelto en la presente, corresponde dejar a salvo el derecho de la demandante a impugnar la Resolución N° 40701 60000149 de fecha 28 de junio 2024, en los extremos que no han sido materia del presente proceso.
Noveno.- El artículo 44° del TUO de la Ley Nº 27584 establece que los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma; en el caso concreto, el Juzgador como consecuencia lógica solo puede pronunciarse en congruencia con los fundamentos y lo resuelto estrictamente en la Sentencia de casación; en tal sentido, en el presente caso se concluye que Tribunal Fiscal ha cumplido en los propios términos establecidos en la Sentencia, conforme al artículo 4°del TUO de la Ley Orgánica el Poder Judicial.
Por estos fundamentos,
SE RESUELVE:
– Declarar INFUNDADAS las observaciones efectuadas por la demandante.
– Declarar POR CUMPLIDO lo ordenado en la sentencia de casación de fecha 22 de agosto 2023; y, POR CONCLUIDO el presente proceso.
– DEJAR A SALVO el derecho del demandante a impugnar la Resolución N°4070160000149 de fecha 28 de junio 2024, ante las instancias administrativas y/o judiciales competentes.
Una vez declarada consentida y/o firme la presente, ordeno el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DE LOS AUTOS en el sistema del Expediente Judicial Electrónico – EJE”. (lo resaltado ha sido agregado).
[17] Ver cita 7 (Art. 139.2. de la Constitución y art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
[18] Código Civil francés de 1804
Art. I,5. Se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general o reglamentaria en las causas que se sujetan a su decisión.
[19] Aunque ajeno al tema tratado, constituye un dato histórico relevante que, con la LEC de 1855, se concedió a la Sala Suprema la potestad de actuar en sede de casación resolviendo el mérito. Es decir, que no solo pudiera casar (anular) la sentencia, sino también pronunciarse sobre el derecho discutido, esto es, el mérito. Como la propuesta era novedosa para la época —porque rompía con el sentido original francés—, la casación española pasó a ser llamada la “casación bastarda”.
[20] PACHECO, J. Francisco. Comentario al Decreto de 4 de noviembre de 1838 sobre Recursos de Nulidad. Madrid: 1850 (4ª. ed.), número 37.
[21] PACHECO, J. Francisco. Comentario al Decreto de 4 de noviembre de 1838 sobre Recursos de Nulidad. Citado por DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España. Op. Cit. p. 560, nota.
[22] “Adviértase pues, que la doctrina legal constituye un auténtico cajón de sastre en el que tienen cabida junto a los principios del derecho natural, otros de carácter positivo e incluso opiniones o doctrinas de autores no unánimemente aceptadas. Este es, al menos en un primer momento, el triple contenido de la doctrina legal. Contenido cuya manifiesta ambigüedad —que sea, en cada caso, esa “regla de naturaleza”, o las “buenas costumbres”, es harto problemático— producirá sus consecuencias posteriormente y además en perjuicio de la supervivencia de la doctrina legal como tal. Adviértase también que junto a la ambigüedad conceptual de las reglas de la naturaleza y de las buenas costumbres, existe un tercer contenido: la opinión de los autores. Y que ni siquiera este tercer contenido se define en función del particular modo o lugar en que aparece sancionada o formulada la doctrina legal. Es decir, el medio a través del que aparecen en el mundo jurídico tanto las reglas de la naturaleza, como las buenas costumbres, o la opinión de los autores es irrelevante para la conceptuación de las mismas como doctrina legal. Ello obligará posteriormente a una reducción. Pero, el medio que se utilizará para ello, será también un concepto sin fijeza alguna, con lo que la cuestión queda irresoluta. Es lo que sucede cuando se dice que el contenido aludido, constituye doctrina legal con tal que sean así “universalmente reconocidos”, “acogidos por los pueblos civilizados”, o respecto a la doctrina de autores, que estén “consignados por todos…”.
En resumen, el ambiguo concepto de doctrina legal, presenta sin embargo en estos primeros momentos un aspecto claro: la irrelevancia del continente de la misma” (COCA PAYERAS, Miguel. La Doctrina Legal. Barcelona: Bosch, 1980, pp. 10 y 11).
[23] “Creemos que la infracción de una doctrina legal aceptada universalmente por los tribunales, da lugar al recurso de casación”. ARRAZOLA, Lorenzo. Enciclopedia Española de Derecho y Administración. Madrid: 1853, Tomo VII, voz “casación”, p. 802.
[24] “… las reglas que vienen respetadas por la jurisprudencia y se erigen en costumbres indispensables, tienen fuerza de ley, y … no habría razón alguna para que esta interesante parte del derecho careciera de la protección del legislador” (ARRAZOLA, Lorenzo. Enciclopedia Española de Derecho y Administración. Ibidem. p. 802).
[25] “Dicho en otras palabras, se produce una actitud de imitación hacia las formas y modos de exteriorización de las normas jurídicas, formas y modos que va adoptando el Tribunal Supremo para sus decisiones. Es una realidad hoy claramente reflejada en el art. 1793 de la LEC vigente (se refiere a la de 1881), cuando ordena la publicación de las sentencias de aquel Tribunal en la Colección Legislativa” (COCA PAYERAS, Miguel. La Doctrina Legal. Op. Cit., p.32).
[26] MANRESA Y NAVARRO, José María. Observaciones sobre el recurso de casación en España. En: Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid: 1860, tomo XVI, p. 271.
[27] Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
Artículo 1.729
El primero de los fallos dictados en el artículo anterior se dictará:
1º. (…)
10º. Cuando se citen como doctrina legal principios que no merezcan tal concepto o las opiniones de los Jurisconsultos a la que la legislación del país no dé fuerza de ley.
[28] “… entre nosotros puede entablarse el recurso de casación, no solo por infracción a la ley, sino también por infracción de doctrina o de jurisprudencia admitida por los tribunales…” (REUS, Emilio. Ley de Enjuiciamiento Civil. En: Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid: 1882, tomo XLI, pp.104-128).
[29] SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe. Estudios de Derecho Civil. Madrid: 1889-1890, tomo II, Parte General, pp. 73-74.
[30] Para De Castro, la doctrina legal está conformada por “los principios que merezcan tal concepto y las opiniones de los jurisconsultos, a las que la legislación del país dé fuerza de ley” (DE CASTRO, Federico. Derecho Civil de España. Parte General. Madrid: Civitas. 1984. p. 503). Con lo cual se entiende que la jurisprudencia no crea la doctrina legal, solo la identifica y autoriza.
[31] de DIEGO, Felipe Clemente. La jurisprudencia como fuente del derecho. Madrid: 1925, p. 144.
[32] BUEN, Demófilo de. Las normas jurídicas y la función judicial (Alrededor de los arts. 5 y 6 del Código Civil). En: Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid: 1917, tomo CXXX, p. 16).
[33] CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral. Madrid: Tomo I, vol. I. 1962. p. 376.
[34] de DIEGO, Felipe Clemente. Instituciones de Derecho Civil. Madrid. 1959. Tomo I. p. 97.
[35] UIG BRUTAU, José. La jurisprudencia como fuente del derecho. Barcelona: Bosch, Casa Editorial. p. 9.
[36] DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España. Madrid: Tomo I. Parte General. 1955. p. 537.
[37] Código Civil español
Título Preliminar
Artículo 1.
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
(…)
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
[38] CASTRO Y BRAVO, Federico de. Derecho Civil de España. Op. Cit. pp. 569-570.
[39] VÁZQUEZ SOTELO, José Luis. La casación civil (revisión crítica). Barcelona: 1979, p. 70, nota 71.
[40] “Así, pues, ha de mantenerse en sustancia la casación, con la finalidad y efectos que le son propios, pero con un ámbito objetivo coherente con la necesidad, antes referida, de doctrina jurisprudencial especialmente autorizada” (Exposición de Motivos de la LEC de 2000. Boletín Oficial del Estado. Texto Consolidado, p. 27)
[41] “La presente Ley ha operado con tres elementos para determinar el ámbito de la casación. En primer lugar, el propósito de no excluir de ella ninguna materia civil o mercantil; en segundo término, la decisión, en absoluto gratuita, como se dirá, de dejar fuera de la casación las infracciones de leyes procesales; finalmente, la relevancia de la función de crear autorizada doctrina jurisprudencial” (Ibidem, p. 27).
[42] “En un sistema jurídico como el nuestro, en el que el precedente carece de fuerza vinculante —solo atribuida a la ley y a las demás fuentes del Derecho objetivo—, no carece ni debe carecer de un relevante interés para todos, la singularísima eficacia ejemplar de la doctrina ligada al precedente, no autoritario, pero sí dotado de singular autoridad jurídica” (Ibidem, p.27).
[43] Ley Orgánica del Poder Judicial de España
Artículo 12
1. (…)
2. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Nota: Uno de los rasgos esenciales de la organización judicial es que entre los jueces no existe una relación de jerarquía o de dependencia, como sí ocurre en la organización administrativa. Por eso es extraño el empleo de la palabra “inferior” en la norma citada.
[44] Código Procesal Civil
Artículo 400.- Precedente judicial
La Sala Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial.
La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente.
Los abogados podrán informar oralmente en la audiencia, ante el pleno casatorio.
El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente en el diario oficial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.
[45] Constitución Política del Perú
Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. (…)
2. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
[46] “(…). Los órganos de cierre, en cambio, tienen un valor funcional: cuidar la norma (nomofilaxis) y concretan un valor instrumental: uniformar la jurisprudencia.
Por eso, estos últimos, aun cuando también resuelven conflictos de intereses intersubjetivos con relevancia jurídica (finalidad privada), deben, además, privilegiar la tarea de interpretar las normas, es decir, de construir referentes normativos ciertos para los demás jueces y, en general, para la comunidad. En esto consiste su valor instrumental, que es exclusivo y eficiente”.
[47] “3.3 Ahora bien, esta Sala Suprema ha advertido que, en numerosos recursos de casación, la controversia se encuentra relacionada, directa o indirectamente, al cumplimiento de una decisión judicial previa. Por ejemplo, a las llamadas resoluciones del Tribunal Fiscal de cumplimiento, expedidas por mandato de una decisión judicial firme.
No solo se trata de casos —como el presente— donde se ha ordenado el reenvió al Tribunal Fiscal a fin que emita nueva resolución administrativa, y donde existe una decisión con fuerza normativa formal sobre el mencionado tribunal respecto a que se deben valorar todos los documentos que le fueron alcanzados; sino también de aquellos otros casos, más concluyentes aún, donde la Sala Suprema, resolviendo el fondo de la controversia, decide, define o asigna una determinada actuación que es incumplida directa o indirectamente por la administración o el propio administrado”
“3.4 Efectivamente, luego de que el administrado ha transitado por el proceso contencioso administrativo hasta llegar a la Corte Suprema, donde ha obtenido una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que declara fundada su demanda y ordena a la Administración Pública (en el caso, Tribunal Fiscal o SUNAT) realice una actuación específica, se enfrenta al hecho de que esta desobedece lo resuelto por el Poder Judicial, sea absteniéndose de realizar la actuación debida o emitiendo resoluciones administrativas con un contenido distinto al ordenado por la sentencia con autoridad de cosa juzgada”.
[48] “3.5.6. (…).
El escenario comprometido es el siguiente: luego de que el administrado ha transitado por el proceso contencioso administrativo hasta llegar a la Corte Suprema, donde ha obtenido una sentencia con autoridad de cosa juzgada que declara fundada su demanda y ordena a la Administración Pública (en el caso, Tribunal Fiscal o SUNAT) que realice una actuación específica, se enfrenta con que esta desobedece el mandato judicial, sea absteniéndose de realizar la actuación debida o emitiendo resoluciones administrativas con un contenido distinto al ordenado por la sentencia con autoridad de cosa juzgada”.
[49] “3.5.8 La problemática descrita se agrava a nivel nacional porque en muchas ocasiones la Administración, e inclusive algunos jueces de ejecución, consideran que la resolución administrativa emitida en etapa de ejecución de sentencia, transgrediendo la autoridad de cosa juzgada de esta, es propicia para iniciar un nuevo procedimiento administrativo, el cual, en tanto autónomo y desligado del proceso concluido, obliga al administrado a agotar la vía administrativa primero y luego a presentar una nueva demanda contencioso administrativa, con el fin de cuestionarla.
Así, tras lo que debería ser el final de una controversia, surge una nueva, seguida de una concatenación de liquidaciones, reliquidaciones y disputas sobre una misma relación jurídico-tributaria que ya fue objeto de enjuiciamiento y decisión firme, por el único poder cuyas decisiones no pueden volver a ser cuestionados en un Estado democrático”.
[50] “3.5.10. El proceder descrito conduce a un esquema circular, en el cual se concreta una afectación a la tutela procesal efectiva de los administrados, así como un incremento repetitivo de la carga procesal de las Salas Supremas, toda vez que estas deben pronunciarse respecto a nuevos procesos contencioso administrativos sobre cuestiones que ya resolvieron mediante sentencia con autoridad de cosa juzgada, y cuyas eventuales disconformidades debieran ser dilucidadas en la etapa de ejecución del proceso original” (el resaltado es de la propia sentencia).
[51] “3.5.2 Por su lado, el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la efectividad de las resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial, cuyo contenido constitucionalmente protegido abarca que la sentencia sea cumplida en sus propios términos, sin alteraciones o supresiones, lo cual alcanza sobre todo al órgano de ejecución de la decisión firme, ya que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”.
Así, por ejemplo, en la Sentencia N.º 475/2021, emitida por el Pleno en el Expediente N.º 00743-2019-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado, en sus fundamentos octavo, noveno y décimo, que el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales: (…)”.
[52] “3.1 De acuerdo a la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la competencia exclusiva para llevar adelante la ejecución de una sentencia firme y, por lo tanto, decidir aspectos vinculados con esta, corresponde de manera exclusiva al Juez o Sala que conoció el proceso en primer grado, siendo este órgano el competente para resolver cualquier controversia sobre las actuaciones administrativas dictadas a raíz de una sentencia firme, en el mismo proceso, pero en la etapa de ejecución.
Es él o ella quien tiene que controlar su efectiva ejecución y a quien las partes deben dirigirse, poniendo para su conocimiento y aprobación las actuaciones referidas a tal cumplimiento”.
[53] “3.2 Una vez que la sentencia que resuelve el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica ha adquirido firmeza, el Juez o la Sala a cargo de la ejecución deberá:”
[54] “(i) Requerir el cumplimiento de lo resuelto a la entidad administrativa obligada, describiendo con el mayor detalle posible la actuación específica que deberá realizar y el órgano responsable dentro de la entidad cuando corresponda. Asimismo, debe otorgar un plazo y un apercibimiento ante el eventual incumplimiento de su mandato”.
[55] “(ii) Remover todo obstáculo que impida el cumplimiento oportuno de la sentencia firme en sus propios términos, a fin de superar cualquier omisión o tergiversación de la misma, debiendo, para tal efecto, hacer uso de las medidas coercitivas y sancionadoras que le reconocen la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y, supletoriamente, el Código Procesal Civil”.
[56] “(iii) Procurar que la ejecución ocurra en el menor tiempo posible, evitando y sancionando maniobras dilatorias y/o de mala fe”.
[57] “(iv) Resolver cualquier cuestión o incidente vinculado a los aspectos y alcances de la ejecución de la sentencia con autoridad de cosa juzgada dentro del mismo proceso”.
[58] “(v) Abstenerse de disponer el archivamiento del proceso mientras existan extremos de la sentencia con autoridad de cosa juzgada pendientes de actuación, evitando así que lo decidido sea discutido nuevamente en sede contencioso administrativa”.
[59] “(vi) Declarar la nulidad de aquellos actos administrativos que contravengan la sentencia con autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de que el administrado deba agotar la vía administrativa o iniciar un nuevo proceso contencioso administrativo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, que prescribe: “Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas”.
[60] “(vii) Toda resolución o actuación de la Administración, efectuada en cumplimiento de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, debe ser exclusivamente puesta en conocimiento del Juez o de la Sala encargada de la ejecución, quien deberá correr traslado al administrado y, con su absolución o sin ella, resolver lo que corresponda”.
[61] “(viii) Cualquier resolución que emita el Juez o la Sala en etapa de ejecución de sentencia podrá ser apelada, en respeto del doble grado de jurisdicción”.
[62] “(ix) En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, el Juez deberá declarar improcedente la demanda contra cualquier actividad administrativa realizada durante la fase de ejecución de una sentencia judicial firme. En estos casos —sobre la ejecución de una decisión judicial firme— resulta inaplicable el artículo 157 del Código Tributario”.
[63] Eludir es evitar con astucia el cumplimiento de una obligación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el administrado esquiva una obligación fiscal. No es ilegal ni afecta una regla moral. Como sí ocurre con la evasión fiscal, que es la violación de una o más reglas jurídicas para no pagar o pagar menos tributo. Nos parece que es lo que hacen la Sunat y el Tribunal Fiscal cuando distorsionan la ejecución de la sentencia, solo que en este caso la evaden para no cobrar menos o para no devolver más.
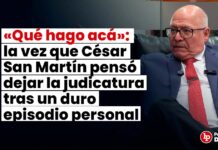


![En la determinación de la pena suspendida, es posible elevar el límite habilitante de 4 a 5 años, previsto en una ley posterior (retroactividad benigna), y mantener la inexistencia de restricción para su aplicación al delito de peculado doloso, conforme a la ley vigente al momento de los hechos (principio de combinación) [Casación 1939-2023, Cusco, f. j. 8.4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/PENAL-BALANZA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Si no se formula la reserva procesal frente a la desestimación de la prueba ofrecida en la etapa intermedia y en el juicio, no se cuenta con habilitación para reiterarla en apelación [Casación 374-2023, Callao, f. j. 9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-ESPOSAS2-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Confirman sentencia que ordena a César Acuña pagar 30 000 soles cada mes por pensión alimenticia a favor de su menor hijo [Exp. 02974-2023] Cesar Acuña](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/Cesar-Acuna-LP-Derecho-218x150.png)
![Fundado hábeas corpus porque el investigado siguió preso tras el vencimiento de la prisión preventiva sin que hubiera mandato vigente, pues la resolución de prolongación se dictó luego de seis días del vencimiento (aplican criterio del caso Betssy Chávez) [Expediente 15712-2025-0-1801-JR-DC-10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-ESPOSAS-DINERO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









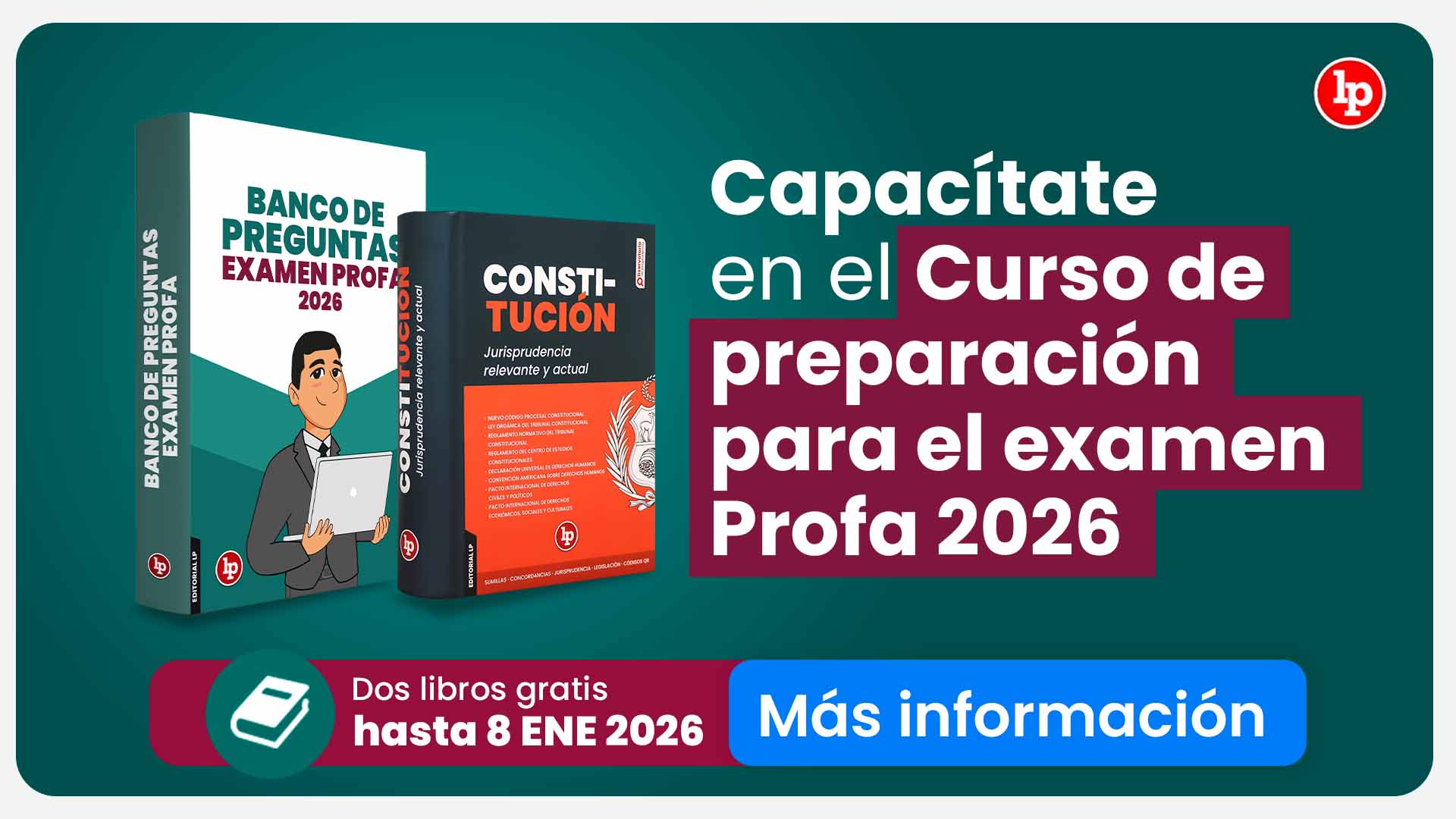
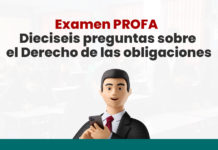
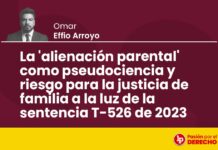

![DL 276: aprueban MUC para servidores y funcionarios de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales [DS 328-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-218x150.jpg)
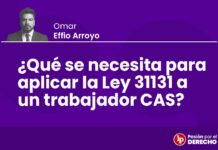
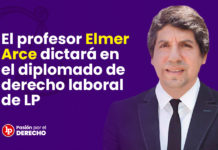
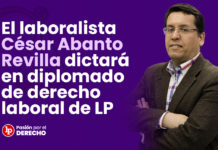



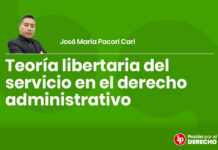
![Cesan por límite de edad a juez supremo César San Martín Castro [RA 000136-2025-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-CESAR-SAN-MARTIN-LPDERECHO2-218x150.jpg)
![Establecen uso obligatorio del logo y la frase «¡El Perú a toda máquina!» para todas las entidades del Ejecutivo [RM 366-2025-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/precidencia-del-consejo-de-ministros-pcm-3-LPDerecho-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
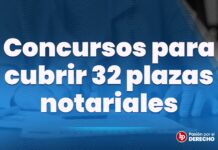





![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

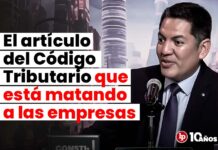

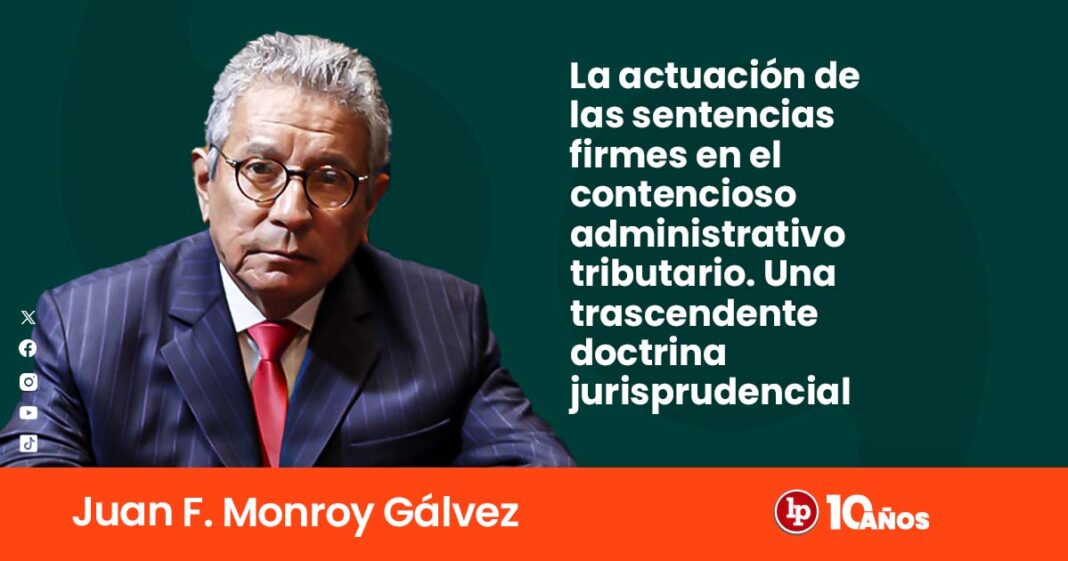
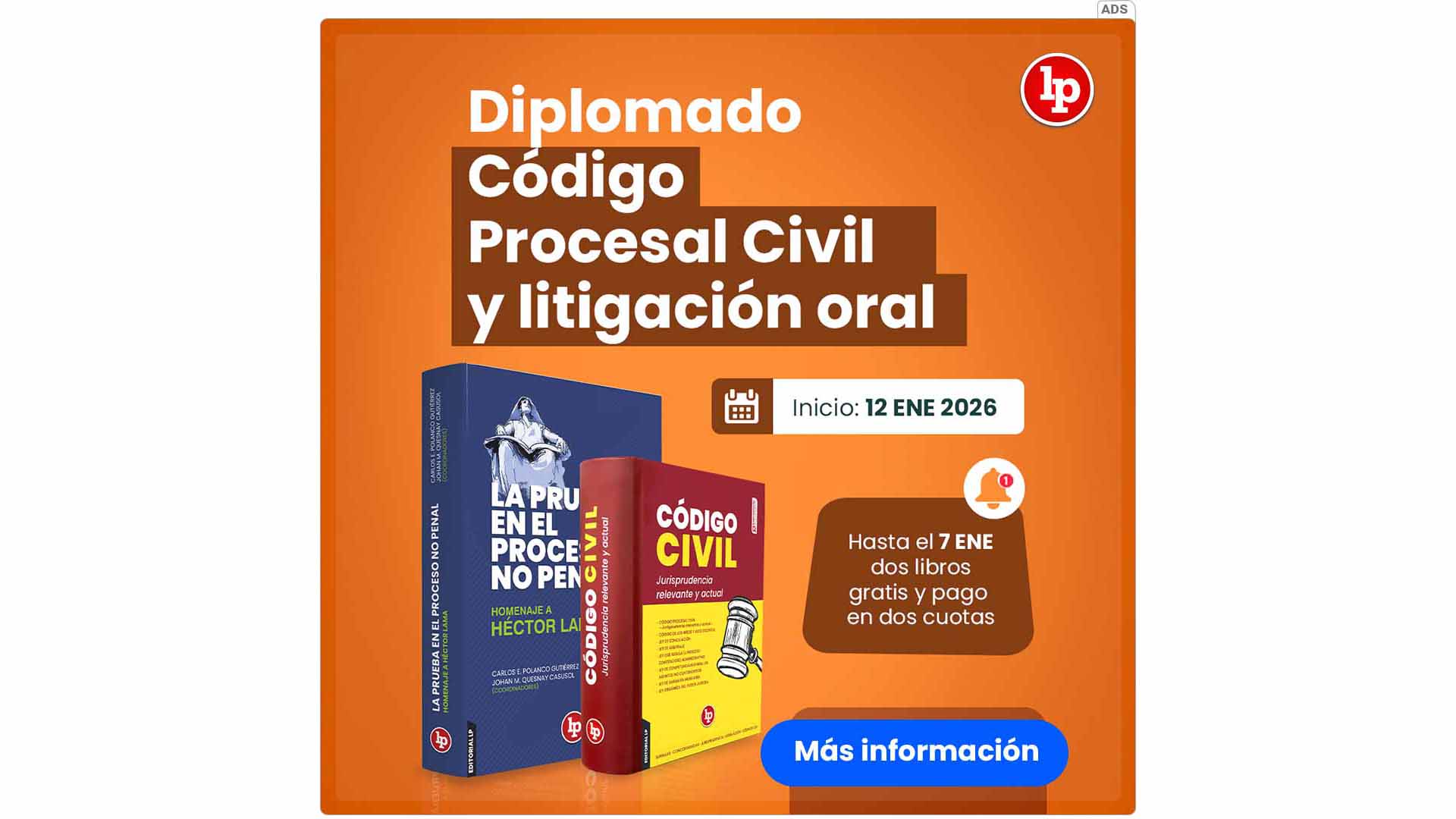
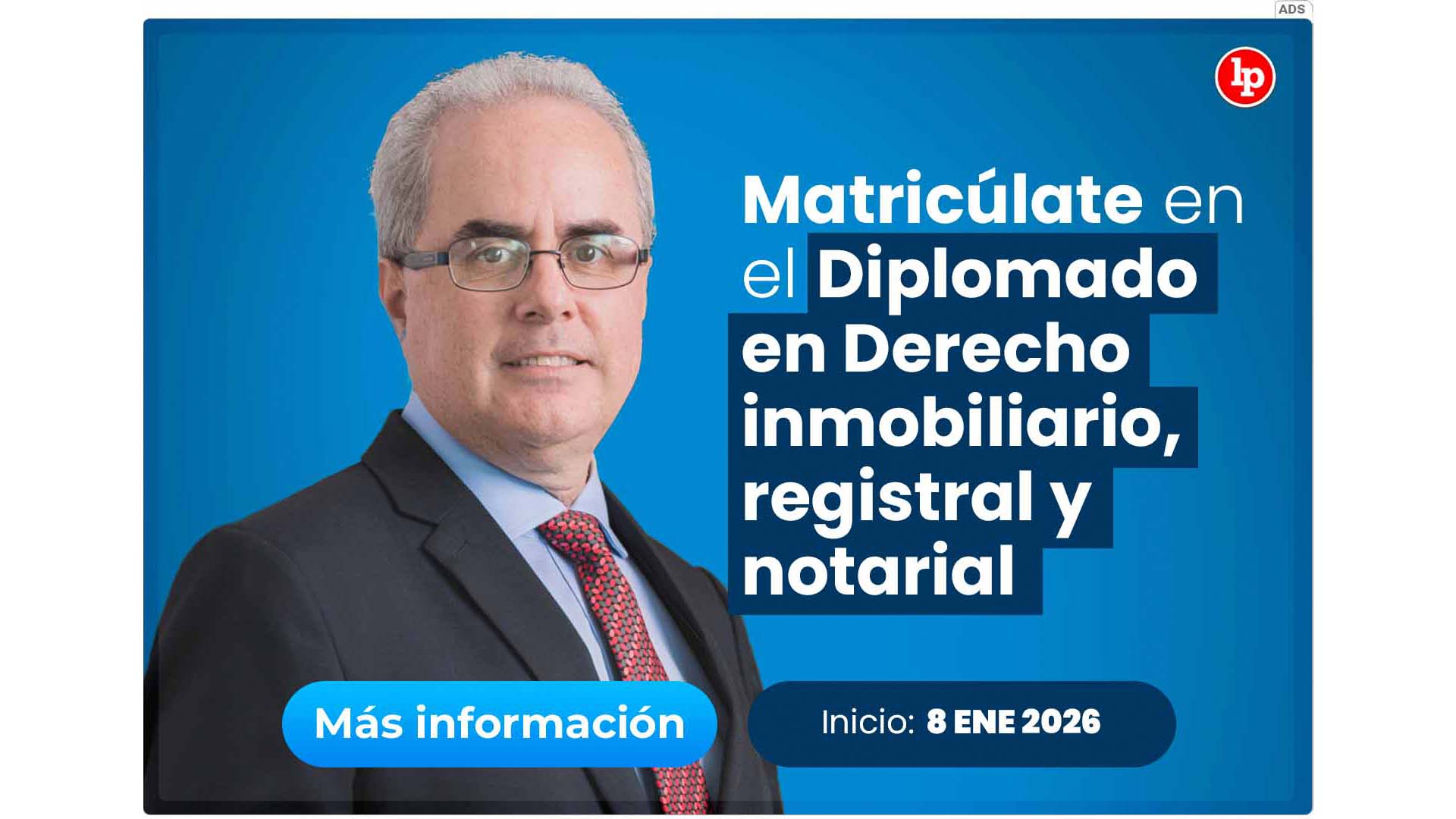
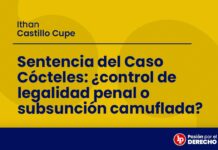
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Declaran improcedente medida cautelar del juez Javier Arévalo Vela contra la JNJ [Expediente 04532-2024-36-1801-JR-DC-02]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/10/javier-arevalo-presidente-pj-LPDERECHO-100x70.jpg)


![DL 276: aprueban MUC para servidores y funcionarios de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales [DS 328-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)