La consideración jurídica de la vida del embrión y la libertad en función de la autonomía de la mujer, es la base contradictoria del debate necesario para responder a la pregunta sobre la legitimidad del derecho a interrumpir el propio embarazo[1]. Son dos extremos irreconciliables cuando no se identifican las premisas que se defienden. Y esta es la realidad que se enfrenta en países como el nuestro, donde se mantiene la resistencia a legalizar el aborto, incluso en el supuesto de violación.
Hace falta, por ello, esclarecer el carácter moral del problema que involucra la decisión sobre el aborto. Esta es una prevención indispensable para delimitar el terreno en el que debe producirse el debate, pero también para definir los elementos de juicio que resultan aceptables en el mismo. Y se trata de un debate “moral” porque se refiere a la justificación de ciertas prácticas y a las razones que las hacen indispensables para la realización de las personas y de la comunidad.
La pregunta tentativa que podría definir con intensidad los extremos mencionados es, si éstos en verdad son absolutos. En efecto, no es posible comprender una realidad ni combatir una postura específica, si se parte de una convicción que se asume como “absoluta”. Esta perspectiva puede contar con el respaldo de las mayorías y el poder en cualquiera de sus formas y manifestaciones, sin embargo, su imposición no tendrá la legitimidad amparada en las razones que sustentan los derechos individuales y las propias políticas públicas en una democracia constitucional.
El valor de las convicciones personales, al margen de su fuente de origen, no puede ser usado a priori para definir el entorno social ni sus instituciones. Es aquí donde lo público y lo privado, antes que mantenerse como compartimientos estancos, se interrelacionan. Hasta se podría decir que lo público, en este caso, se convierte en un soporte necesario para la realización de lo privado. En otras palabras, se hace necesaria la garantía institucional de lo público para ejercer nuestras convicciones sobre lo bueno (o lo malo) y los valores relevantes que ello implica para uno mismo, siempre que no se busque imponerlos a los demás.
La dimensión epistémica de lo dicho es fundamental si se retoman los extremos del debate: la vida del embrión y la libertad de la mujer, aparecen entonces como parte de un mismo escenario moral, pero difieren en sus rasgos como personajes. La mujer cuenta en su haber con ciertos atributos, valores e intereses. Todo esto es un efecto innegable de su biografía, como hecho complejo y abierto a la crítica por su realidad específica. El embrión no cuenta con ninguna de estas propiedades, sino en la consideración normativa de ciertas legislaciones que pretenden valorarlo como si fuera un sujeto nacido, pero que reflejan una expectativa alejada de la realidad; es algo que no es.
Esta constatación fáctica se refleja ex post, en las razones que permiten justificar su consideración y respeto en una controversia, como la que involucra la decisión sobre la interrupción del embarazo. Es una “distinción” que resulta inocultable y aparece como un rasgo definitivo de la vida y del derecho a la vida. En ese contexto radica la diferencia entre el caso del embrión y el de la mujer. Por ello, el carácter inviolable de la vida o el significado per se[2]que se le pudiera atribuir, es un tipo de consideración que no proviene de una fuente valorativa homogénea y, por lo tanto, tendrá consecuencias diversas y hasta opuestas cuando se la lleve a la práctica.
En efecto, de lo anterior se sigue que no en todos los casos, será posible considerar que la vida puede ser valorada en forma homogénea. Así ocurre cuando un médico, en un caso de desastre, decide salvar primero la vida de un niño dejando que un adulto muera. Tampoco deja de llamar la atención la postura de los defensores del “derecho absoluto” a la vida del embrión que, por otro lado, defienden la pena de muerte.
En consecuencia, el valor de la vida no es una categoría absoluta. Así lo demuestra la propia configuración positiva del derecho a la vida. Esta ofrece distinciones cruciales y una valoración diferente, según se trate del derecho a la vida, antes o después del nacimiento[3]. Dicho en blanco y negro, la pena del homicidio es siempre más grave que la del aborto.
La “diferencia”, en términos aún más concretos, está recogida también por el derecho, cuando el significado atribuido a la vida aparece en su relación con el tiempo del embarazo. En el año 1973, en el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos sentenció que en el primer trimestre del embarazo, el gobierno no debe interferir en la decisión de una mujer que desea interrumpirlo, solo puede insistir en que sea un médico con licencia quien realice la práctica[4]. Se hizo evidente así, la necesidad de distinguir las distintas realidades para intervenir desde el derecho en forma diferenciada: la del primer trimestre, asociada a ciertas condiciones vitales del embrión, para predicar de ellas la prioridad de los intereses de la mujer; en el segundo semestre, para garantizar que el embarazo se produzca en condiciones seguras y, por lo tanto, la posibilidad del aborto está plenamente regulada; en el tercer trimestre, para prohibir el aborto o dejarlo como posibilidad regulada sólo para preservar la salud o la vida de la madre[5].
Así, el tiempo del embarazo repercute en el ámbito de la valoración de la vida. Pero las distinciones son mayores. El aborto por razones terapéuticas, legalizado, pero aún con ciertos recortes para su práctica en nuestro país, es una expresión visible del mismo núcleo problemático: el valor atribuido a la vida puede tener un significado diferente también en función del caso. En este punto, ciertas mayorías de la arena política en nuestro país, se negaron a aceptar el aborto por violación e impusieron su convicción sobre el valor absoluto a la vida del embrión, al margen de toda consideración crítica, negaron el derecho de las mujeres víctimas a interrumpir su embarazo: las obviaron en un razonamiento que las convertía en seres pasivos, e hicieron invisible el sufrimiento continuo que un caso tan dramático supone para ellas.
A partir de aquel momento, la política ha acumulado una deuda más, quizás impagable, con las mujeres del país. Es que un asunto moral tan gravitante como el aborto, no puede ser reducido a las convicciones de ciertas mayorías o a la influencia de algunos poderes fácticos, sin evitar el riesgo de que se degrade y anule el derecho y la libertad de las mujeres víctimas que deciden interrumpir su embarazo. Peor aún, en nuestro país, donde según algunos estudios de expertos[6] ocurren cerca de 400 mil abortos inseguros al año que provocan la muerte de muchísimas mujeres, seguramente adolescentes, jóvenes y pobres.
Precisamente, este doloroso e inaceptable hecho es parte de la misma realidad, seguramente negada por el argumento de quienes afirman que la vida del embrión tiene un carácter absoluto para justificar la criminalización del aborto. Sin embargo, esta injusticia no puede ser soslayada sin un costo para la propia viabilidad del país, pues no otra cosa se desprende de un Estado que usa el derecho penal para suprimir la libertad y provocar la muerte de sus mujeres.
[1] Se alude a la expresión “guerra de absolutos” que Laurence Tribe utiliza para señalar la realidad que polariza la opinión pública, cada vez que el aborto se convierte en el centro de la discusión. En El aborto: guerra de absolutos. México: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 9.
[2] DWORKIN, Ronald. El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 1994, pp. 136 – 156.
[3] GONZALES, Gorki. La consideración jurídica del embrión in vitro. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1996, p. 85.
[4] 410 US, p.113.
[5] Ibid.
![Colusión: Las irregularidades en la convocatoria y ejecución de una ADS —incorrecta determinación de bienes o del valor de mercado; indebida adjudicación; plazos y recepciones irregulares; sobrevaloraciones; y omisión de penalidades— no constituyen simples infracciones administrativas, sino un patrón de concertación [Casación 3441-2023,Lambayeque, f. j. 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Cohecho pasivo especifico: El hecho de que los abogados puedan acudir a los despachos fiscales, sumado a la existencia de una investigación cuya carpeta estuvo a cargo del encausado, constituye un indicio de los actos preparatorios del ofrecimiento al funcionario [Apelación 229-2024,Lima, ff. jj. 5-5.1]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La condición de abogado y representante de la Fiscalia del encausado no es un factor a considerar objetivamente para determinar la pena dentro del máximo del tercio inferior, pues solo constituyen elementos constitutivos del delito [Apelación 229-2024,Lima, f. j. 14.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La falsedad genérica como medio para configurar el delito de aceptación indebida del cargo: Se presentó una solicitud a fin de obtener una licencia por motivos personales cuando, en verdad, tuvo como finalidad ejercer el cargo de ministro [Apelación 21-2025, Corte Suprema, f. j. 5.7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.6 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![El aumento por extensión de la jornada laboral es remunerativo aunque no se haya pactado como básico [Cas. Lab. 6535-2023, Callao]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/laboral-horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-LPDerecho-218x150.jpg)
![El empleador puede asignar labores temporales siempre que esten en la misma categoría remunerativa [Casación 30775-2024, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









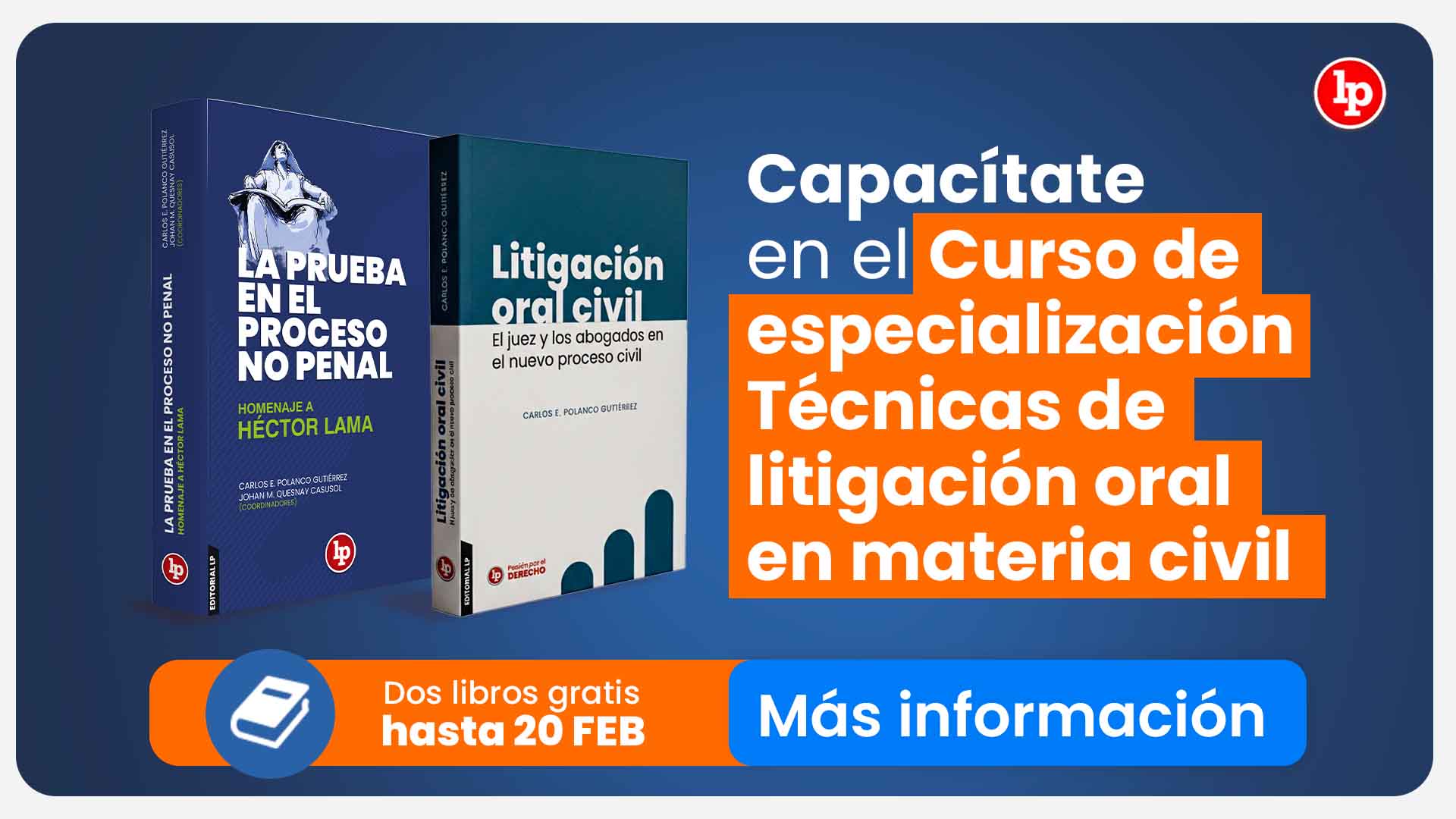





![Sunafil debe aplicar la sanción teniendo en cuenta el número de trabajadores que laboraba en cada obra y no el total [Casación Laboral 17464-2023, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/sunafil-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)



![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)







![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

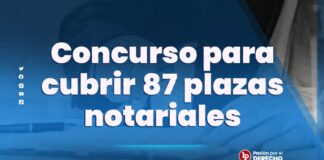



![Jurisprudencia del artículo 200.6 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)






![[VÍDEO] ¿Cómo escribe el juez superior Giammpol Taboada Pilco? como-escribe-giammpol-taboada-LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/07/como-escribe-giammpol-taboada-LP-324x160.png)