Estimados colegas, compartimos con ustedes el PDF La acción de cumplimiento por la consulta previa legislativa en el Perú, de Henry Oleff Carhuatocto Sandoval. Publicado por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS, Perú.
Así, para que se hagan una idea de lo que trae el libro les alcanzamos la introducción y luego el enlace de descarga.
INTRODUCCIÓN
En «Brevísima relación de la destrucción de las Indias», Bartolomé
de las Casas, escribía que: «Después de acabadas las guerras e muertes en ellas,
todos los hombres comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos
entre sí, dando a uno treinta, a otro cuarenta, a otro ciento y doscientos (según
la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor, que decían gobernador).
Y así repartidos a cada cristiano dàbanselas con este color: que los enseñase
en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres
crueles, avarísimos e viciosos, haciéndoles curas de ánimas. Y la cura o cuidado
que dellos tuvieron fué enviar los hombres a las minas a sacar oro, que
es trabajo intolerable, e las mujeres ponían en estancias, que son granjas, a
cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y
recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino yerbas y cosas que no
tenían sustancia; secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, e así
murieron en breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados, que
nunca vían a las mujeres, cesó entre ellos la generación; murieron ellos en las
minas, de trabajo y hambre, y ellas en las estancias o granjas, de lo memos, e
así acabaron tanta e tales multitudes de gentes de aquella isla; e así se pudiera
haber acabado todas las del mundo».
La conquista y colonización de África y América implicó un proceso de apropiación
de territorios y la servidumbre de millones de personas que fueron
vistas como «otros» inferiores, menores de edad, salvajes y primitivos a los que
se venía a civilizar previo destierro de sus deidades y culturas, este proceso
no solo significó un genocidio físico sino cultural de cientos de culturas autóctonas
que habitaron los continentes recién invadidos y despojados de sus
recursos iniciándose con ello la occidentalización cultural de las poblaciones
que habitaron estos espacios geográficos especialmente en las capitales de los
virreinatos y futuros países quedando en los márgenes de esa influencia las
zonas rurales alejadas y la selva amazónica donde los rezagos de los hombres
y mujeres originarios y originarias que seguían manteniendo viva lengua e
identidad cultural especialmente en los Andes y la Amazonia permitiéndoles
conservar hasta el día de hoy, parte o la totalidad de su identidad étnica y
cultural como pueblo originario, autóctono o indígena.
El «problema del Indio» fue tratado por los españoles con una legislación
especial, las leyes de las indias, siendo tratado como un «otro», el buen salvaje,
que tenía derecho a conservar su estructura social, cultural e incluso
política, en tanto se subordinaran a la corona española, situación que cambió
radicalmente con la rebelión de Túpac Amaru II que evidenció que los cacicazgos
se convertían en espacios para la emancipación de estas poblaciones
pues permitían que se puedan organizar bajo una causa común, unidos por
su identidad étnica y cultural, aunque no es un secreto que el levantamiento
también tenía intereses particulares de la élite indígena.
Lamentablemente, la independencia del Perú y el nacimiento de la República,
empeoró la situación del indígena pues quienes gobernaron el país, criados
bajo la cultura occidental europea los siguieron viendo como unas poblaciones
ignorantes, atrasadas y primitivas de los cuales sucesivos gobiernos fueron
aprovechándose sea con tributos injustos, trabajo bajo condición de servidumbre
para obras públicas o con la apropiación progresiva de sus territorios
ancestrales sin ninguna compensación de por medio.
El siglo XX significó una visibilización mayor del problema del indígena debido
a las revueltas campesinas y al impacto continental de Constitución
Mexicana de 1914 que dieron el contexto para que Augusto B. Leguía con su «Patria Nueva» reconocieran «formalmente» en la constitución derechos a
los pueblos indígenas sin que estos en realidad fueran un cambio sustantivos
en las condiciones socio económicas y exclusión de los mismas como lo
atestiguaría por entonces tanto José Carlos Mariátegui en sus «Siete Ensayos
de la Realidad Peruana» y Víctor Andrés Belaunde en su «Realidad Nacional».
Continua….
![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-218x150.jpg)

![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



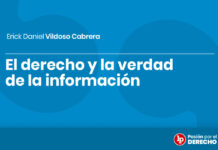
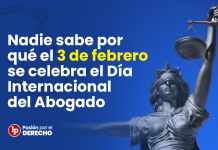



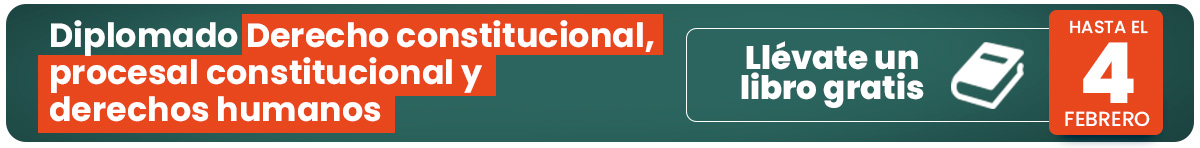
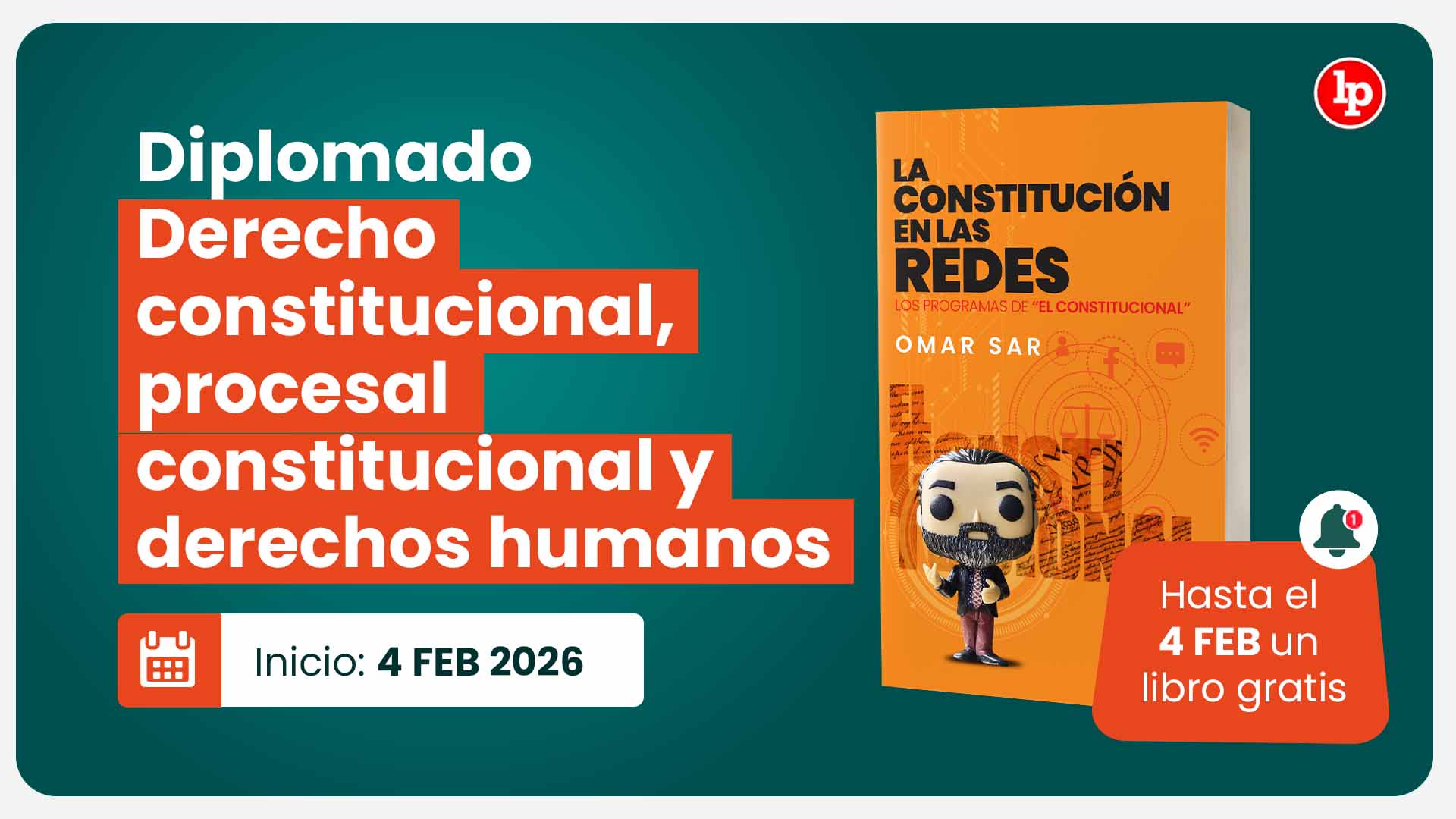
![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre la comunicación en el proceso oral civil. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ALDA-VITES-LPDERECHO-218x150.jpg)
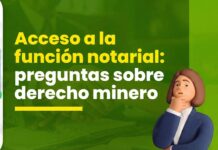
![[Balotario notarial] El notario público: funciones, competencia, derechos, responsabilidades y cese](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/NOTARIO-PERU-FUNCIONES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![JNE exhorta al Congreso de la República a uniformizar la legislación con relación a los impedimentos vinculados con la situación jurídica penal de los ciudadanos que pretendan postular como candidatos en elecciones generales y subnacionales, pues el ordenamiento jurídico no es claro ni coherente [Resolución 0085-2026-JNE, 2.25-2.28]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-18-218x150.jpg)
![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-218x150.png)
![Lineamientos para la atención de consultas en Servir [Resolución 000020-2026-Servir-PE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/servir-servidor-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Modifican Ley General de Aduanas: transportista podrá optar por multa en lugar de comiso ante hallazgo de mercancía no manifestada [Decreto Legislativo 1711]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ADUANA-DELITO-ADUANERO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

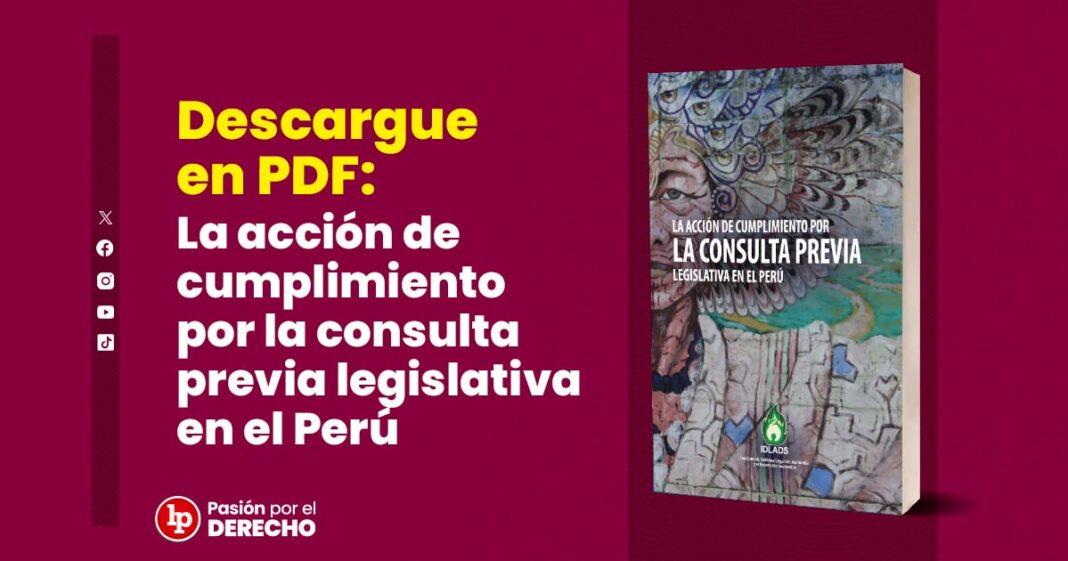


![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-218x150.png)
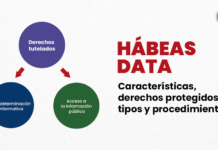
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-324x160.png)
![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-100x70.png)
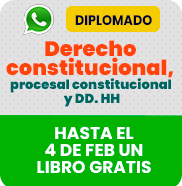



![Derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida es un derecho de configuración legal [Exp. 1934-2003-HC/TC, f. j. 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-324x160.png)