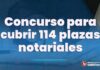Hablamos del hombre que tiene palabra de “buena ley” como de aquél para quien la palabra es algo valioso, del todo distinto a un mero flatus vocis. Este comportamiento alcanza en Derecho un explícito reconocimiento; v. gr.: verba sum servanda. Y así, guardar palabra comprometida y estar a la palabra dada confiere a esa palabra valor de ley, y porque esa palabra es como la ley, merece y exige tanto respeto como el que pueda concederse a las palabras de la ley. Pues bien, jurista es el hombre que siente un especial respeto por la palabra ley, por la palabra que es ley. En el Derecho las palabras son muy valiosas; el Derecho es un tesoro de palabras de gran valor, de buena ley.
El respeto del jurista hacia la palabra se explica, además, porque sabe a qué obliga la palabra ley y cada una de las palabras de la ley. Conoce bien las extraordinarias consecuencias que de esa enorme potencia nominativa de la que el Derecho es capaz pueden seguirse a través de la palabra ley y en cada una de las palabras de la ley. Guardar fidelidad a la palabra ley y a las palabras de la ley concita asimismo la fe en el valor del Derecho, haciendo de éste una palabra que inspire la confianza de su triunfo hizo del derecho romano, como escribió Ihering en Der Geist des römischen Rechts, objeto de la más alta estimación, del más riguroso respeto. Fidelidad, fe y confianza son por tanto los atributos espirituales del Derecho, cualidades que revelan la valía de esa palabra que nombra lo que es Derecho. A un Derecho sin atributos, falto –como el hombre de Musil– de se lo identifica –igual que aquél– por su pobreza de espíritu, por la “falsa ley” de sus palabras. En un Derecho así, ni la palabra ley ni cualquiera de las palabras de la ley poseerían valor alguno.
Puede que al principio –por emular Cien años de soledad– el mundo jurídico fuera tan reciente que las palabras escasearan y para nombrar las cosas hubiera que señalarlas con el dedo. Quizás fue así. No obstante, el mundo jurídico ha tiempo que es mayor de edad y ese uso de la nominación ostensiva va para mucho que se abandonó. Lo ha sustituido el empleo de palabras que, junto a nombrar la realidad, tan compleja, sirven asimismo para expresar “las distintas relaciones en las que las leyes pueden estar con distintas cosas”, que es a lo que en De l´esprit des lois Montesquieu justamente también llamaba espíritu.
Significa esto, a mi parecer, que no toda palabra se muestra bastante útil ni todas convenientes para satisfacer el fin que ese espíritu comporta. Lo que el respeto a la palabra ley así como a las palabras de la ley exige se mide igualmente por la exigencia de respeto al espíritu de la palabra ley y de las palabras de la ley. La palabra ley nunca ha de ser una palabra vana de espíritu, como tampoco han de ser superfluas las palabras de la ley. La confianza en el triunfo del Derecho asienta en el respeto a la fidelidad designativa de la palabra, que es también fe en la idoneidad expresiva del espíritu.
Pero, ¿sucede realmente así? Como jurista me inquieta sobremanera la devaluación de la palabra ley y de las palabras de la ley. Hoy tienen paupérrimo valor, se presentan cada vez con menor contraste en garantía de fidelidad, de “buena ley”, y de ahí la creciente endeblez del espíritu de fe y confianza en el triunfo del Derecho. Creo que de este estado son responsables no sus destinatarios, y naturalmente no desde luego quienes de entre ellos puedan ser sus infractores. El ultraje a la palabra de la ley por incumplimiento del dictum de sus palabras siempre existió. Pienso, por el contrario, que el peligroso desprestigio causado a la palabra ley y a las palabras de la ley trae origen principalmente en quienes tienen como delicada función a su cargo la facultad de elaborarla, porque al desatender aquella fidelidad y fe que son índole propia del respeto debido, incluido el gramatical y el sintáctico, relegan su espíritu ocasionando el mayor quebranto a la confianza en el Derecho.
Con todo, no es sólo que la exactitud y seguridad se hayan convertido con demasiada frecuencia en virtudes gramaticales y semánticas parece que de escaso interés o relevancia. En España, reconocía el ilustre jurista D. Antonio Hernández Gil que aunque a la Comisión General de Codificación le incumbía, entre otras funciones, “la corrección de estilo de las disposiciones y leyes que le sean encomendadas”, nunca la Comisión de Estilo de las Leyes había llegado a realizar tal función. Aún con ser ya esto grave, el fenómeno todavía presenta un nivel añadido de preocupación si alimenta falsas esperanzas. En concreto, sucede así cuando la palabra ley, frivolizada, se nos ofrece convertida en una especie palabra todopoderosa; porque, ni la palabra ley ni las palabras de la ley lo pueden todo, por sí mismas y sin más. Es engañoso inducir a creer posible la obtención automática de cualquier resultado deseado. El rendimiento a obtener dependerá siempre de “las distintas relaciones en las que las leyes pueden estar con distintas cosas”, esto es, del espíritu de las leyes, que en ningún caso es un espíritu asistido de potestad taumatúrgica. Pensar lo contrario reporta un coste que a ninguna política legislativa le cabe asumir frente a los ciudadanos, si no es a riesgo de generar, más temprano que tarde, un paulatino escepticismo hacia que la palabra ley y las palabras de la ley sirvan para algo. Quedará así entonces seriamente comprometido el respeto hacia ellas, como también la estimación hacia los órganos que las producen o las pronuncian.
¿Cómo corregir estos equívocos? El desengaño de la candidez no es tarea fácil, e ignoro si le corresponde al jurista. De lo que sin embargo estoy convencido es que no excede a su quehacer contribuir a superar las muchas insuficiencias de cultura jurídica e imperfecciones técnicas que usualmente dificultan la correcta recepción del mensaje de organización social contenido en la palabra ley y en las palabras de la ley. No dispongo de fórmulas milagrosas, pero sí de una recomendación que me parece prudente: que nuestros legisladores vuelvan a la lectura de los clásicos. A Gaetano Filangieri en La scienza della legislazione (1784) y su empeño por regular el uso del lenguaje legislativo para que su significado fuera transparente y abriera a la comprensión del ciudadano común. A Jonh Austin en El objeto de la Jurisprudencia (1832) como reflexión sobre la necesidad de una Ciencia de la Legislación que se propusiera conocer cómo deben elaborarse las leyes. Y, sobre todos, a Jeremy Bentham en su Nomografía o el arte de redactar leyes, quien ya en la primera mitad del s. XIX la definió como «el arte y la ciencia mediante los cuales se puede dar expresión al contenido de la ley, de tal forma que conduzca en el máximo grado posible a la obtención de los fines, cualesquiera que fueren, que el legislador, quien quiera que fuere, pueda tener en mente».
Nuestras leyes ganarían calidad. Nuestras sociedades serían directas beneficiadas.
Este artículo ha sido publicado primero en el portal jurídico: Empóriododireito.



![Que policía haya demorado menos de 20 minutos en llevar al hospital a una víctima con herida superficial (rozamiento de bala en área no vital como el pómulo), no constituye retardo en la prestación de auxilio, porque en modo alguno pudo poner en peligro la integridad física o la vida del agraviado, aun cuando al pasar por la comisaría se detuvo a informar a sus colegas lo sucedido antes de llegar al nosocomio (la tutela penal solo interviene en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes) [RN 2411-2017, Lima, ff. jj. 7-9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-justicia-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![La interpretación constitucional del art. 29 y la Segunda Disposición Complementaria Final del NCPC —que establece la competencia del juez constitucional en los procesos de hábeas corpus— involucra que el PJ habilite provisionalmente a los juzgados ordinarios para conocer las causas cuando se exceda la capacidad operativa de los juzgados constitucionales (caso NCPC II) [Exp. 00030-2021-PI/TC, punto resolutivo 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/INTERPRETACION-CONTITUCIONAL-NCPC-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC declara nula condena contra Daniel Urresti y ordena su libertad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/04/Daniel-Urresti-LPDerecho-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)





![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)



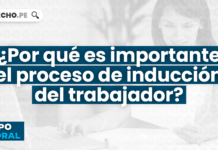

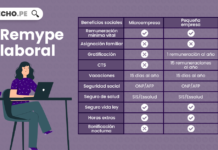
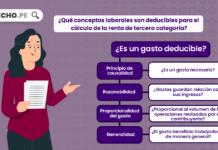

![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reglamento del registro electoral de encuestadoras [Resolución 0340-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/JNE-218x150.png)
![[VÍDEO] JNJ destituyó a juez superior por maltratar a juezas: «Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir»](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-NOTICIA-JUEZ-DESTITUIDO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nueva conformación de salas de la Corte Suprema (salas constitucional y social, y salas civiles) [RA 000042-2026-P-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Pacífico Seguros y a empresa de peritaje por calcular indemnización con un valor menor al real de los bienes asegurados [Resolución 3228-2025/SPC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
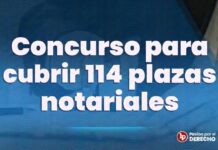








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)











![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-100x70.jpg)



![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-100x70.jpg)