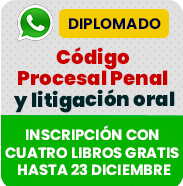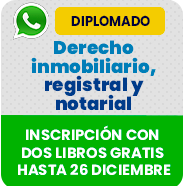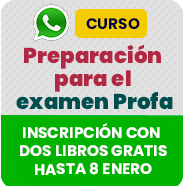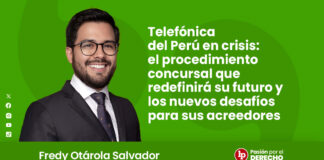Sumilla. 1. Resumen, 2. Palabras clave, 3. Introducción, 4. Desarrollo de las ponencias, 4.1 Daños en los contratos internacionales de inversión con énfasis en proyectos de infraestructura (José Antonio Moreno Rodríguez), 4.2 Factores prácticos que influyen en la cuantificación de daños en arbitrajes de inversión en el sector infraestructura (Gustavo Topalian), 4.3 Particularidades de los peritajes de construcción (Carlos Ortega), 5. Conclusiones, 6. Referencias.
1. Resumen
El Panel 2, moderado por el destacado árbitro peruano Julio Wong, abordó la cuantificación de daños en controversias de infraestructura pública desde tres ángulos complementarios: el normativo, el económico y el técnico-pericial. Se enfatizó que la indemnización debe ser justa y predecible: suficiente para proteger la inversión sin desbordar los límites de racionalidad fiscal del Estado. En ese marco, el profesor José Antonio Moreno destacó la utilidad de los Principios UNIDROIT y el proyecto UNIDROIT–ICC (con sinergias FIDIC) para pre-pactar reglas de cuantificación, comentarios operativos y cláusulas modelo que reduzcan la discrecionalidad ex post y alineen la asignación de riesgos con los remedios económicos.
Desde la práctica de casos, Gustavo Topalian subrayó que la metodología varía según la fase: en construcción, predominan enfoques de costos hundidos o avance de obra (certificaciones, hitos); en operación, el DCF es viable si existe madurez operativa y datos robustos (tráfico, tarifas, OPEX/CAPEX), cuidando fecha de valoración, elasticidades y coherencia regulatoria. La casuística muestra que el “cómo” se prueba y modela pesa tanto como el “qué” jurídico: evitar doble recuperación, ordenar supuestos y enlazar causalidad-mitigación-cuantificación es decisivo para el resultado.
En el plano pericial, Carlos Ortega explicó que el cambio es inherente a los proyectos y que la diferencia entre excusabilidad (tiempo) y compensabilidad (dinero) depende de causalidad y matriz de riesgos. Recomendó institucionalizar metodologías AACE/SCL y una gobernanza documental “desde el día 1” (baselines, as-built vivo, productividad, órdenes de cambio). Para la defensa jurídica del Estado, la hoja de ruta es clara: pre-pactar métodos de valuación, robustecer evidencia y peritajes, y gestionar ex ante los riesgos técnicos, sociales y arqueológicos. Así, las indemnizaciones resultan proporcionadas, auditables y coherentes con la tutela del erario sin desalentar la inversión.
2. Palabras clave
Cuantificación de daños; infraestructura pública; defensa jurídica del Estado; UNIDROIT; FIDIC; DCF; costos hundidos; AACE; SCL Protocol; peritajes de construcción.
3. Introducción
La cuantificación de daños en arbitrajes sobre infraestructura pública dejó de ser un epílogo técnico para convertirse en un terreno de alta especialización, donde se cruzan derecho sustantivo, economía aplicada e ingeniería de proyectos. Bajo la moderación del árbitro peruano Julio Wong, el Panel 2 del Congreso Internacional “Arbitraje y Estado” – Cusco 2025, planteó el dilema central: cómo alcanzar indemnizaciones justas y previsibles que protejan la inversión sin desbordar los límites de racionalidad fiscal del Estado. La premisa es simple pero exigente: sin criterios claros de valoración, el sistema pierde legitimidad; con reglas transparentes y evidencia de calidad, gana confianza y estabilidad.
El encuadre del panel partió de una constatación práctica: los litigios de infraestructura no son homogéneos. Exigen distinguir fases (construcción vs. operación), fuentes normativas (contrato, principios no estatales, derecho internacional) y métodos de valuación (costos hundidos, avance de obra, DCF, entre otros). Esa heterogeneidad obliga a ordenar el debate en dos planos complementarios: reglas ex ante —que asignan riesgos y predefinen cómo cuantificarlos— y prueba ex post —que acredita causalidad, mitigación y magnitud del perjuicio con datos verificables.
Desde lo normativo, se destacó la oportunidad de articular Principios UNIDROIT, cláusulas modelo y estándares de FIDIC para dotar a los contratos de inversión de un telón de fondo claro en materia de daños. Esta arquitectura busca cerrar la brecha entre discusiones sobre foro/procedimiento y la carencia de criterios sustantivos operativos para cuantificar perjuicios en concesiones y obras públicas. Para la defensa jurídica del Estado, ello se traduce en previsibilidad, reducción de la discrecionalidad arbitral y mejores incentivos de cumplimiento.
En el plano económico, el panel mostró que la elegibilidad del DCF depende de la madurez operativa y la calidad de datos (tráfico, tarifas, OPEX/CAPEX), mientras que en construcción prevalecen enfoques anclados en evidencia verificable (certificaciones, hitos, costos efectivamente incurridos). La coherencia del modelo —fecha de valoración, supuestos, elasticidades— y la prevención de doble recuperación son determinantes para que la reparación sea integral, proporcional y auditable.
Finalmente, el componente técnico-pericial puso el foco en la gobernanza de la evidencia: cronogramas basales sólidos, as-built vivo, bitácoras, métricas de productividad, órdenes de cambio y criterios AACE/SCL para atrasos e improductividades. En proyectos atravesados por hallazgos arqueológicos, impactos sociales o cambios regulatorios, esta disciplina documental marca la diferencia entre una defensa reactiva y una defensa estratégica del Estado. Con ese andamiaje —reglas claras, modelos coherentes y prueba de calidad— es posible sostener indemnizaciones justas y razonables, que resguarden el erario sin desalentar la inversión.
Inscríbete aquí Más información
4. Desarrollo de las ponencias
4.1 Daños en los contratos internacionales de inversión con énfasis en proyectos de infraestructura (José Antonio Moreno Rodríguez)
La intervención del Dr. José Antonio Moreno Rodríguez, presidente del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP) y miembro del Consejo de Gobierno de UNIDROIT, ofreció una reflexión profunda sobre la evolución normativa de los daños en los contratos internacionales de inversión, especialmente en proyectos de infraestructura. Su exposición se centró en la necesidad de fortalecer el marco jurídico sustantivo aplicable a la cuantificación de daños, combinando rigor jurídico, coherencia económica y previsibilidad contractual. Desde una mirada comparada, el ponente subrayó que el verdadero desafío del arbitraje contemporáneo no radica tanto en la sede o el foro de resolución de disputas, sino en la ausencia de reglas sustantivas armonizadas que orienten la determinación del daño en los contratos de inversión de larga duración.
El Dr. Moreno presentó los avances del proyecto conjunto entre UNIDROIT y la Cámara de Comercio Internacional (ICC), actualmente en desarrollo, destinado a establecer un cuerpo de principios, comentarios y cláusulas modelo sobre contratos internacionales de inversión. Este instrumento, en el que participan más de 100 expertos y múltiples organizaciones, pretende dotar de coherencia y seguridad jurídica a la etapa más sensible de toda controversia: la evaluación del daño. Según explicó, la iniciativa busca consolidar un marco de principios universales, inspirados en la tradición de los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales, que sean aplicables también en el ámbito de la inversión pública y privada.
Uno de los aportes más relevantes de su ponencia fue la reivindicación de los Principios UNIDROIT como una herramienta moderna y equilibrada para la determinación de daños. En materia de cuantificación, estos principios sostienen nociones esenciales como la reparación integral, la previsibilidad del daño, la distinción entre daño emergente y lucro cesante, la compensación por pérdidas futuras con certeza razonable y la obligación de mitigar los daños. Para el profesor Moreno, estos estándares —probados en el comercio internacional— son igualmente aplicables a las relaciones entre inversores y Estados, en tanto garantizan neutralidad, simetría y equilibrio en la asignación de riesgos. Asimismo, destacó la vigencia de los comentarios doctrinales y prácticos que acompañan a estos principios, los cuales sirven de guía interpretativa y facilitan la labor de los árbitros y peritos.
Desde la perspectiva de la defensa del Estado, la exposición del Dr. Moreno ofreció una hoja de ruta estratégica. En primer lugar, recomendó que los contratos de infraestructura de inversión incluyan cláusulas de cuantificación de daños preestablecidas, que especifiquen la metodología aplicable, los supuestos económicos aceptables y los límites de actualización o intereses, reduciendo así la discrecionalidad posterior. En segundo lugar, propuso que los Estados incorporen los Principios UNIDROIT como derecho aplicable no estatal en la parte general de sus contratos, lo que permitiría uniformizar criterios de evaluación y fortalecer la defensa frente a interpretaciones arbitrales divergentes. Finalmente, destacó la relevancia de vincular este enfoque con los contratos FIDIC, cuya estructura de gestión de riesgos y variaciones puede dialogar con las reglas sustantivas de UNIDROIT para generar un sistema contractual más predecible y eficiente.
El ponente cerró su intervención resaltando que el verdadero progreso en la materia no se logrará solo con reformas procesales o foros permanentes de apelación, sino mediante la creación de un corpus regulatorio sustantivo que sirva de referencia común a árbitros, partes y peritos. En su visión, la cuantificación de daños debe descansar sobre tres pilares: certeza jurídica, proporcionalidad económica y transparencia metodológica. Bajo esos principios, los Estados podrán estructurar contratos más sólidos, prevenir disputas y, llegado el caso, defenderse con mayor eficacia ante reclamos desmedidos. En síntesis, su ponencia planteó que la armonización entre derecho, economía y técnica contractual no solo favorece la inversión, sino que fortalece la legitimidad del arbitraje internacional y protege de manera efectiva el interés público.

4.2 Factores prácticos que influyen en la cuantificación de daños en arbitrajes de inversión en el sector infraestructura (Gustavo Topalian)
La exposición del Dr. Gustavo Topalian, socio de Dechamps International Law y especialista en arbitraje internacional, ofreció una mirada pragmática sobre la forma en que los tribunales arbitrajes —en la práctica— determinan los daños en controversias vinculadas con proyectos de infraestructura. Su ponencia partió de una afirmación tan realista como provocadora: la cuantificación de daños, más que un problema de derecho, es un desafío fáctico y metodológico, donde el modo en que las partes construyen y presentan su caso resulta tan decisivo como el marco normativo que lo ampara. Bajo esta premisa, propuso examinar patrones observables en una serie de laudos internacionales que abordaron proyectos de aeropuertos, autopistas, puentes y obras civiles, a fin de identificar los criterios recurrentes y los puntos críticos desde la experiencia empírica.
El doctor Topalian distinguió dos fases claramente diferenciadas en los proyectos de infraestructura: la etapa de construcción y la etapa de operación. En la primera, los tribunales tienden a adoptar enfoques más concretos y verificables, utilizando criterios como el costo hundido (inversión efectivamente realizada) o el avance de obra certificado (pagos pendientes, órdenes de cambio, hitos constructivos). Estos métodos buscan restituir al inversionista en su situación anterior sin proyectar beneficios hipotéticos, por lo que resultan más compatibles con la prudencia fiscal del Estado. En la etapa de operación, en cambio, se aplican modelos económicos más complejos, destacando el flujo de caja descontado (DCF), que pretende capturar el valor del negocio en marcha a partir de supuestos sobre tráfico, tarifas, ingresos esperados y costos operativos. Esta segunda fase exige una mayor madurez de datos, pues cualquier desviación o falta de respaldo empírico puede multiplicar la incertidumbre del resultado.
A través del análisis comparado de casos, Topalian mostró que los tribunales aplican los métodos de forma diferenciada según la madurez del proyecto y la naturaleza del daño. En controversias donde la obra se encontraba en ejecución (como Cengiz vs. Libia o Strabag vs. Libia), la reparación se basó en los montos efectivamente invertidos o en las certificaciones impagas; mientras que en proyectos ya operativos (como ADC vs. Hungría o Flughafen vs. Venezuela), se admitió el DCF sustentado en datos históricos de tráfico y tarifas. Asimismo, resaltó el caso Walter Bau vs. Tailandia, en el que el tribunal mantuvo la ecuación económica original del contrato sin considerar eventos posteriores (como crisis económicas), y el caso Desarrollo Vial de los Andes vs. Perú, donde se aplicó una fórmula simple basada en el tráfico esperado y la tarifa pactada. En todos estos supuestos, la clave fue la coherencia metodológica y la documentación contemporánea de la relación causal entre hechos, perjuicios y expectativas.
Desde la óptica de la defensa del Estado, el Dr. Topalian enfatizó la importancia de cuestionar la idoneidad del DCF cuando el proyecto no ha alcanzado estabilidad operativa. Sostuvo que, en tales casos, los Estados deben insistir en métodos de cuantificación más objetivos, como el enfoque de costos hundidos o el avance verificable de obra, y solo admitir proyecciones futuras cuando los datos sean sólidos, consistentes y auditables. Asimismo, recomendó que la defensa articule una teoría del caso integral, donde los argumentos jurídicos, económicos y técnicos sean coherentes entre sí. No basta con alegar que los supuestos del demandante son exagerados: es necesario demostrar, con evidencia y pericia, cómo esos supuestos carecen de correlato empírico o duplican partidas ya compensadas, configurando una doble recuperación.
Finalmente, el expositor resaltó que el rol del Estado no debe limitarse a la reacción ante una demanda, sino que debe comenzar en la gestión contractual preventiva. Propuso construir bases de datos confiables sobre tráfico, costos y desempeño operativo, fortalecer los mecanismos de monitoreo de concesiones y establecer protocolos de documentación que permitan reconstruir el contrafactual con precisión. En esa línea, advirtió que los tribunales otorgan credibilidad no a los discursos, sino a los documentos y registros que muestran cómo se gestionaron los riesgos. Su mensaje final fue claro: una defensa pública eficaz exige integrar el conocimiento jurídico, económico y técnico bajo un mismo relato probatorio. La cuantificación de daños no se gana en el laudo, sino en la evidencia que el Estado construye día a día durante la ejecución del contrato.
4.3 Particularidades de los peritajes de construcción (Carlos Ortega)
La presentación del ingeniero Carlos Ortega, reconocido experto en peritajes técnicos y miembro del Dispute Resolution Board Foundation, aportó la mirada desde el terreno: la ingeniería como lenguaje indispensable para comprender la génesis de los daños en proyectos de infraestructura. Su exposición partió de una premisa contundente: “el cambio es parte de todos los proyectos”. En obras de larga duración, el alcance, las condiciones del suelo, los requerimientos técnicos, los impactos sociales o arqueológicos y las modificaciones normativas son inevitables. Lo crucial no es impedirlos, sino gestionar y documentar el cambio. Esta afirmación constituyó el eje de su intervención: la cuantificación del daño en construcción depende menos de teorías económicas y más de una gestión técnica y documental disciplinada.
El expositor explicó que muchos conflictos surgen por la ausencia de trazabilidad y comunicación entre los distintos actores del ciclo constructivo: el cliente que imagina una obra, el diseñador que la interpreta, el contratista que la ejecuta y el supervisor que la controla. En ese proceso, las expectativas divergen y los contratos rara vez capturan toda la complejidad del proyecto. De allí la necesidad de fortalecer el puente entre ingeniería y derecho: incorporar ingenieros en la redacción contractual, usar estándares internacionales (como FIDIC o NEC) y fomentar equipos mixtos abogado–ingeniero que anticipen controversias técnicas. Ortega ilustró su argumento con ejemplos emblemáticos: el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la Línea 2 del Metro de Lima, la Refinería de Talara o la Refinería de Cartagena, casos donde los costos y plazos se incrementaron sustancialmente por rediseños, cambios regulatorios o ajustes ambientales inevitables.
Luego desarrolló las principales categorías de perjuicios técnicos en proyectos de construcción:
- Por tiempo: retrasos, improductividades y aceleraciones (cuando se introduce más personal o maquinaria para recuperar cronograma).
- Por condiciones de campo: mayores cantidades de obra, hallazgos arqueológicos o riesgos geológicos.
- Por calidad: errores de diseño, deficiencias estructurales o insumos no conformes.
- Por impacto financiero: daño emergente (costos adicionales) y lucro cesante (ingresos no percibidos).
También resaltó la importancia de distinguir entre causas excusables (que otorgan plazo, pero no dinero) y causas compensables (que generan derecho a pago adicional). En su experiencia, la claridad sobre esa distinción —y su documentación contemporánea— suele determinar el éxito o fracaso de un arbitraje.
En cuanto a las metodologías de cuantificación, Ortega presentó dos marcos de referencia reconocidos globalmente:
- La AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering), que sistematiza nueve métodos de análisis de retrasos según la calidad y cantidad de información disponible (desde el “as-planned vs. as-built” hasta los modelos de simulación).
- El SCL Delay and Disruption Protocol (Society of Construction Law, Reino Unido), una guía narrativa para analizar los impactos de tiempo y costo en contratos de construcción.
Mientras la AACE ofrece un enfoque técnico y modelado, el SCL enfatiza la narrativa y la causalidad; ambos deben ser complementarios. Ortega, con humor, sintetizó: “Los ingenieros pensamos en Excel; los abogados, en Word. Pero la cuantificación de daños requiere que ambos lenguajes se entiendan”.

Finalmente, desde la perspectiva de la defensa jurídica del Estado, propuso tres líneas de acción estratégicas. Primero, institucionalizar una gobernanza documental técnica: cronogramas basales confiables, “as-built” vivos, bitácoras y registros diarios que permitan reconstruir los hechos sin ambigüedades. Segundo, diseñar protocolos periciales internos, basados en estándares AACE/SCL, para definir qué métodos aplicar según la información disponible, evitando improvisaciones en etapa arbitral. Y tercero, fortalecer la capacidad interdisciplinaria del Estado, integrando abogados, ingenieros y economistas desde la fase de ejecución contractual, no solo en el litigio. Su mensaje final fue enfático: “No hay defensa jurídica eficaz sin ingeniería de respaldo. Los números, los planos y los cronogramas son las verdaderas pruebas del Estado”. Con ello, Ortega recordó que la cuantificación del daño en infraestructura pública no se define en el tribunal, sino en el campo de obra, en la calidad de los registros y en la gestión cotidiana de los proyectos.
5. Conclusiones
El Panel 2 dejó una lección cardinal: la cuantificación de daños ya no es una cuestión meramente accesoria del arbitraje, sino una disciplina integral que articula derecho, economía e ingeniería. Cada ponente demostró que los métodos de valoración son inseparables de la estructura contractual, la asignación de riesgos y la calidad de la prueba. En proyectos de infraestructura pública, donde los montos son elevados y los impactos sociales profundos, cuantificar correctamente los daños no solo garantiza justicia entre las partes, sino que preserva la legitimidad del arbitraje como mecanismo de política pública.
Desde el punto de vista normativo, se reafirmó la importancia de adoptar marcos uniformes —como los Principios UNIDROIT y los estándares FIDIC— para armonizar criterios de cuantificación en contratos de inversión. La posibilidad de pre-pactar metodologías y supuestos económicos reduce la incertidumbre y la discrecionalidad arbitral, otorgando al Estado una posición más sólida en la negociación y en la defensa. En ese sentido, el futuro pasa por la codificación sustantiva de los daños, no solo por reformas procesales o institucionales.
En el plano económico, los casos analizados evidenciaron que no existe un modelo único aplicable. El flujo de caja descontado (DCF) solo resulta válido cuando el proyecto ha alcanzado estabilidad operativa y dispone de datos verificables. En cambio, en la etapa de construcción, prevalecen los métodos de costos hundidos o avance de obra, basados en evidencia objetiva. La defensa jurídica del Estado debe insistir en esa diferenciación y exigir rigurosidad empírica frente a proyecciones especulativas, recordando que la reparación integral no equivale a la maximización de beneficios.
El componente técnico-pericial del panel subrayó un mensaje contundente: la documentación es defensa. La trazabilidad de decisiones, los cronogramas actualizados, los as-built, los registros de productividad y las órdenes de cambio son las verdaderas armas probatorias del Estado. Sin datos, la estrategia jurídica se diluye; con evidencia sólida, el Estado puede demostrar causalidad, mitigar reclamos y cuantificar con precisión. La institucionalización de protocolos periciales AACE/SCL, adaptados a la realidad pública, constituye una prioridad inaplazable.
Finalmente, el panel coincidió en que el reto mayor para la defensa jurídica del Estado es transformar la gestión contractual en prevención de controversias. La cuantificación de daños comienza en el diseño del contrato, se fortalece en la ejecución y se verifica en el arbitraje. Para lograrlo, es imprescindible consolidar equipos interdisciplinarios, fortalecer la cultura probatoria y promover una ética pública basada en proporcionalidad, transparencia y previsibilidad. Solo así las indemnizaciones derivadas de los arbitrajes de infraestructura serán justas, razonables y fiscalmente sostenibles, contribuyendo al equilibrio entre la protección de la inversión y la protección del interés público.
6. Referencias
- Moreno Rodríguez, J. A. (2025). Daños en los contratos internacionales de inversión con énfasis en proyectos de infraestructura. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
- Topalian, G. (2025). Factores prácticos que influyen en la cuantificación de daños en arbitrajes de inversión en el sector infraestructura. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
- Ortega, C. (2025). Particularidades de los peritajes de construcción en arbitrajes internacionales de infraestructura pública. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
Sobre el autor: David Anibal Ortiz Gaspa, Máster en Arbitraje Comercial e Inversiones por la Escuela de Postgrado de la Universidad de Alcalá (España). Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la Maestría en Solución de Conflictos del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la misma universidad. En el ámbito profesional, se desempeña como Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú

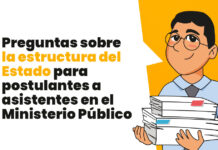

![Conspiración para una rebelión: El tenor del mensaje a la Nación —orientado a quebrar el orden constitucional—, los pedidos de apertura de rejas, el cambio del comandante general del Ejército, la comunicación insistente entre los coacusados y mandos policiales y la preparación de un decreto supremo para formalizar el atentado constitucional son circunstancias que denotan un acto de comunicación definitiva —seria, no algo improvisado— (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 10.4.b]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/Pedro-Castillo-juicio-oral-LPDERECHO-2-218x150.jpg)
![Aun teniendo un poder formal como presidente de la República, si no se aprecia una mínima organizatividad de un alzamiento en armas —con suficientes medios materiales y personales para levantarse en armas—, no se configura el delito de rebelión (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 10.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-pedro-castillo-LPDerecho-218x150.jpg)
![La facultad de desvinculación comprende no solo la recalificación a un delito más grave, sino también a uno de menor gravedad cuando se presenta una degradación fáctica y jurídica, siempre que no se varie los hechos esenciales (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 10.4.b]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PEDRO-CASTILLO-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC confirma constitucionalidad de la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad [Exp. 00009-2024-PI/TC y Exp. 00023-2024-PI/TC (acumulados)]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/TC-documento-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






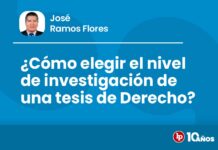


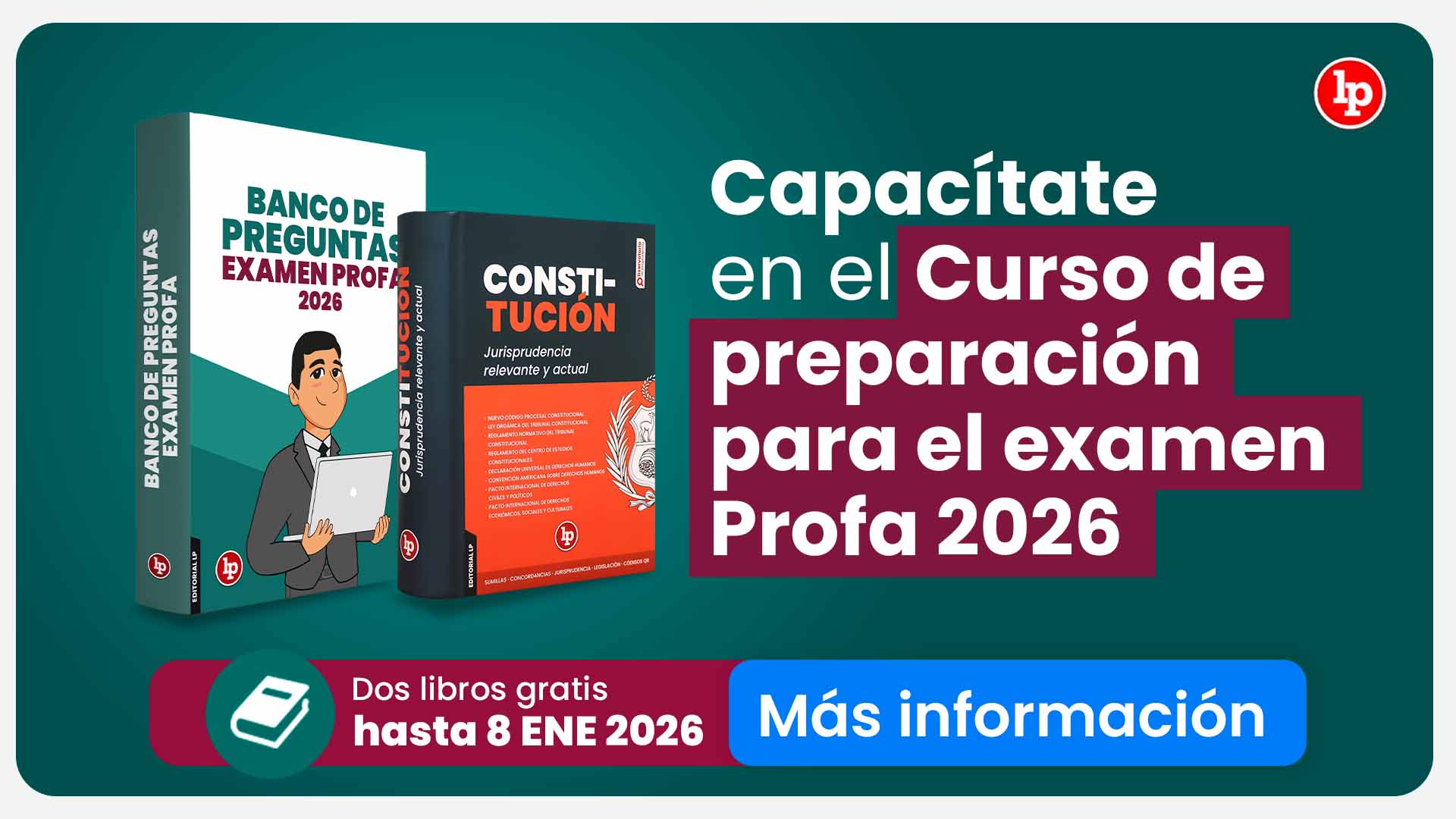
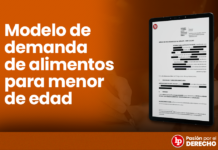
![El sexo biológico no es inalterable: el sexo se define legalmente por la anatomía genital y no por los cromosomas [Exp. 03308-2022-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA3-LPDERECHO-218x150.jpg)
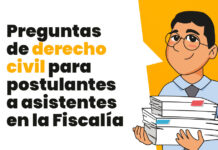





![Caso Ollanta Humala: Primera Sala Constitucional de Lima declara que privación de la libertad del actor sin mandato escrito fue inconstitucional [Exp. 07545-2025-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/ollanta-humala-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Existe una afectación al derecho a probar cuando en la disposición de no formalizar investigación preparatoria no valora la prueba ofrecida por las partes [Exp. 00534-2025-PA/TC, ff. jj. 13-16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)



![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)

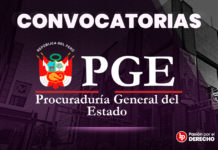



![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

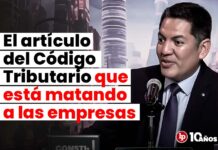




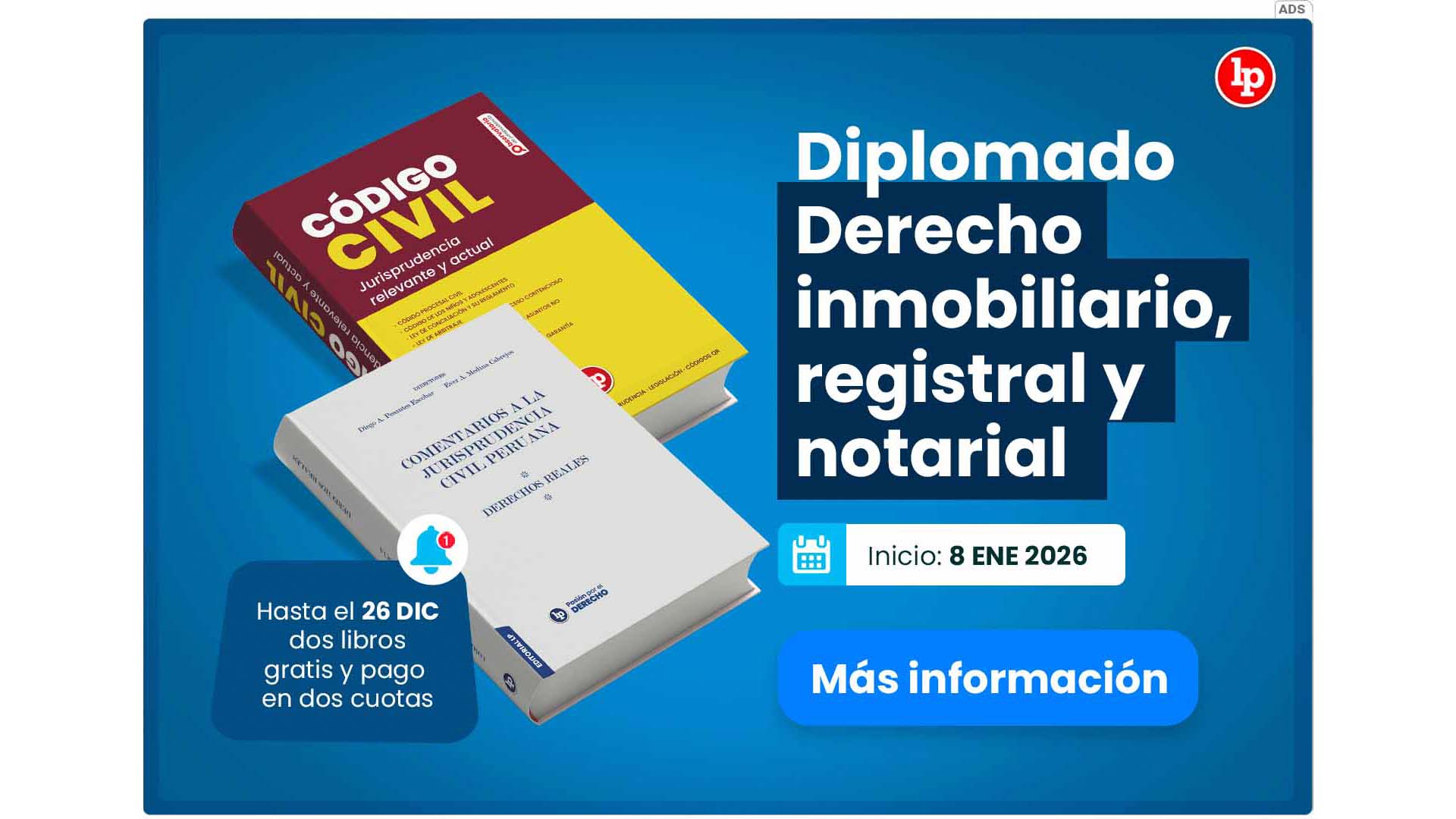
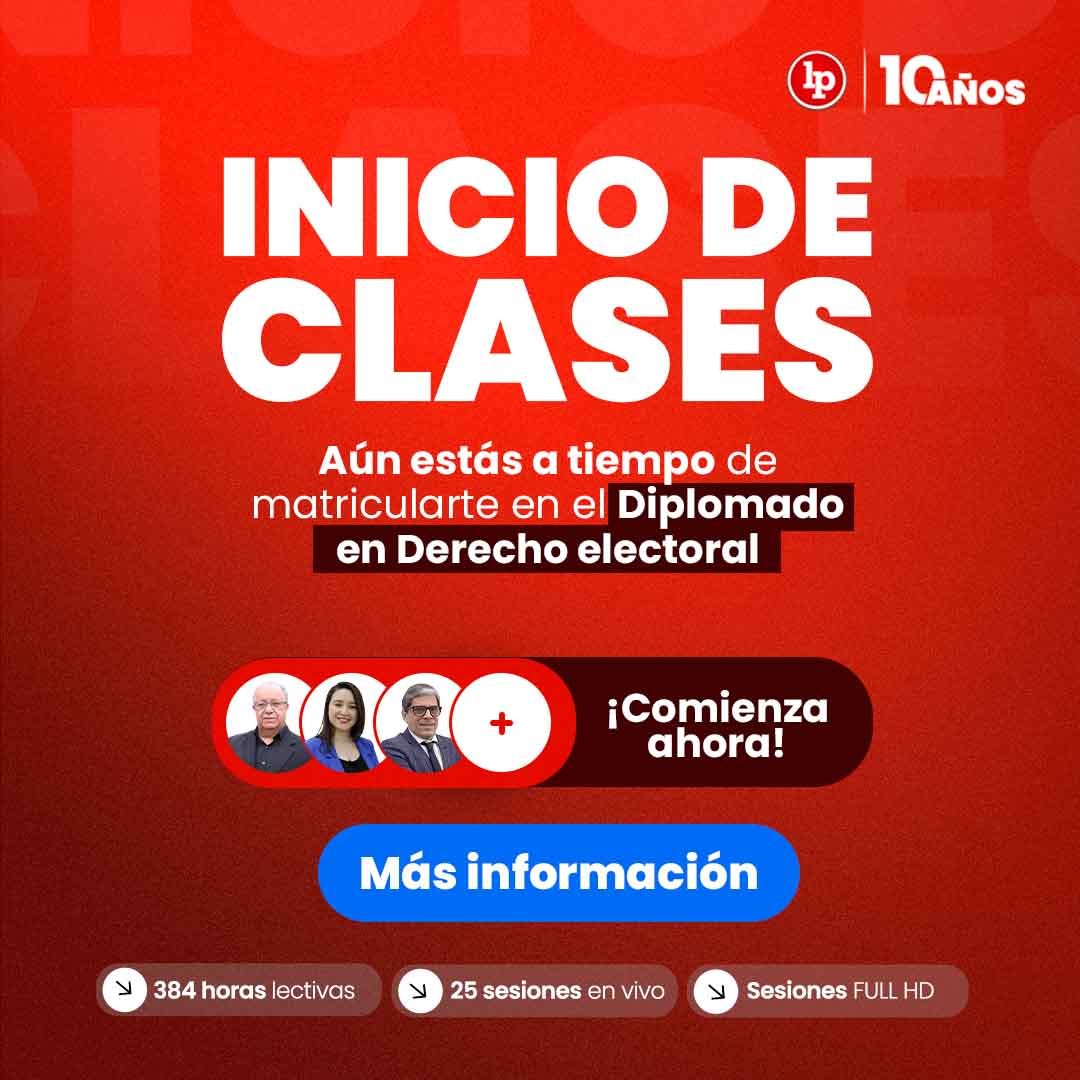
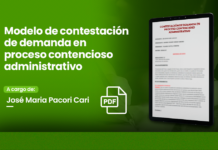
![Reglamento sobre las competencias del JNE en las primarias para las elecciones regionales y municipales 2026 [Resolución 00679-2025-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Aun teniendo un poder formal como presidente de la República, si no se aprecia una mínima organizatividad de un alzamiento en armas —con suficientes medios materiales y personales para levantarse en armas—, no se configura el delito de rebelión (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, f. j. 10.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-pedro-castillo-LPDerecho-100x70.jpg)

![TC confirma constitucionalidad de la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad [Exp. 00009-2024-PI/TC y Exp. 00023-2024-PI/TC (acumulados)]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/TC-documento-LPDerecho-100x70.jpg)
![¡Atención, sector público! Aprueban requisitos para la entrega del aguinaldo por Navidad [DS 283-2025-EF] Gratificación por Navidad: ¿cuánto recibiré si soy nuevo en la empresa?](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Gratificacion-navidad-aguinaldo-LPDerecho-100x70.png)