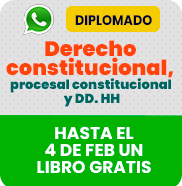Sumario: I. En qué consiste el proceso monitorio laboral que se pretende imponer en el Perú, II. Doble burocracia para hacer valer un derecho laboral, III. Completa discrecionalidad para la oposición a la «sentencia anticipada», IV. Inconvenientes prácticos por afectación a la jurisdicción determinada por Ley, V. Conclusiones.
El proceso monitorio laboral es una vía procedimental que fue implementada en ciertas legislaciones laborales como la chilena, en virtud de la promulgación de la Ley 20.087 del 3 de setiembre de 2006, y tal como refieren Jordi Delgado Castro y Diego Palomo Velez, este consiste en una suerte de condena anticipada impuesta por el juez desde el acto de calificación de la demanda, de modo tal que luego de iniciado el procedimiento judicial el empleador deba pasar a cumplir lo ordenado por sentencia, si es que no presenta oposición.
Y, en aras de respetar el popular aforismo de que hecha la ley, hecha la trama, los inconvenientes —desde una perspectiva de hacer prevalecer la celeridad procesal y la eficiencia en la administración de justicia— comienzan a partir del hecho de que esta misma norma facultad al empleador a oponerse al cumplimiento del mandato liminar dispuesto por el juez, frente a lo cual se deberá convocar a una audiencia oral y posteriormente resolver mediante sentencia.
Entonces, lo que prima facie es presentado como una novedad procesal queda prácticamente sin efecto alguno porque no estamos sino frente a un proceso judicial como cualquier otro proceso de conocimiento, con las etapas de siempre de demanda, contestación de demanda, audiencia y sentencia; aunado a ello, se debe considerar que -tal como se corrobora en la práctica cotidiana de los litigios laborales- los empleadores suelen deducir excepciones, defensas previas, solicitudes de improcedencia de la demanda, cuestiones de pre judicialidad o litispendencia, etc. todo lo cual también puede ser planteado bajo el esquema del monitorio laboral.
Entorno a estos y otros fundamentos es que los autores chilenos previamente cuestionan la eficiencia y el rol del juez en la admisibilidad de los procesos monitorios laborales, para lo cual se toma en cuenta la experiencia de dicho país; no obstante, la relevancia de analizar esta figura para los abogados laboralistas peruanos reside en que esta figura procesal pretende ser introducida en el Perú a razón de la aprobación del Código Procesal del Trabajo cuyo dictamen acaba de ser aprobado por unanimidad por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, por lo que, su pase a votación al pleno y eventual promulgación es algo inminente.
No obstante, pese a que los promotores de este Código Procesal del Trabajo —básicamente algunos jueces y ciertos abogados patronales— señalan que la introducción de este proceso monitorio laboral en el Perú tendrá efectos beneficiosos en la administración de justicia, el presente ensayo tiene por finalidad exponer los motivos por los que se considera que la introducción del proceso monitorio laboral no es ni necesario ni recomendable, por tres motivos: i) sometimiento a una doble burocracia -conciliación administrativa y etapa judicial- para hacer valer un derecho laboral, ii) completa discrecionalidad del empleador para oponerse al auto admisorio y iii) inconvenientes prácticos por afectación a la jurisdicción predeterminada por ley.
I. En qué consiste el proceso monitorio laboral que se pretende imponer en el Perú
El artículo 55 del Código Procesal del Trabajo señala que:
Se aplica el proceso monitorio establecido en el presente capítulo a las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cien (100) unidades de referencia procesal (URP), originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, así como a las demandas interpuestas por trabajadores autónomos. De igual forma, se aplica en los demás casos previstos en la ley.
II. Doble burocracia para hacer valer un derecho laboral
El artículo 56 del dictamen de Código Procesal del Trabajo establece que:
Antes del inicio del presente proceso, es necesario que se lleve a cabo un procedimiento administrativo previo y gratuito ante la autoridad administrativa de trabajo, u oneroso ante los conciliadores acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permita la realización de una audiencia de conciliación donde se discuta el pago correspondiente, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al momento de la recepción de la petición de inicio del referido procedimiento administrativo, bajo responsabilidad funcional.
Posteriormente, luego de realizado el procedimiento de conciliación recién se abre la posibilidad a que el trabajador presente demanda ante al Poder Judicial, solo en caso que se haya realizado la audiencia de conciliación y de que no haya existido acuerdo o haya habido acuerdo parcial.
En torno a ello es que se establece la principal novedad de esta vía procedimental que consiste en lo regulado por el artículo 60 del dictamen del Código Procesal del Trabajo, en el cual se indica que: “si el juez estima fundadas las pretensiones del demandante las acoge inmediatamente y emite un requerimiento judicial de pago contra el demandado”.
Luego de emitida esta “sentencia anticipada”, se procederá a notificar a la demandada, la cual se puede oponer a esta resolución bajo los criterios que estime conveniente, toda vez que el artículo 61 del dictamen establece que: “Las partes pueden oponerse a la resolución a que se refiere el artículo 60 dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso”; en ese sentido, como hemos adelantado en la introducción de este ensayo, el empleador está habilitado para deducir excepciones, defensas previas, solicitudes de improcedencia de la demanda, cuestiones de pre judicialidad o litispendencia, etc.
En ese sentido, la formulación de una contestación de demanda, deducir excepciones y demás cuestiones procesales por parte de los empleadores no es una mera posibilidad abstracta, sino que forma parte del día a día en los tribunales de justicia, tal como puede corroborar cualquier abogado laboralista o juez de trabajo con oficio en litigios laborales; como tal, si hasta la fecha la estrategia de los estudios y abogados patronales es la dilatación del proceso mediante el empleo de todas las argucias procesales habidas y por haber ¿qué hace pensar que ante un eventual monitorio laboral no ocurra lo mismo?
Cabe mencionar que el dictamen no establece absolutamente nada respecto a qué ocurre si es que el juez no estima fundadas las pretensiones inaudita altera pars, esto es, qué ocurre en el caso en que no estime pertinente declarar fundadas las pretensiones con el solo mérito del escrito de demanda; por lo que, no queda claro si en dicha situación se declara improcedente la demanda, se la declara infundada de forma liminar, se pasa a etapa de juicio o si se remite a la vía del proceso único laboral.
Inscríbete aquí Más información
Lo que sí está previsto es lo que ocurre cuando el trabajador no asiste a la audiencia de conciliación, respecto de lo cual el artículo 57 del dictamen del Código Procesal del Trabajo:
En caso de que el reclamante no se presente a la audiencia de conciliación pública o privada, habiendo sido legalmente citado, se pone término a dicho trámite y se dispone el archivo de los antecedentes. No obstante, el trabajador puede accionar judicialmente a través del proceso único laboral.
En ese sentido, lo bueno del proyecto es que deja la puerta abierta a que el trabajador no asista a la audiencia de conciliación administrativa sin ningún tipo de sanción procesal, toda vez que frente a la inasistencia está plenamente habilitado para accionar directamente a través de proceso único laboral, lo cual es una alternativa válida y que puede ser empleado como una estrategia de ahorrar tiempo y recursos puesto que, al fin y al cabo, el proceso único laboral resultará ser una vía más célere:
| Etapa | Proceso único laboral | Proceso monitorio laboral | Tiempo aproximado |
| Conciliación administrativa | NO EXISTE | Requisito obligatorio | Incierto, depende celeridad de los centros de conciliación
Aprox. 6 meses |
| Calificación de demanda | Solo se verifican los requisitos de admisibilidad | Se requiere una laboral de “sentencia anticipada” | Para “sentencia anticipada” lo mismo que actualmente se demoran en sentenciar los jueces
Aprox. 3 meses en la Corte de Lima para sentenciar
Aprox. 1 mes para calificar demanda en la Corte de Lima |
| Citación a audiencia única | Se produce una vez admitida a trámite la demanda | Se produce luego de que el demandado se haya opuesto a la “sentencia anticipada” | En proceso único se programa con mayor antelación.
Aprox. 7 meses en la Corte de Lima
En proceso monitorio se programaría luego de notificada la demanda y de que se oponga el empleador
Aprox. 3 meses más para ello |
| Audiencia única | Prevé etapas de conciliación y juzgamiento | Prevé etapas de conciliación y juzgamiento | Lo ideal es que se realice en un solo acto
Pero se puede extender según la complejidad del caso, las cuestiones probatorias y la actuación de las pruebas |
| Sentencia | Se emite luego de la audiencia | Se emite luego de la audiencia | El plazo es incierto, la experiencia demuestra que los plazos de 3 o 5 días son un saludo a la bandera
En la Corte de Lima las sentencias se emiten 3 meses después de la audiencia, aproximadamente |
RESUMEN =PROCESO ÚNICO LABORAL 1 año aprox.
PROCESO MONITORIO 2 años aprox.
En atención a lo expuesto, consideramos totalmente innecesario el exigir al trabajador someter a una doble burocracia, administrativa y judicial, para hacer valer un derecho laboral, máxime si la “sentencia anticipada” que se promociona como la principal novedad del monitorio laboral es una mera posibilidad teórica que se verá chocado de bruces frente a la realidad del día a día del litigio laboral, en el cual los abogados y estudios patronales no dejarán pasar ninguna posibilidad de interponer todos las cuestiones procesales existentes para dilatar los procesos.
Aunado a ello, considera que el dictamen aprobado por la comisión de trabajo adolece de una evidente falta de motivación respecto a la exigencia de esta doble burocracia, toda vez que no se ha expuesto en mérito a qué indicadores, estudios técnicos o estadísticos se han basado para disponer esta doble instancia de conciliación, administrativa y judicial, si es que la realidad indica que la conciliación como etapa obligatoria en los procesos laborales es insignificante en términos estadísticos.
En efecto, tal como ha señalado Mileny Yllakory YUPANQUI ESQUIVEL y Josesaúl CASAS CHUSHO, en un estudio publicado en la propia Revista de Derecho Procesal del Trabajo del Poder Judicial, esto es, en una publicación avalada por el mismo organismo estatal encargado de administrar justicia, se determina que:
Si realizamos una comparación de la totalidad de los casos resueltos frente a los casos en los que se arribó a un acuerdo conciliatorio, se evidencia que la conciliación fue aplicada en el 5 % aproximadamente, pues en el 2019, de las 6149 causas resueltas, 341 casos concluyeron. La misma situación se aprecia en el primer semestre del presente año, ya que, de los 2667 procesos resueltos, 143 casos se resolvieron mediante conciliación.
Siendo ello así, no se explica como es que si los estudios técnicos señalan que TAN SOLO EL 5% DE LOS CASOS SE RESUELVE MEDIANTE CONCILIACIÓN se pretenda ahora imponer no solo una instancia de conciliación obligatoria sino una doble, administrativa y judicial, con la respectiva ineficiencia en tiempos para accionar ante el Poder Judicial que ello implicará; en atención a ello, se debe considerar que la PRÁCTICA ES EL ÚNICO CRITERIO DE VERDAD y la práctica ha demostrado que LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA ES UN ROTUNDO FRACASO Y SOLO GENERA RETRAZO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS JUICIOS.
III. Completa discrecionalidad para la oposición a la «sentencia anticipada»
Tal como señalan los autores chilenos que han analizado la problemática del monitorio laboral, una de los principales cuestionamientos teóricos respecto a esta vía procedimental consiste en que:
El monitorio laboral chileno no adoptó la clásica premisa civil o comercial en que el deudor carga con el deber de oponerse fundadamente. Esta estructura monitoria permite al deudor generar dilaciones indebidas, sin sanción. El monitorio laboral chileno no posee un mecanismo para equilibrar la tensión entre el derecho a ser oído y la ausencia de consecuencias jurídicas derivada de la inacción e, incluso, obstrucción al proceso del demandado. Esta imprevisión puede provocar la generación de un expediente meramente formal y contrario a su propia naturaleza.
En relación a ello, este razonamiento resulta plenamente aplicable a la situación que ocurre en el Perú, toda vez que, en la experiencia laboral que manejamos como litigantes del día a día en asuntos laborales, damos fe de que los abogados y estudios patronales son especialistas en proponer todo tipo de cuestionamientos procesales en las contestaciones de demandas -sin que ello se deba entender como una denuncia de que caen en acciones ilícitas ni nada por el estilo, todo es parte de las estrategias procesales que se pueden emplear y plantear válidamente en un juicio- por lo que estimamos que dicha situación no cambiará en nada ante la aprobación de un monitorio laboral.
Inscríbete aquí Más información
Entorno a ello, desde una perspectiva de la forma en que se regula el monitorio laboral en la norma general y abstracta va desde el lado de que el artículo 61 del dictamen del Código Procesal del Trabajo no prevé ninguna limitación o encausamiento de lo que es posible plantear en una oposición o contestación de demanda en un monitorio laboral, cualesquiera sea la denominación que se emplee.
Frente a ello, consideramos que sería válida la postura de sostener que tampoco se pueda limitar el derecho de contestación de demanda del empleador o del demandado en el monitorio laboral debido a una prevalencia del principio de igualdad de armas y de tutela jurisdiccional efectiva, puesto que no debería prohibirse a ninguna persona a ejercer su defensa en la forma en que mejor estime conveniente para su derecho
Como tal, la crítica no va dirigida a los abogados y estudios patronales que son expertos en encontrar los cuestionamientos procesales más rebuscados, originales y novedosos, sino que la crítica va dirigida al dictamen que pretende imponer una vía procedimental ineficiente en términos de eficiencia en la administración de justicia sino también INNECESARIA EN TÉRMINOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, debido a que ya se ha previsto un proceso único laboral en el que las partes pueden demandar y contestar la demanda según estimen conveniente, con un esquema procesal inclusive más concretado que el flamante monitorio laboral.
IV. Inconvenientes prácticos por afectación a la jurisdicción determinada por Ley
El artículo 139 inciso 3 de la Constitución establece que:
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
En ese sentido, se debe apreciar que ante la promulgación del dictamen de Código Procesal del Trabajo aparece el inconveniente práctico de una doble vía jurisdiccional prevista que se puede aplicar a las mismas pretensiones: (i) el proceso único laboral previsto en el artículo 1 inciso 1.2 y (ii) el proceso monitorio laboral previsto en el artículo 1 inciso 1.4.
En relación a ello, se debe analizar que el artículo 1 inciso 1.2 del dictamen establece que los juzgados paz letrado laboral son competentes para conocer: “En el proceso único laboral, las pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificable hasta cien (100) unidades de referencia procesal (URP) vinculadas entre sí”.
Asimismo, en el artículo 1 inciso 1.4 del dictamen se establece que el mismo juzgado de paz letrado laboral es competente para conocer:
En el proceso monitorio, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar, no superiores a cien (100) unidades de referencia procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, así como de trabajadores autónomos, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios y su ejecución.
Siendo ello así, se debe tener presente que existe una aparente superposición normativa puesto que en el proceso único laboral se pueden plantear demandas sobre pretensiones cuantificables hasta con 100 de unidades de referencia procesal y en el monitorio laboral se pueden plantear demandas sobre obligaciones de dar no superiores 100 unidades de referencia procesal; no obstante, la diferencia radica en que en el proceso único laboral se exige que la pretensión cuantificable esté ligada a una pretensión no cuantificable.
En ese sentido, se debe considerar que si bien en principio, la posibilidad de recurrir a ambas vías está habilitada si solo se considera el texto expreso de la norma; no obstante, las leyes no son islas jurídicas que se regulan a sí mismas, sino que se enmarcan dentro de las normas constitucionales que las sostienen y las fundamentan; como tal, esta disposición del dictamen resulta cuestionable conforme al artículo 139 inciso 3 de la Constitución pues predetermina dos vías jurisdiccionales para un mismo tipo de pretensiones.
Además de ello, esta superposición normativa generará inconvenientes prácticos porque entorpecen el acceso a la justicia al crear vías procedimentales prácticamente idénticas. Para analizar ello pongamos, a modo de ejemplo, el caso típico e hipotético en que un trabajador que labora con contratos modales es despedido bajo no renovación de contrato y además se le adeudan S/50 000 por concepto de liquidación de beneficios sociales, gratificaciones y CTS.
Resulta que el trabajador quiere iniciar una demanda y, frente a ello, se abre la disyuntiva entre si debe recurrir al proceso único laboral o al proceso monitorio laboral.
En ese sentido, supongamos que el abogado plantea la demanda en la vía del proceso único laboral debido a que la declaración de despido arbitrario por no renovación de contrato constituye una pretensión no cuantificable —debido a que requiere previamente que se declare la desnaturalización del contrato modal— y, bajo tales consideraciones, interpone demanda con el petitorio de desnaturalización de contrato, declaración de despido arbitrario, pago de indemnización por despido arbitrario y pago de beneficios sociales.
No obstante, el problema práctico surge cuando sea el demandado el que cuestione la vía procedimental empleada por el trabajador, ya que si bien la indemnización por despido arbitrario está ligada a pretensiones no cuantificables (desnaturalización de contrato y declaración de despido), el pago de beneficios sociales no está ligada a ninguna pretensión no cuantificable, pues su pago procede conforme a la legislación vigente con independencia de que exista o no despido arbitrario.
En dicho escenario, se corre el riesgo de que se declare improcedente la demanda respecto al pago de beneficios sociales y que se derive dicha pretensión al monitorio laboral, toda vez que si se hace una “interpretación literal” del artículo 1 inciso 1.2 del dictamen del Código Procesal del Trabajo, se requiere que una conexidad entre pretensiones no cuantificables y cuantificables para recurrir a la vía del proceso único laboral, lo cual no se presenta en el caso solo de pago de beneficios sociales.
Ciertamente, no es la única posibilidad de resolver este tipo de eventuales controversias sobre la vía jurisdiccional aplicable, pero definitivamente existe la probabilidad de que se genere un mayor trabajo a la judicatura por este defecto en la técnica legislativa propuesta en el dictamen, puesto que este tipo de escenarios serán más que fijos que ocurran si es que se aprueba el Código Procesal del Trabajo en los términos que acaba de ser aprobado por la comisión de trabajo.
V. Conclusiones
Consideramos que el Código Procesal del Trabajo es un peligro para los intereses de los trabajadores y sindicatos, puesto que la introducción del proceso monitorio laboral conlleva una obligatoriedad de doble instancia de conciliación sin ningún favorecimiento a la celeridad procesal y administración de justicia, además de que acarreará un mayor desgaste a la judicatura y a los abogados por la plena libertad que se otorga para la contestación de demanda y por los desperfectos en la técnica legislativa empleada debido a una superposición normativa entre el proceso único laboral y el monitorio laboral.
Inscríbete aquí Más información
Bibliografía
Delgado Castro, Jordi, & Palomo Vélez, Diego. (2019). El rol del juez laboral en la admisibilidad del procedimiento monitorio. Revista de derecho (Valdivia), 32(1), 237-254. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502019000100237
Yupanqui Esquivel, M. Y., & Casas Chusho, J. (2021). La efectividad de la conciliación y una nueva mirada para el desarrollo de la audiencia de conciliación acorde con los principios del proceso laboral. Revista De Derecho Procesal Del Trabajo, 4(4), 73-91. https://doi.org/10.47308/rdpt.v4i4.5
![El ánimo defensivo de una persona no legitima cualquier conducta externa de protección: Aunque se produjera un acto de vandalismo —un grupo de jóvenes con palos de béisbol—, ello no justifica que el imputado reaccione disparando reiterativamente en diferentes partes del cuerpo [RN 519-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Es posible la reducción de la pena vía revisión de sentencia cuando se advierte la aplicación de una norma que, con posteriormente, fue declarada inconstitucional [Revisión de Sentencia NCPP 450-2022, Puno, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Cuando un coimputado declara sobre un hecho de otro coimputado —que a la vez es un hecho propio, ya que ellos mismos lo cometieron—, su condición no es asimilable a la de un testigo, aunque tal testimonio puede ser utilizado para formar convicción judicial [RN 325-2025, Loreto, f. j. 9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/palacio-justicia-poder-judicial-PJ-fachada-frontal-corte-LPDerecho-218x150.png)

![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-218x150.png)
![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE] [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



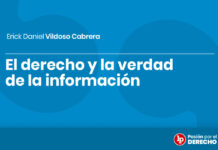
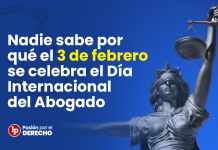



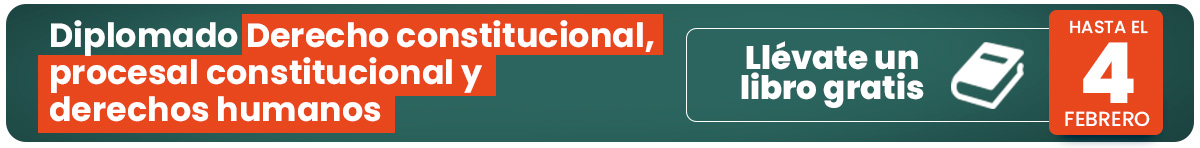
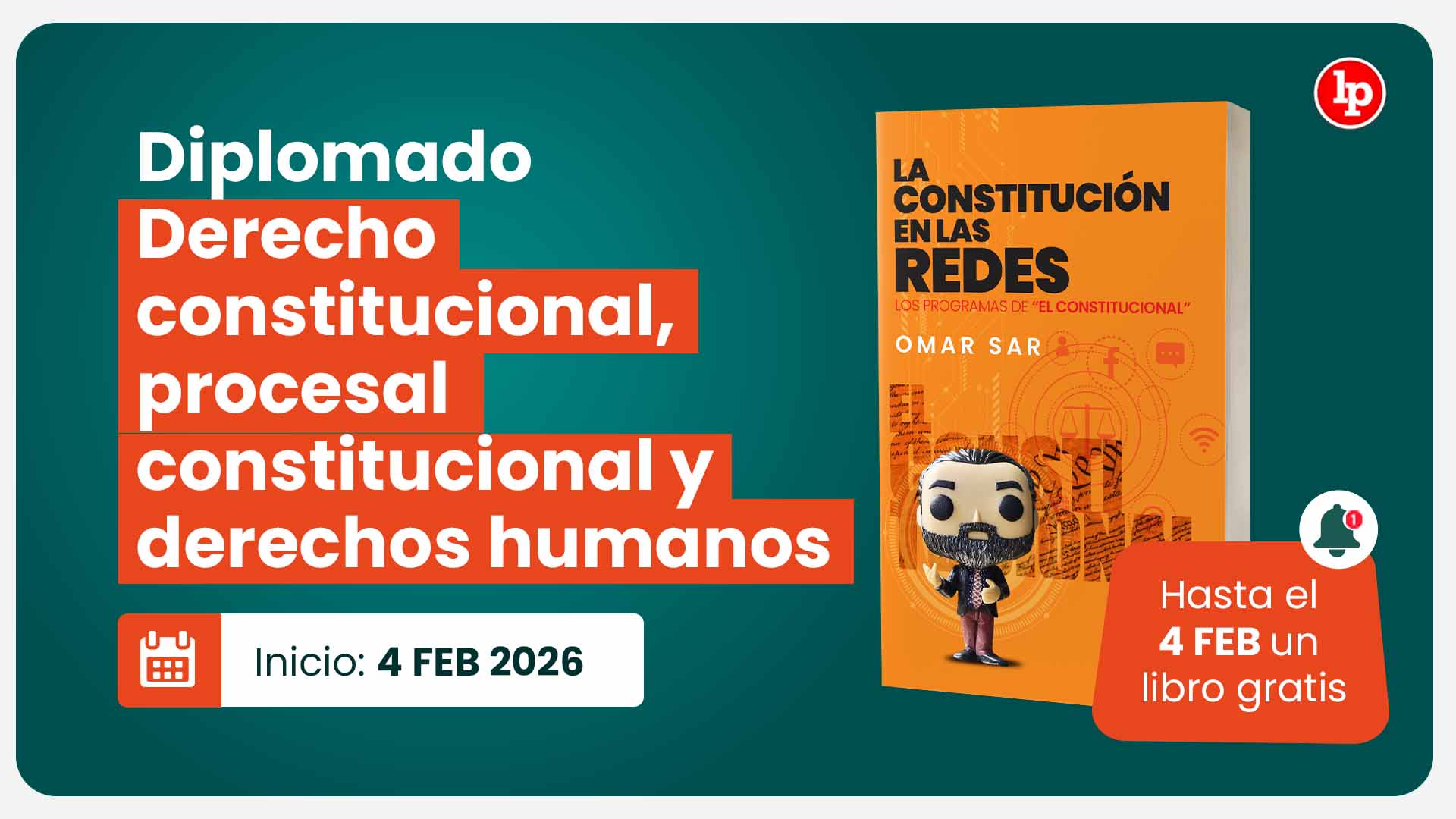
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-218x150.jpg)
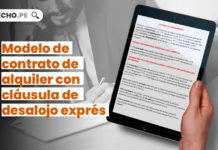
![El plazo de prescripción para interponer la demanda de nulidad del testamento debe computarse desde el fallecimiento del testador, momento en el cual el acto adquiere publicidad y eficacia jurídica, conforme al art. 1993 del CC [Casación 4528-2021, Ayacucho]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
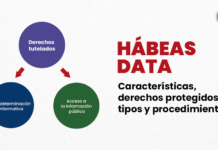
![Gutiérrez Ticse: Pedro Castillo debió ser juzgado por jueces supremos titulares (voto singular) [Exp. 04857-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-PEDRO-CASTILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
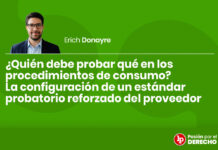
![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-218x150.jpg)
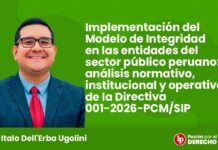

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




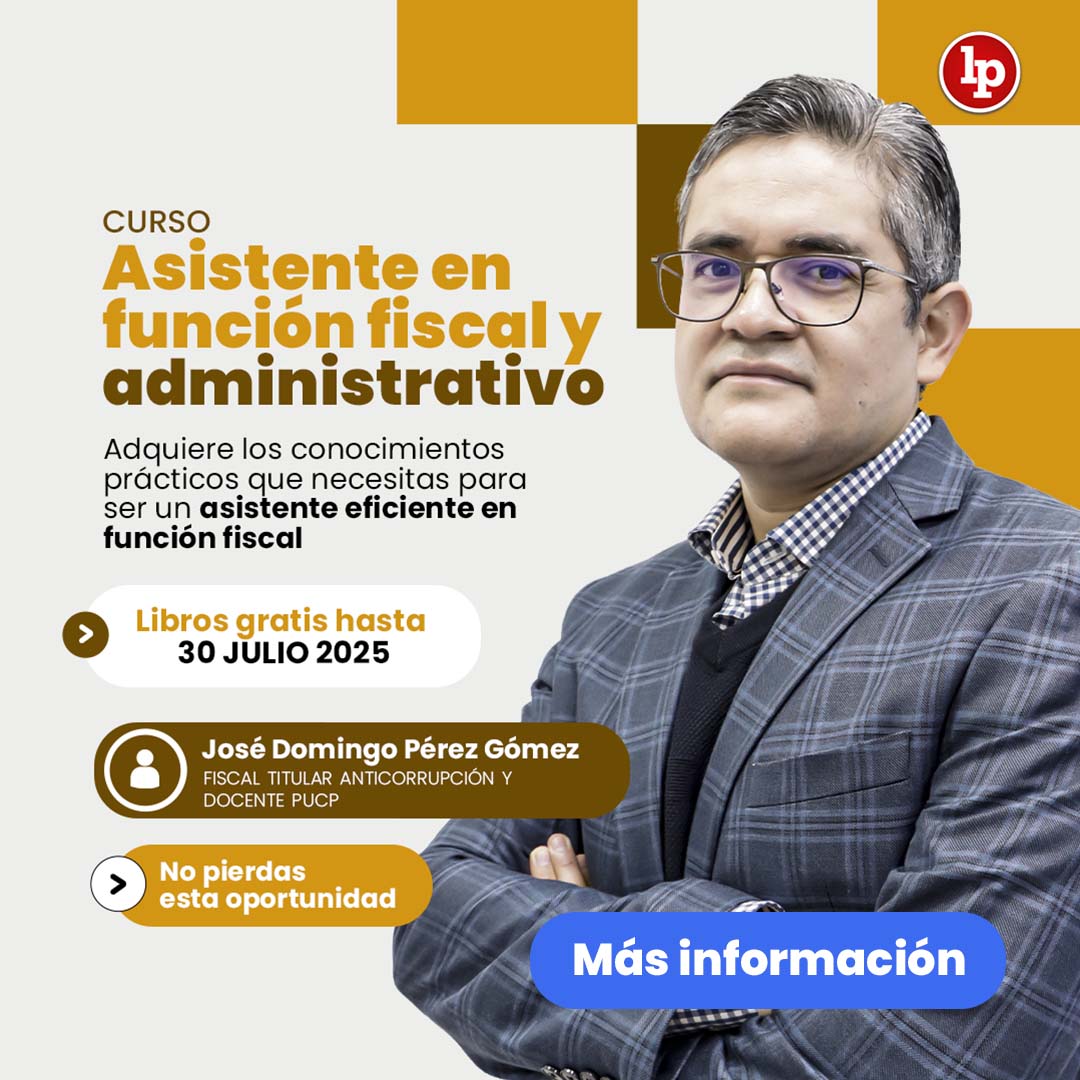
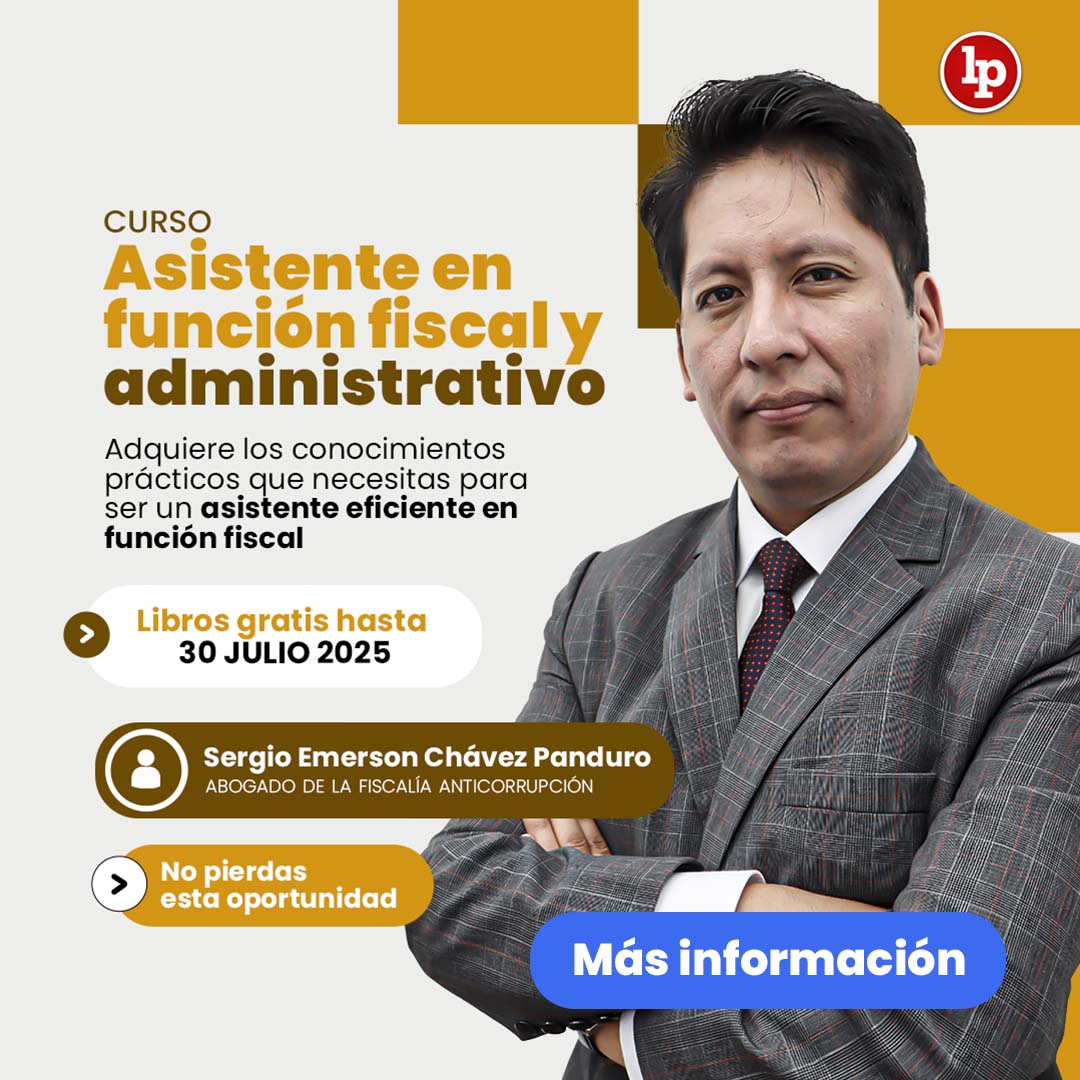
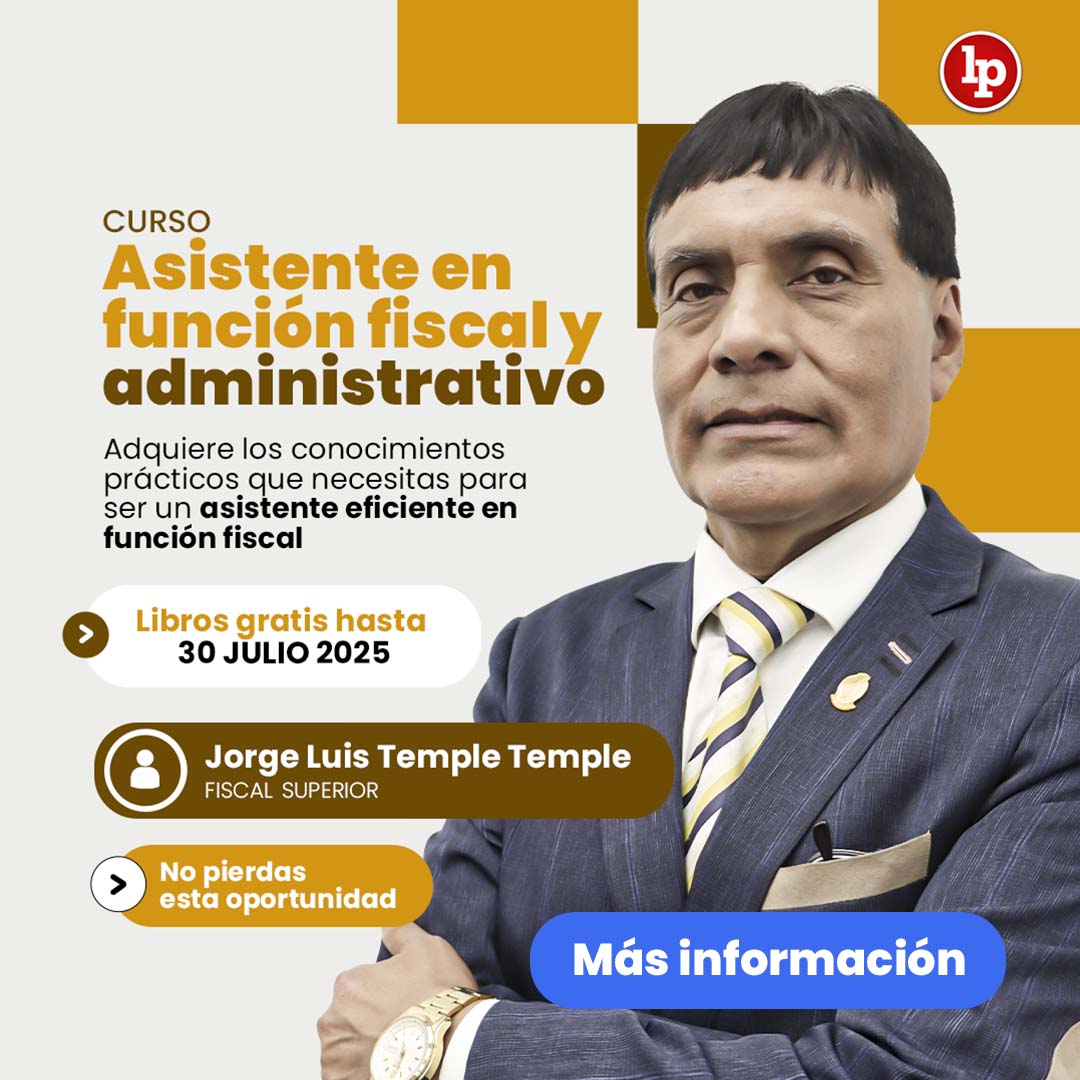
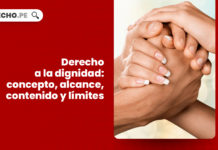

![Las redes sociales de servidores públicos (aunque sean de titularidad personal) —si son usados para la difusión de información relacionada con el ejercicio de su cargo— son foros públicos de debate, opinión, control, rendición de cuentas y materialización del principio de transparencia (Colombia) [Sentencia T-149/25, ff. jj. 180-181]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-11-218x150.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-324x160.png)



![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-100x70.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-100x70.png)