Sumario: 1. Libertad económica y contrato; 2. Libertad jurídica y contrato; 3. Principios base del contrato; 4. El contrato como categoría general; 5. El contrato como categoría general en el Código Civil peruano; 6. El consentimiento en la formación del contrato; 7. La obligatoriedad de los contratos; 8. La obligatoriedad como hecho comunicativo o como hecho intimista.
Lea más artículos de Gunther Gonzales Barrón
1. Libertad económica y contrato
La persona humana es un ser económico desde el principio de los tiempos, pues, la necesidad de subsistencia le impone acudir a su entorno para apropiarse de las cosas y de sus distintas utilidades. La satisfacción de ese interés se traslada al plano normativo de la religión, de la moral, y, finalmente, del derecho, por lo que el concepto de propiedad, sea individual, familiar o comunal, con el objeto de asegurar el disfrute pacífico de las cosas. En las sociedades primitivas, la economía se basa en el autoconsumo, por tanto, las familias, o grupos sociales reducidos, producen todos los bienes que necesitan, por lo que el grupo social, solo se preocupa en proteger la propiedad, que es el único derecho patrimonial que se requiere para mantener el orden en la tribu u organización política de la que se trate.
Sin embargo, más tarde o más temprano, toda sociedad comienza un lento periodo de mayor complejidad, que surge desde el nacimiento de las clases sociales: gobernantes, religiosos y productores, que básicamente cumple el fin de mantener el orden de la sociedad, por lo cual, el grupo político privilegiado supera el auto-consumo, con la consiguiente demanda de nuevos bienes en el interior de su entorno, o fuera de él, que origina el comercio exterior. Por su parte, los adelantos tecnológicos originan excedentes, sin perjuicio de los sujetos más hábiles o fuertes, que logran acumular excedentes, con la consiguiente separación entre los miembros de la sociedad por riqueza o pobreza, con la consiguiente capacidad de satisfacer más complejas o suntuarias necesidades.

La demanda de bienes siempre conlleva la oferta de los mismos, por lo que surge una nueva situación que modifica la estructura de la sociedad. El autoconsumo deja de ser la única fórmula económica; por el contrario, empieza a ganar importancia creciente el intercambio de bienes, el comercio, y, con ello, la producción se hace para concurrir en el mercado, esto es, dirigido a terceros. Nuevamente, los cambios sociales arrastran al derecho, pues, surgen reglas para el intercambio de bienes. En tal contexto, el concepto de propiedad no es suficiente para enfrentar las nuevas necesidades, por lo que nacen las ideas de “vínculo”, “obligación” y “contrato”, como mecanismos jurídicos que explican el intercambio económico.
La producción especializada, es decir, la situación por la que cada agente produce un tipo específico de bien, por tanto, lo hace con mayor eficiencia, productividad y calidad, trae como consecuencia la necesidad de intercambio a través del comercio, desde el ámbito económico; pero también origina las nociones de obligación y contrato, desde el ámbito del derecho. No es casualidad que en Roma, el contrato de compraventa se tipifica a partir del derecho de gentes, es decir, por efecto del comercio internacional.
La economía de mercado surge propiamente cuando se generalizan la libertad económica, la división del trabajo, la especialización de cada agente en la producción, y la intervención estatal en condición de árbitro, pero no en la creación de riqueza, aunque su intervención, por diversos factores, es cada vez de mayor relevancia en la actualidad.
El sustento teórico de la economía de mercado, además del respeto por la libertad, se encuentra en el bienestar general que logra mediante la liberación de las fuerzas productivas, de la innovación, de la creatividad y de la apropiación del esfuerzo por el sujeto protagonista de la acción. En tal sentido, los individuos cuentan con libertad de producir, de comerciar, de contratar, de trabajar, así como la libertad en el uso, disfrute y disposición de la propiedad.
El mercado es el lugar abstracto en el que confluye la oferta y la demanda, los vendedores y los compradores, pero ello requiere una figura técnica que vincule ambos intereses contrapuestos: “el contrato”, así como del derecho que sea objeto del intercambio: “la propiedad”. En forma genial, el profesor italiano Emilio Betti había advertido con claridad que la propiedad se sustenta en la idea primitiva de “apropiación exclusiva”, sin relevancia de la alteridad (el otro); mientras el contrato se basa en la idea de “colaboración” entre dos sujetos, pues, ambos se necesitan mutuamente, lo que, a diferencia de la propiedad, presupone la alteridad (el otro).
2. Libertad jurídica y contrato
La libertad individual implica que la persona cuenta con una amplia esfera de actuación en la vida personal y social, lo que exige en forma recíproca que el Estado se abstiene de interferir o entrometerse en esa área privilegiada. Pues bien, una de las manifestaciones de la libertad individual la constituye la denominada “autonomía privada”, por cuya virtud, la persona tiene soberanía para gobernar su esfera jurídica[1], mediante el establecimiento de reglas vinculantes, especialmente “en el campo de las relaciones económicas-sociales”[2].
La autonomía privada cumple dos funciones: poder de constitución de relaciones jurídicas (libertad de conclusión), y poder de reglamentación del contenido de esas relaciones jurídicas (libertad de configuración interna)[3].
No obstante, el principio de autonomía privada nunca ha sido absoluto, ni siquiera en el momento cumbre del liberalismo. En este sentido, la autonomía privada, como fenómeno social, tiene como base el contexto en que se desenvuelve, por lo sus límites dependen de los tiempos y de las concepciones imperantes en la sociedad. Por tanto, si la autonomía privada tiene límites inmanentes, mayores o menores, entonces bien puede decirse que no está en crisis la propia autonomía privada, sino más bien el modo en que se concebía sobre la base de los postulados liberales[4]. Por tanto, “más que un problema de libertad, es un problema de sus límites. El dogma de la autonomía da la voluntad puede proclamarse y repetirse a condición de que se subraye que prácticamente hoy como lo fue ayer y como lo será mañana, es un problema de medida”[5].
Los límites tradicionales de la autonomía privada son las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres (arts. V, 1354 CC), con lo que se busca controlar la vigencia de las normas de derecho público y la moralidad social. Este modelo individualista se plasmó en los primeros Códigos, pero ello ha cambiado dramáticamente desde la aparición y desarrollo del fenómeno de la contratación masificada, en donde -de hecho- la configuración del programa de los derechos y obligaciones se produce de forma unilateral, con el riesgo de que una parte se coloque en situación contractual intolerablemente superior frente a la otra. Este problema hizo intervenir a la jurisprudencia y al legislador, con miras en la protección de la parte más débil de la relación jurídica, por lo que se busca equilibrar el poder de negociación de ambos contratantes, lo que opera específicamente en el ámbito de las relaciones con los consumidores (art. 65 Const.), y que antes operó en el contrato de trabajo, cuya importancia como hecho regulador fue decreciendo para dotar de mayor relevancia a las normas heterónomas. El contrato laboral dejó de pertenecer al derecho civil, hasta el punto que esa materia se convirtió en una disciplina jurídica autónoma: el derecho del trabajo. ¿Pasará lo mismo con el derecho del consumidor? El futuro lo dirá.
3. Principios base del contrato
El contrato cumple el objetivo de canalizar el intercambio y asignación de bienes o servicios en la sociedad, mediante el reconocimiento de ciertos principios que permiten su funcionalidad:
a) libertad, pues se trata de acto de autonomía;
b) igualdad, en tanto ello garantiza la tutela de la operación;
c) patrimonialidad, pues se trata de una operación económica que sirve para la satisfacción de intereses individuales y sociales;
d) normativa, en tanto el acuerdo es vinculante, por lo que crea normas privadas, lo que genera seguridad jurídica, pilar de cualquier sistema económico que incentiva la creación de riqueza.
Los principios base son los que fundamentan la noción misma del contrato, entre los que se encuentra el “normativo”, pues el contrato tiene la función de crear normas para asegurar las relaciones económicas. El famoso pacta sunt servanda constituye una frase que resume la finalidad normativa del contrato, emparentada con la seguridad jurídica.
4. El contrato como categoría general
Los contratos, desde la perspectiva estructural, son actos humanos bilaterales, de carácter patrimonial; pero, desde el aspecto funcional, consiste en el mecanismo que permite el intercambio de bienes y servicios para el logro de fines valiosos, tales como la satisfacción de necesidades inmediatas o complejas, pero bajo los principios de eficiencia económica, desarrollo social, mayor productividad y calidad de vida, sin perjuicio de los crecientes problemas por abuso en el ejercicio de las libertades.
En tal sentido, las personas compran, venden, arriendan o toman préstamos, por lo que a cada momento celebran contratos particulares (compraventa, arrendamiento, mutuo, etc.) que pretenden obtener resultados económicos prácticos, pero con el convencimiento pleno, expreso o presunto, de que la relación tenga incidencia en el mundo jurídico.
La multiplicidad de contratos puede dificultar la solución de casos, lo que exige el uso de la analogía; por tanto, si el sistema cuenta con una regla en el contrato de compraventa, por cuya virtud, los gastos se dividen entre las dos partes, pero esa misma norma no ha sido contemplada en el contrato de arrendamiento, por lo que surge la incertidumbre producida por una laguna normativa. En tal ocasión, caben las siguientes salidas: primero, acudir al juez, en forma posterior al conflicto, para que la regla de un sector sea trasladada en el caso concreto a otro sector; segundo, acudir al jurista teórico o práctico, para que recomiende llenar la laguna, en forma previa al conflicto, con una norma privada en el mismo texto contractual; tercero, acudir al legislador para que establezca normas positivas que resuelvan los casos en forma anticipada al conflicto, pero con carácter general.
Concentrémonos en esta última posibilidad.
El legislador puede establecer la misma regla de la compraventa en el sector normativo del arrendamiento, pero luego tendría que hacer lo propio en el contrato de obra, mandato, comodato, etc. El resultado es la reiteración de normas. La segunda posibilidad es crear una categoría más general, que abstraiga todos los elementos comunes de la compraventa, arrendamiento o mutuo, con lo que nace la regulación sobre “el contrato”, que en principio se aplica a todos los tipos de contratos, salvo que exista disposición especial en contrario. El resultado es la economía legislativa, o la elegantia iuris, como dirían los juristas romanos, en tanto una sola regla puede cubrir la multiplicidad de acuerdos contractuales.
5. El contrato como categoría general en el Código Civil peruano
La codificación se caracteriza por la pretensión de sistematicidad omnicomprensiva, por tanto, no extraña que haya optado por regular un conjunto normativo sobre el “contrato en general” como categoría abstracta, y luego, distintas reglas particulares para cada tipo contractual.
El Código Civil Peruano de 1984 no es la excepción, pues, el Libro VII, de Fuentes de las Obligaciones, comprende la Sección Primera, de los “contratos en general”, que contiene ciento setenta y siete normas, desde el art. 1351 al art. 1528. Luego de ello, sigue la Sección Segunda, sobre dieciséis “contratos nominados”, a saber, compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo, arrendamiento, hospedaje, comodato, locación de servicios, obra, mandato, depósito, secuestro, fianza, renta vitalicia, juego y apuesta (art. 1529 al art. 1949), habiéndose derogado las normas sobre la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral.
La Sección Primera, de “contratos en general”, regula las siguientes quince materias: i) Disposiciones generales (normas generales de una categoría, que por sí, ya es general); ii) Consentimiento; iii) Objeto; iv) Forma; v) Contratos preparatorios; vi) Contrato con prestaciones recíprocas; vii) Cesión de posición contractual; viii) Excesiva onerosidad de la prestación; ix) Lesión; x) Contrato en favor de tercero; xi) Promesa de la obligación o del hecho de un tercero; xii) Contrato por persona a nombrar; xiii) Arras confirmatorias; xiv) Arras de retractación; y, xv) Obligaciones de saneamiento.
6. El consentimiento en la formación del contrato
El puro individualismo (el “yo”) se basa en la arbitrariedad de una voluntad que se impone a la otra, sea por la fuerza, la tradición o los recursos. Por el contrario, la idea de contrato implica una superación de ese tosco individualismo, en tanto conlleva el reconocimiento del otro, la existencia de una relación intersubjetiva del tipo “yo-tu”, por tanto, en tal caso se requiere la voluntad concurrente de dos personas, en la que ninguno se impone al otro, sino que se conjuga en un ámbito de libertad e igualdad, por lo que se materializa en el acuerdo (art. 1351 CC) o en el consentimiento (art. 1352 CC) que etimológicamente significa “sentir juntos”, lo cual es bastante gráfico y expresivo.
El acuerdo es la esencia misma de la contratación, lo que llevó a sostener a la doctrina del liberalismo jurídico que: “decir contrato es decir justo”, en tanto sus bases se asientan en relaciones igualitarias, y no de imposición o discriminación, por lo que se logra un resultado concorde, estable, propio de un sistema de paz social, aunque sea desde una perspectiva teórica o filosófica.
Pues bien, el acuerdo es un hecho comunicativo de dos personas, no un hecho psicológico o intimista, por lo que necesita materializarse en el ámbito social. A lo largo de la historia, esa comunicación se ha producido a través de distintos mecanismos, según las valoraciones de cada sociedad. Por ejemplo, los derechos antiguos exigían que la voluntad se manifestase por medio de ceremonias públicas o religiosas, como ocurría con el testamento romano que debía pronunciarse en una asamblea pública, o con el acto de transferencia de propiedad, o mancipación, que exigía un complicado ceremonial con una balanza, siete testigos, vendedor y comprador, en la que se pesaba el metal representativo del precio. En cualquiera de los casos, la nuda voluntad, la sola manifestación externa del querer, no era suficiente para producir vinculación jurídica. El acuerdo informal, en este contexto, no genera obligaciones. Por lo demás, una prescripción de este tipo es natural en los sistemas que todavía no abandonan en su totalidad el origen religioso, pues la sacralidad se vincula normalmente con ritos, fórmulas o actos mágicos, que, por tal motivo, son necesarios para que una simple voluntad, sin trascendencia alguna, se diferencia de la voluntad trasladada a ritos, que solo de esa forma producen acuerdos jurídicos[6]. El derecho romano es un buen ejemplo de estas ideas, pero, en general, lo mismo ha ocurrido en todos los derechos o sistemas jurídicos de la antigüedad:
Psicológicamente, Hägerström explica la ilusión de los poderes y vínculos místicos, por el trasfondo emocional: la idea de poseer un derecho respecto de algo hace surgir un sentimiento de poder; la idea de estar obligado a hacer algo genera un sentimiento de estar bajo presión. Estos sentimientos alimentan la creencia de que existen poderes y vínculos reales. Históricamente, las ideas de derechos y obligaciones son explicadas como derivaciones de ideas primitivas de poderes y vínculos sobrenaturales que podrían ser establecidos y manipulados por medios mágicos [7].
Sin embargo, la sacralidad y el formalismo exagerado es inconveniente cuando las relaciones comerciales empiezan a florecer, pues, el intercambio profesional exige rapidez y simplicidad en las operaciones. El comercio es la causa decisiva en la eliminación del formalismo contractual. No es casual que uno de los contratos consensuales del derecho romano clásico es la compraventa, típico negocio mercantil, que necesitaba reglas sencillas para su celebración. Muchos siglos después, con el advenimiento del capitalismo, y, por consiguiente de su instrumento jurídico, el derecho mercantil, nuevamente se derogan las reglas formalistas de la contratación según las normas de comercio, las que finalmente se trasladaron a los códigos civiles.
En resumen, el derecho civil moderno acoge el principio consensual en la contratación, esto es, para la formación del contrato, y su efecto vinculante, basta el consentimiento expresado por las partes, sea en forma verbal, sea en forma escrita o sea por acciones (arts. 141, 1352 CC). Es decir, las normas privadas nacidas del contrato se pueden originar, incluso, y en el caso más extremo, por una voluntad manifestada por las palabras. La regla es el consenso declarado por cualquier forma válida de comunicación (art. 141 CC), en cambio, la excepción es la formalidad estricta. La causa principal de tal cambio es la economía: el tráfico de bienes necesita medios ágiles y simplificados[8].
7. La obligatoriedad de los contratos
La fuerza obligatoria (normativa) de los negocios jurídicos, y en especial del contrato, se funda en la Constitución, que consagra la libertad contractual como derecho fundamental (art. 2, inciso 14), pero, desde una perspectiva pragmática, se basa en las necesidades del tráfico, puesto que la economía se desarrolla, fundamentalmente, por obra de la iniciativa privada, que entre otras cosas requiere economía de mercado, propiedad y libertad contractual. En tal contexto, los contratos se constituyen en el principal medio del que se valen los hombres para tejer entre ellos la urdimbre de sus relaciones jurídicas, por lo que se trata del instrumento esencial para la vida económica y la promoción de la riqueza[9]. Conviene recordar que la autonomía privada, antes que un fenómeno jurídico, es un fenómeno social. Por ello, “el reconocimiento de la autonomía privada es una exigencia que lleva consigo la misma persona humana, por eso es inadmisible considerarla como simple ocasión para que actúe la máquina del Estado (concepción normativista). También es inexacto decir que se trata de algo que, como de cosas suyas, sólo a los interesados importa”[10]. Esta afirmación es cierta en el plano sociológica, pero no en el jurídico, pues, efectivamente, el contrato crea normas.
El art. 1361, primer párrafo del Código Civil, establece en forma terminante: “Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos”, lo que da lugar a una serie de consideraciones.
En primer lugar, el contrato es un acto jurídico que crea normas particulares, pero vinculantes para sus autores: “son obligatorios”, por tanto, no cabe desistirse o retractarse de los compromisos ya asumidos[11].
En segundo lugar, el contrato es un acto jurídico de alcance social, no intimista o psicológico, por tanto, la obligatoriedad de sus normas deriva de lo que: “se haya expresado en ellos”, es decir, el contrato es fenómeno expresivo, comunicativo, de manifestación frente al mundo, y no queda reducido al estrecho límite del pensamiento o de la voluntad interna, que nada expresan a los demás.
En tercer lugar, si el contrato es un hecho expresivo (“en cuanto se haya expresado en ellos”), entonces la validez del acto se encuentra relacionado con la coincidencia de las manifestaciones comunicativas entre las dos partes, por tanto, mientras lo declarado por ambos contratantes sea concordante en una misma expresión, entonces el contrato quedará perfeccionado por “el consentimiento de las partes” (art. 1352 CC).
8. La obligatoriedad como hecho comunicativo o como hecho intimista
La actuación del hombre no se inicia con la manifestación de una idea o decisión, sino que normalmente se origina en un pensamiento que se encuentra en el fuero interno del sujeto, y que este desea expresarlo para los demás. En buena cuenta, el orden natural de la comunicación del hombre es la siguiente:
PENSAMIENTO O IDEA ====== EXPRESIÓN SOCIAL
(fenómeno psíquico, interno) (fenómeno comunicativo)
La persona, antes que nada, tiene un pensamiento o idea dentro de su fuero interno, la cual, luego de cavilar y reflexionar, decide manifestar al exterior mediante un acto social comunicativo, por lo que jurídicamente se produce el siguiente esquema:
VOLUNTAD ======= MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
(pensamiento o idea) (expresión social del pensamiento o idea)
Normalmente, la manifestación externa coincide con la voluntad interna, es decir, lo expresado por el sujeto es concordante con lo querido por él mismo. En tales casos, el derecho no enfrenta problema alguno.
Sin embargo, cabe que no exista coincidencia entre la voluntad y la manifestación, por ejemplo, cuando el vendedor quiere ofrecer un producto en 1000, pero, por obra de un lapsus, manifiesta por escrito que la venta se cierra en 100, ante lo cual el comprador acepta en forma inmediata. Por tanto, la voluntad del vendedor no es coherente con su manifestación. En tal caso, el art. 1361, segundo párrafo del Código Civil señala: “Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a una voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”. Por virtud de esta presunción se fortalece la seguridad jurídica, pues la parte contratante que niega la concordancia voluntad/manifestación tendrá que romper la presunción mediante la actuación de prueba suficiente, pero, mientras ello no ocurra, la parte que confío en la declaración expresada, en el lenguaje comunicada al exterior, no tendrá más que acogerse a la presunción, cuya justificación se encuentra en la tutela de la confianza en las relaciones jurídicas entre los particulares.
Pero, ¿qué ocurre si la parte afectada logra probar en contra de la presunción de coincidencia de voluntad común? El Código guarda silencio sobre ese fundamental problema, por lo que puede especularse que hay dos soluciones posibles.
La primera tesis sostiene que la falta de coincidencia entre voluntad y manifestación conlleva la nulidad del contrato, lo que presupone, sin dudas, que la voluntad es el requisito esencial del contrato, y no la manifestación, a tal punto que una voluntad discordante significa que el acto no puede formarse; por tanto, el requisito primario es la voluntad, mientras que la manifestación es una simple apariencia que hace presumir su coincidencia con el fuero interno del sujeto, por lo que, la prueba en contraria, arrasa con la validez del contrato.
La segunda tesis niega que la voluntad psicológica sea requisito esencial del contrato, no solo por la inseguridad jurídica que originaría en las relaciones económicas, sino, además, porque resulta desfasada con la actual estandarización de la vida moderna, que se caracteriza por las operaciones patrimoniales objetivadas, como ocurre con los actos realizados en cajeros o en internet, antes que voluntaristas. Por lo demás, el contrato como “expresión” (art. 1361, 1° párrafo CC), como acto comunicativo que funda relaciones para la vida, y no para el pensamiento, cavilación o reflexión, lleva a concluir que el contrato es válido cuando existe coincidencia entre las manifestaciones externas de las dos partes (“acuerdo”, conforme el art. 1351 CC), y asimismo también se deduce de la propia definición del acto jurídico en el art. 140 CC: “manifestación”.
Por tanto, la falta de coincidencia entre voluntad/manifestación, cuando el afectado logra probar tal circunstancia, no conlleva la nulidad del contrato, sino la anulabilidad (vicio de menor entidad), cuando el error en la declaración o el error en la transmisión de la declaración es esencial y conocible por la parte contraria. Es decir, si el error del vendedor, que dio lugar a la discordancia entre su propia voluntad y declaración, no era conocible o advertible de alguna manera por el comprador, entonces el contrato no se anula, y, todo lo contrario, es válido, pese a que haya prueba plena del error cometido.
En decir, no basta el error del sujeto que declara en contradicción a su voluntad, sino que además ese error debe referirse a una cuestión esencial del vínculo jurídico (elemento objetivo), así como a la posibilidad de la parte contrario de conocer el error (elemento subjetivo), lo cual implica, en el ejemplo, que el comprador, pese a suponer que el precio ínfimo proviene de un errata en la declaración, sin embargo, se queda callado y no dice nada, tratándose de aprovechar de la situación.
Por tanto, la prueba de la discordancia entre voluntad y manifestación no conlleva la nulidad del contrato, sino un error, cercano al fraude, que solo tendrá eficacia destructiva del contrato, mediante la figura más benigna de la anulabilidad, siempre que tal situación sea esencial y conocible por la otra parte. Este es el régimen de los arts. 208 y 209 CC.
La doctrina italiana, que enfrenta el mismo problema, ha asumido esta solución por muchos de sus principales autores, como el siguiente:
[L]a regulación adoptada en el nuevo Código Civil sobre esta materia se halla en pleno contraste, justamente, con la tesis que hace de la voluntad subjetiva o real un elemento esencial del contrato o uno de los requisitos de este. No solo en la mayor parte de los casos la ausencia de la voluntad interna no tendrá ninguna relevancia (es decir, no la tendrá en todas las hipótesis en la cual dicha ausencia no sea fruto de error ni cuando, aun siendo fruto de error, este no sea esencial o reconocible por el otro contratante), sino que incluso cuando sí es relevante para el ordenamiento, ello no produce nulidad del contrato -como debería suceder si se tratara de ausencia de requisito esencial-, sino, simplemente anulabilidad”[12].
[1] DÍEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, 2º edición, Editorial Tecnos, Madrid 1980, T. I, p. 387.
[2] Cit. CANCINO, Fernando. Estudios de Derecho Privado, Editorial Temis, Bogotá 1979, p. 29.
[3] DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio, Op. cit., T. I, p. 389.
[4] JORDANA FRAGA, Francisco. La responsabilidad contractual, Editorial Civitas, Madrid 1987, pp. 123-124.
[5] Cit. GÓMEZ, Carlos José. Estudios sobre los contratos por adhesión a condiciones generales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 1991, p. 40.
[6] “A diferencia de lo que ocurre en el moderno Derecho, el consensualismo no es principio general en el Derecho romano clásico, en orden a la manera de concluir negocios que engendren derechos reales y obligaciones. Esto significa que no es suficiente para producir tales efectos el mero acuerdo de voluntades entre partes”: GUZMÁN BRITO, Alejandro. Derecho privado romano, 2° edición, Thomson Reuters, Santiago 2013, T. I, p. 789.
[7] OLIVECRONA, Karl. Lenguaje jurídico y realidad, traducción de Ernesto Garzón Valdés, Editorial Fontamara, México 2004, p. 27.
[8] “el formalismo inicial de los derechos romano y germánico fue cediendo gradualmente paso al principio del consensualismo, según el cual los contratos se concluyen mediante el consentimiento. Esta evolución fue determinada fundamentalmente por la influencia del derecho canónico, por las necesidades prácticas del tráfico comercial y por la doctrina del derecho natural. El primero y tercer factores obedecen a razones teóricas, de carácter predominantemente intelectual, que ponen de manifiesto el valor del consentimiento como elemento suficiente para la formación del contrato. En cuanto al segundo factor, que posiblemente es el que ha tenido mayor peso, se ha dicho que ‘la ley de los mercaderes impuso el respeto a la palabra dada, menos por una idea moral que por razón de la necesidad práctica de dejar de lado las formas para concluir rápidamente los negocios’ (Ripert y Bolaunger)”: DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general, Palestra Editores, Lima 2001, T. I, p. 131.
[9] BORDA, Guillermo. Manual de Contratos, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 1978, p. 114.
[10] DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El negocio jurídico, Editorial Civitas, Madrid 1985, p. 12.
[11] “La consecuencia más importante de la obligatoriedad de las relaciones jurídicas creadas por el contrato, y la que realmente da sentido a dicha obligatoriedad, es su intangibilidad o irrevocabilidad. Se entiende por intangibilidad (o irrevocabilidad) el que, una vez formado el contrato por el acuerdo de declaraciones de voluntad, la relación jurídica patrimonial que constituye su objeto, aun cuando no haya entrado en vigencia (verbigracia, por existir una condición o un plazo), no puede ser modificada, sino por un nuevo acuerdo”: DE LA PUENTE Y LAVALLE, El contrato en general, Op. Cit., T. I, p. 316.
[12] FERRI, Luigi. Lecciones sobre el contrato, traducción de Nélvar Carreteros Torres, Editora Jurídica Grijley, Lima 2004, p. 9.

![Investigado que pagó la deuda tributaria en fecha posterior a la acusación penal pierde la oportunidad del ser eximido de la investigación penal por regularización tributaria [Casación 3641-2024, Lambayeque, f. j. 5.17]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Juez que utiliza un elemento de conocimiento público, objetivo y accesible, como la búsqueda en Google, para contrastar el lugar consignado en las actas con lo declarado por los policiales, no implica la incorporación de una nueva prueba [Casación 424-2023, Amazonas, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La no efectiva y válida notificación de la sentencia condenatoria al imputado genera indefensión, pues se le habría imposibilitado conocer el contenido de dicha sentencia y, por tanto, impugnarla [Exp. 01649-2024-PHC/TC, f. j. 11] Congruencia recursal](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-3-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)



![[Balotario notarial] La función notarial y los instrumentos públicos notariales: estructura, límites y naturaleza administrativa](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/FUNCION-NOTARIAL-GESTION-PERU-LPDERECHO-218x150.jpg)


![[Balotario notarial] Gestión documental notarial: protocolo notarial, registros notariales, traslados instrumentales (testimonios, partes, boletas y copias)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PROTOCOLO-REGISTRO-GESTION-LPDERECHO-218x150.jpg)
![¿Es válido el despido del trabajador por miccionar en una bolsa dentro del área de trabajo y dejarla expuesta a la vista de sus compañeros? [Cas. Lab. 8119-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/Trabajandor-LPDerecho-218x150.png)

![Las medidas correctivas adoptadas tras un accidente laboral no liberan de responsabilidad al empleador [Resolución 0036-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/06/accidente-laboral-construccion-indemnizacion-caida-lesiones-dano-LPDerecho-218x150.png)
![Contrato de suplencia es fraudulento cuando el trabajador no realiza las labores del trabajador al que supuestamente sustituye [Exp. 04386-2013-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dormir-trabajo-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-extras-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![[VÍDEO] Luz Pacheco sobre caso Cerrón: TC acordó que casos con repercusión política se verían antes de elecciones](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/Luz-Pacheco-Zerga-tribunal-constitucional-tc-LPDerecho-218x150.png)


![Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado [DS 038-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reniec prorroga vigencia de DNI vencidos para votar en las elecciones generales 2026 [Resolución 000030-2026/JNAC/Reniec] Reniec-dni](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Reniec-dni-LPDerecho-218x150.png)
![Declaran ilegal que municipalidad prohíba a personas naturales la organización de espectáculos públicos no deportivos [Res. 0043-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)

![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-legislativo-notariado-LPDerecho-218x150.png)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
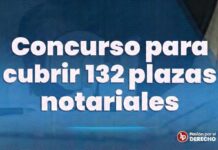










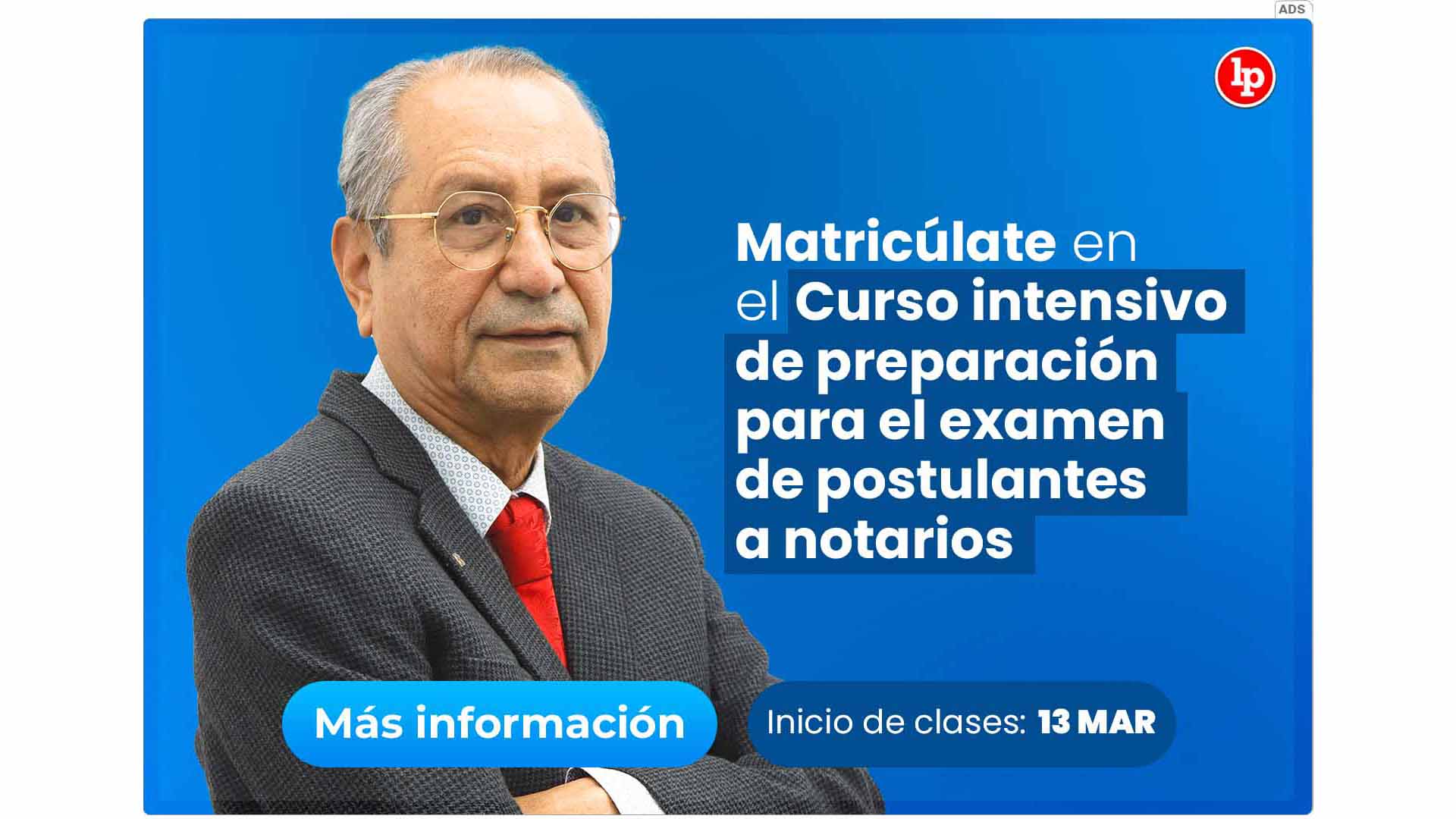
![[Balotario notarial] Escritura pública, minuta y protocolización: concepto, estructura y formalidades esenciales](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/Escritura-Publica-en-el-Peru-218x150.jpeg)


![Declaran ilegal que municipalidad prohíba a personas naturales la organización de espectáculos públicos no deportivos [Res. 0043-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)











