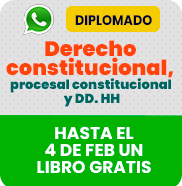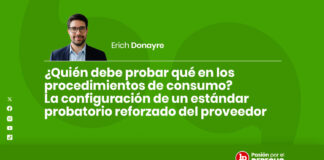Sumario: 1. Introducción, 2.- El sistema p2p como nueva forma de comercio ¿zona gris o inclusión financiera?, 3.- caso real peruano, 4.- ¿es constitucional imputar “por deber de saber”? un análisis jurídico, 5.- Cuándo vender criptomonedas te convierte en sospechoso, 6.- Lo que otros países entienden y el Perú aún no comprende sobre criptomonedas y derecho penal, 7.- Conclusiones.
1. Introducción
En los últimos años, el uso de criptomonedas ha dejado de ser una rareza para convertirse en una práctica cada vez más común en el Perú. Pero ¿qué son exactamente las criptomonedas?
Una criptomoneda es un activo digital que utiliza tecnología blockchain para garantizar la seguridad de las transacciones sin necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos. A diferencia del dinero físico, no existe en forma de billetes o monedas, pero puede comprarse, venderse y transferirse como cualquier otro bien o divisa. Las criptomonedas más conocidas son Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y el dólar digital conocido como USDT (Tether).
Para operar con ellas, millones de personas en todo el mundo —incluidos muchos peruanos— utilizan plataformas digitales llamadas exchanges, siendo Binance una de las más populares. Binance permite comprar y vender criptoactivos mediante dos modalidades principales:
1. Trading directo: operaciones dentro de la plataforma con tarjeta o cuenta bancaria.
2. P2P (peer to peer): mercado entre usuarios, donde uno vende y otro transfiere dinero directamente por banca móvil o transferencias.
El atractivo es evidente, pues se trata de operar 24/7, sin límites geográficos, y con un sistema que —aunque no regulado aún en todos sus aspectos en Perú— no es ilegal ni está prohibido. Sin embargo, detrás de esta innovación tecnológica hay un riesgo silencioso, y es que, en el Perú, incluso las operaciones legítimas con criptomonedas pueden llevar a enfrentar una investigación penal por lavado de activos.
La pregunta es provocadora, pero real: ¿Es delito usar criptomonedas en Perú? ¿Te pueden investigar solo por vender USDT (activos digitales) en Binance?
Este artículo sostiene que no, que no lo es ni debería serlo. Pero en la práctica, el sistema de justicia penal peruano está reaccionando con temor y desconocimiento frente a estas tecnologías, y ello ha llevado a que ciudadanos sin antecedentes, sin nexos con redes criminales y con actividades absolutamente documentadas hayan sido incluidos en investigaciones penales e incluso procesos de extinción de dominio. Todo por el simple hecho de operar con criptoactivos y recibir transferencias bancarias desde terceros.
A través del análisis de un caso real (con nombres y datos modificados por razones de privacidad), mostraremos cómo se está aplicando el tipo penal de lavado de activos en situaciones donde no existe dolo ni concierto, vulnerando principios elementales del derecho penal como la presunción de inocencia, la exigencia de tipicidad dolosa y la proscripción de la responsabilidad objetiva.
Además, presentaremos propuestas concretas, comparaciones internacionales (como el caso argentino), y reflexionaremos sobre lo que el Perú debe hacer para no criminalizar la economía digital del siglo XXI.
Inscríbete aquí Más información
2. El sistema p2p como nueva forma de comercio: ¿zona gris o inclusión financiera?
Para entender por qué el uso de criptomonedas ha comenzado a ser cuestionado en el ámbito penal, primero es necesario saber cómo funcionan realmente estos activos y cómo se utilizan en la práctica cotidiana.
¿Qué son los criptoactivos?
Los criptoactivos son unidades digitales de valor que se registran y gestionan mediante tecnología blockchain, una especie de libro contable digital público, seguro e inalterable. A diferencia del dinero tradicional (emitido por bancos centrales), las criptomonedas no están controladas por una autoridad financiera, sino que funcionan de manera descentralizada a través de una red informática global.
Existen distintos tipos de criptoactivos:
- Monedas digitales como Bitcoin (BTC), diseñadas para funcionar como medio de intercambio.
- Stablecoins, como USDT (Tether), cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, ofreciendo mayor estabilidad.
- Tokens y otros activos que representan valores, derechos o utilidades.
¿Qué significa comprar, hacer trading o arbitraje con criptomonedas?
- Comprar o vender criptomonedas es simplemente intercambiar dinero fiat (como soles o dólares) por criptoactivos.
- Hacer trading implica operar con frecuencia para aprovechar las variaciones del precio en el corto plazo, como sucede en la Bolsa de Valores.
- El arbitraje es una estrategia más especializada: consiste en comprar criptomonedas a un precio más bajo en un mercado y venderlas en otro donde su valor sea más alto, generando una ganancia por esa diferencia.
Estas actividades, por sí mismas, no constituyen ningún delito. Se trata de prácticas financieras lícitas —e incluso habituales— en la economía digital global.
Lo que ocurre, como veremos más adelante, es que el sistema de justicia muchas veces interpreta erróneamente estas prácticas, y en lugar de investigar delitos con evidencia real, se parte de presunciones basadas en el desconocimiento técnico.
3.- Caso real peruano
En el año 2021, un joven peruano —a quien llamaremos “Luis” para proteger su identidad— fue incluido en una investigación penal por el presunto delito de lavado de activos. Su caso no es aislado, y refleja una preocupante tendencia en el sistema de justicia peruano, la criminalización de usuarios legítimos de criptomonedas sin prueba alguna de dolo ni conocimiento del origen ilícito de los fondos.
Luis había comenzado a operar con criptomonedas desde el año 2016. Usaba Binance, la plataforma más popular para el comercio de criptoactivos, y realizaba operaciones mediante el sistema P2P (peer to peer), donde ofrecía la venta de USDT a cambio de transferencias bancarias en soles. Todo el proceso quedaba registrado, la identidad de los compradores estaba verificada por Binance (KYC), las transferencias eran nominales, y las operaciones eran trazables.
En una de esas transacciones, recibió dinero en su cuenta bancaria por la venta de USDT. Semanas después, se enteró de que el comprador había sido vinculado por la Fiscalía a una organización criminal internacional dedicada al fraude financiero. Aunque no conocía personalmente al comprador ni tenía ningún vínculo previo, Luis fue incluido como investigado por lavado de activos, bajo el argumento de que “debió presumir” el origen ilícito del dinero que recibió.
Sin que existiera prueba alguna de concierto delictivo, ni comunicación, ni participación alguna en el delito fuente, se dictaron medidas contra él como bloqueo de cuentas, incautación de fondos, y un proceso penal en curso que duró más de tres años, afectando gravemente su reputación, economía y salud mental. Todo por una operación registrada, documentada y legítima.
Este tipo de casos revela un patrón alarmante, pues la presunción reemplaza al elemento central del delito, que es el dolo. El Ministerio Público no demostró que Luis supiera o sospechara del origen ilegal del dinero. Tampoco intentó acreditar una intención de encubrimiento, conversión o incorporación al circuito económico formal. Simplemente, invirtió la carga de la prueba y partió de la base de que, por operar con criptomonedas, Luis “debió saber” que estaba recibiendo dinero sucio.
En consecuencia, en el presente caso se advierte que el análisis riguroso para la imputación del dolo es reemplazado por un estándar de atribución incompatible con el tipo penal, según lo definido por la Corte Suprema, la cual exige el conocimiento del origen ilícito como elemento estructural:
(…) para admitir judicialmente una imputación por delito de lavado de activos, será necesario que la misma cumpla (…) C. El señalamiento de los indicios contingentes o las señales de alerta pertinentes, que permiten imputar un conocimiento o una inferencia razonada al autor o partícipe sobre el potencial origen ilícito de los activos objeto de la conducta atribuida[1] .
Ahora, el resultado de este razonamiento es aún peor cuando el imputado no solo es considerado sospechoso por su actividad, sino que se le exige demostrar su inocencia, invirtiendose la carga de la prueba. En lugar de que la Fiscalía pruebe el conocimiento del origen ilícito, se obliga al acusado a justificar que “no sabía”. Al respecto, el Recurso de Nulidad, 3036-2016, Lima sostiene que: “Corresponde al Ministerio Público acreditar el origen ilícito de los bienes, y no al procesado justificar la procedencia legal de los mismos.”[2] Lo contrario implicaría una vulneración directa del derecho a la presunción de inocencia, regulado en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley.
Asimismo, esta forma de imputación conllevaría a atribuir responsabilidad penal no por actos concretos, sino por la mera cercanía a un supuesto riesgo delictivo o por el tipo de actividad que se realiza, lo que la doctrina penal llama “culpabilidad por sospecha”. En este modelo, la sospecha se convierte en prueba, y la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. Esto supone una regresión al derecho penal de autor, donde se sanciona a la persona por “quién es” o “qué hace”, y no por un hecho punible con dolo demostrado.
4.- ¿Es constitucional imputar «por deber de saber»? un análisis jurídico
Desde el punto de vista jurídico, el tipo penal de lavado de activos exige como elemento esencial el dolo, es decir, el conocimiento del origen ilícito del dinero y la voluntad de encubrir, transformar o introducir en el sistema legal bienes provenientes de delitos. Así lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación N.° 346-2011-Cusco, señalando que:
La configuración típica del delito de lavado de activos requiere no sólo la existencia de un delito fuente, sino también que el sujeto activo actúe conociendo dicho origen ilícito (fundamento jurídico 11).
la configuración del dolo en los tipos penales de lavado de activos debe abarcar el conocimiento potencial directo o eventual de los activos maculados, como objeto material, pero con la característica de ilicitud que le da contenido al injusto (tipo de injusto). Se trata entonces que el sujeto activo deba conocer (dolo directo) o presumir el origen ilícito de los activos, en sus diversas variantes típicas. La presunción equivocada de la ilicitud de un activo no maculado, puede revelar una actitud proterva pero, en modo alguno, es un acto de lavado[3]
Sin embargo, en muchos casos como el de Luis, la Fiscalía sostiene que el operador de criptomonedas “debió presumir” la ilicitud, lo que equivale a imponer un estándar de responsabilidad objetiva. Esta forma de imputación penal está prohibida por el Tribunal Constitucional, que ha señalado con claridad:
No obstante, como se ha señalado anteriormente, el tipo subjetivo – conocer o presumir – implica que dichos elementos sean probados mediante evidencias objetivas, y no basarse en simples sospechas o “corazonadas sin fundamento objetivo”[4].
Al respecto, la STSE 220/2015, de 9 de abril, sostiene que “ninguno de estos elementos, como, por ejemplo, explica la STSE 220/2015, de 9 de abril, se puede “presumir”, en el sentido de que se pueda escapar de esa certeza objetivable –no es de aceptar suposiciones o meras conjeturas–. No basta con una probabilidad o sospecha más o menos alta.”[5]
Este requerimiento, sin embargo, no siempre se respeta en la práctica. Tal es el caso de Luis, donde la Fiscalía sostiene que, como operador de criptomonedas, “debió presumir” la ilicitud de determinados activos, sin presentar ningún sustento objetivo o probatorio, lo que constituye una clara transgresión a sus derechos fundamentales como a la presunción de inocencia.
En consecuencia, se puede decir que el Ministerio Público, en lugar de construir la imputación con base en elementos de convicción objetivos, parte de un prejuicio generalizado hacia el uso de criptomonedas, asimilando automáticamente “actividad cripto” con “actividad ilícita”. Ello vulnera el principio de tipicidad, que exige subsumir los hechos concretos en la descripción legal, no aplicar analogías ni extender los tipos penales más allá de sus elementos esenciales.
Como ha señalado el profesor Percy García Cavero, en los delitos dolosos no se puede exigir a los ciudadanos una especie de “deber de presunción” del ilícito: “En los delitos dolosos, el conocimiento del hecho y su antijuridicidad son indispensables. Imputar por lo que el agente debió saber transforma la imputación en objetiva, lo que es inconstitucional y contrario a toda lógica penal racional” (García Cavero, Derecho penal parte general, 2017, p. 337).
Por tanto, imputar a un trader solo por recibir dinero en una operación legal y trazable, sin probar concierto ni conocimiento del delito fuente, constituye una desviación inaceptable del derecho penal garantista. La consecuencia práctica de este razonamiento es que cualquier persona que use criptomonedas podría ser investigada no por lo que hizo, sino por lo que “debió prever” según el criterio subjetivo del fiscal.
En un Estado de derecho, la eficacia de la persecución penal no puede lograrse a costa de las garantías fundamentales. La estigmatización tecnológica, como es el caso de las criptomonedas, no puede traducirse en una presunción general de culpabilidad ni en una carga probatoria invertida para el ciudadano. Resulta necesario investigar estos fenómenos digitales y adaptar las capacidades institucionales a la complejidad propia de estos delitos; sin embargo, ello no puede justificar la vulneración de principios y derechos esenciales como la legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Si el derecho penal comienza a funcionar en base a estigmas y “lo que debiste saber”, sin respaldo en fundamentos objetivos, y no sobre una conducta dolosa debidamente probada, se rompe el equilibrio entre seguridad jurídica y poder punitivo, conduciendo a una regresión normativa que desnaturaliza la función de última ratio que debe tener el sistema penal.
5. Cuándo vender criptomonedas te convierte en sospechoso
En investigaciones recientes, se observa que los fiscales no imputan por los actos propios del operador, sino por los actos ajenos del remitente.
Veamos cómo opera esta lógica distorsionada. Cuando un usuario vende USDT en Binance mediante el sistema P2P, la plataforma facilita el encuentro con un comprador. Este comprador —cuyo perfil ha sido previamente verificado por Binance bajo políticas KYC (conozca a su cliente)— transfiere el dinero directamente a la cuenta bancaria del vendedor. En ningún momento se entabla un acuerdo externo, ni se conocen antecedentes del comprador. Es una relación de mercado, trazable, con confirmación por parte del exchange.
Sin embargo, cuando la Fiscalía detecta que ese comprador estuvo vinculado, meses después, a un hecho delictivo (como estafa, fraude informático o captación ilegal), no inicia la investigación contra él, sino contra quien le vendió criptoactivos. Se acusa a este último de haber contribuido a blanquear dinero, no porque existan pruebas de concierto o participación, sino porque «recibió dinero» de alguien posteriormente cuestionado.
Este razonamiento subvierte la base misma del derecho penal moderno: la autorresponsabilidad, la cual establece que nadie puede ser castigado por los actos de otro. Según la Casación N.º 50-2014-Lima, no basta una relación indirecta o una inferencia débil para atribuir responsabilidad penal:
No es jurídicamente válido extender una imputación penal únicamente en virtud de relaciones sociales, comerciales o financieras con una persona implicada en un hecho punible, sin acreditación de dolo, concierto ni participación objetiva en el delito (fundamento 8).
Entonces, en el contexto de criptoactivos, su aplicación exige que el Ministerio Público acredite el conocimiento del origen ilícito de los fondos, el dolo de contribuir al encubrimiento o legitimación de activos y la existencia de una relación funcional con la actividad criminal.
Sin embargo, en el contexto de las operaciones con criptoactivos, esta advertencia parece haber sido desatendida. La Fiscalía, en muchos casos, opta por una lógica de imputación por proximidad digital o financiera, construyendo cargos penales sin verificar elementos esenciales como la intencionalidad, el beneficio económico derivado del ilícito, o la cooperación activa en la conducta criminal del comprador.
Este tipo de imputaciones no sólo son contrarias a la dogmática penal garantista, sino que también generan un riesgo de criminalización de conductas lícitas, especialmente en un entorno como el de los criptoactivos, donde las transacciones son pseudónimas, pero no necesariamente delictivas. En ese sentido, imputar por defecto a quien opera en un mercado descentralizado y tecnológicamente complejo, sin analizar el contexto completo ni los elementos subjetivos del tipo penal, debilita el estándar probatorio y socava garantías procesales básicas como el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia.
En suma, esta práctica refleja una preocupante tendencia hacia un derecho penal de autor por sospecha, que distorsiona la función del tipo penal de lavado de activos y amplía su aplicación más allá de sus límites constitucionales. Por lo que, lejos de reforzar la lucha contra el crimen organizado, esta postura erosiona la legitimidad del sistema penal y vulnera los principios sobre los que se sustenta un Estado de Derecho.
Pero el problema no termina en el plano jurídico. También existe una grave deficiencia metodológica en la forma en que se investigan estos casos. En vez de aplicar herramientas especializadas de trazabilidad de criptoactivos —como Chainalysis, TRM Labs o Elliptic[6]— que permiten reconstruir la ruta de los fondos, identificar wallets conectadas con actividades ilícitas o determinar la legitimidad de una operación, la investigación se limita a revisar transferencias bancarias y capturas de pantalla.
En el caso que relatamos previamente, la Fiscalía no solicitó el historial de operaciones del exchange, no rastreó el destino de los USDT, no analizó la wallet final, ni consultó a ningún experto en tecnología blockchain. El elemento central de la acusación fue una captura de pantalla de la operación P2P y una transferencia interbancaria. Nada más.
Así, el Estado peruano incurre en dos errores paralelos:
1. Juridifica la sospecha: responsabiliza a quien recibe dinero de un tercero, incluso si la operación fue legítima y documentada. Convierte indicios flojos o meras conjeturas en base suficiente para atribuir responsabilidad penal, llegando incluso a procesar a quien recibe fondos de un tercero pese a que la transacción carece de cualquier nexo probado con actividades ilícitas.
2. Investiga mal: no utiliza herramientas de análisis que hoy son estándar en cualquier investigación financiera seria. No se emplea herramientas técnicas adecuadas y metodologías de análisis que, en la actualidad, constituyen un estándar mínimo en las investigaciones financieras a nivel internacional. Esta omisión no solo debilita la capacidad del Estado para detectar operaciones ilícitas reales, sino que, paradójicamente, aumenta el riesgo de criminalizar conductas lícitas y de vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, tal y como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo.
Esta doble falencia no sólo pone en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad. También envía un mensaje aterrador, el cual es usar criptomonedas de forma legal puede ser suficiente para ser tratado como sospechoso, si el sistema de justicia no entiende lo que haces ni se toma el trabajo de averiguarlo.
Inscríbete aquí Más información
6.- Lo que otros países entienden y el perú aún no comprende sobre criptomonedas y derecho penal
Mientras en el Perú los usuarios de criptomonedas enfrentan investigaciones penales por el simple hecho de operar en mercados P2P, en otros países se viene consolidando un enfoque más técnico, racional y garantista. Un ejemplo paradigmático es Argentina, donde las autoridades han comenzado a delimitar jurídicamente el fenómeno cripto sin criminalizar por defecto al usuario común.[7] Argentina ha adoptado un enfoque normativo progresivo, buscando regular el ecosistema de criptomonedas, especialmente los proveedores de servicios, sin criminalizar automáticamente al usuario individual. Entre las principales medidas se destacan: La Ley N.º 27739 (2024), la cual modificó la Ley de Lavado de Activos (Ley 25246), introduciendo el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV); la Resolución General 994/2024 de la CNV, la cual estableció el registro obligatorio para personas físicas o jurídicas que realicen actividades cripto destinadas a residentes argentinos, como intercambio, transferencia, custodia, etc. También, se tiene a la Resolución 1060/2025, norma que habilitó el régimen de tokenización para instrumentos financieros sobre blockchain, incorporando criterios de transparencia y trazabilidad.
Ahora, según el informe elaborado por un operador judicial argentino (cuya experiencia se documentó en un caso similar), la Unidad de Información Financiera (UIF) ha establecido una distinción esencial entre:
- Quien opera activamente en el mercado cripto con fines legítimos, y
- Quien utiliza dichas plataformas como mecanismo encubridor de fondos ilícitos.
Esta diferenciación evita caer en imputaciones automáticas, y exige al Ministerio Público probar ciertos elementos objetivos antes de formalizar cargos, tales como:
- Recurrencia de operaciones con perfiles sospechosos.
- Existencia de un patrón de concertación con terceros.
- Contradicciones relevantes en las declaraciones.
- Imposibilidad material de justificar ingresos frente a la capacidad económica real.
En Argentina, recibir una transferencia por P2P no basta para ser investigado. Se requiere, además, acreditar indicios racionales de un comportamiento doloso y sostenido en el tiempo. A diferencia de Perú, las investigaciones se apoyan en informes técnicos especializados, análisis blockchain y peritajes de trazabilidad digital, no en presunciones o sospechas abstractas.
Este tipo de prácticas demuestra que sí es posible investigar sin criminalizar, que el derecho penal puede intervenir sólo cuando exista verdadera necesidad punitiva, y que los sistemas de trazabilidad cripto no sólo no impiden la persecución penal, sino que pueden hacerla más precisa y efectiva.
Por ello, resulta urgente que en el Perú se adopten reformas procesales e institucionales que eviten la criminalización masiva de usuarios cripto, entre ellas:
- Emitir una directiva fiscal nacional que diferencie tres categorías de intervención en el mercado cripto:
- Trader o usuario legítimo.
- Intermediario encubridor o facilitador ilícito.
- Simulador o proveedor ficticio de operaciones.
- Establecer como filtro de procedencia para formalizar investigación penal la existencia de indicios de trazabilidad dolosa: uso de mixers, vinculación con wallets sancionadas, participación reiterada con identidades falsas, entre otros.
- Incorporar el principio de neutralidad económica como estándar interpretativo: no puede considerarse indicio de ilicitud el solo hecho de obtener ingresos por arbitraje o diferencias de precio.
- Promover el uso obligatorio de pericias blockchain antes de dictar medidas intrusivas como incautaciones o bloqueos, con peritos acreditados en tecnología cripto y estándares internacionales.
Este enfoque no implica dejar de combatir el lavado de activos. Por el contrario, significa hacerlo bien, con pruebas, con técnica, y sin sacrificar derechos fundamentales. Significa no confundir tecnología con criminalidad, ni innovación con peligro.
Porque al final del día, el verdadero riesgo no está en las criptomonedas ni en el mercado P2P. El riesgo está en que el sistema penal actúe con miedo, sin entender lo que juzga, y termine persiguiendo ciudadanos comunes como si fueran criminales organizados.
Y eso —en una sociedad democrática— es mucho más peligroso que cualquier billetera digital.
7. Conclusiones
Primero, es necesario reafirmar que el derecho penal no puede extenderse sobre aquello que no comprende. Las criptomonedas, los exchanges y el mercado P2P no son por sí mismos mecanismos de encubrimiento o delito. Son herramientas financieras legítimas dentro de la nueva economía digital. Pretender que un usuario que realiza operaciones trazables y verificables “debió saber” del origen ilícito de un fondo recibido constituye una forma de culpabilidad objetiva, vedada por nuestro ordenamiento jurídico. Sin dolo, sin concierto, sin beneficio ilícito, no hay lavado de activos que perseguir.
Segundo, el uso de criptomonedas en el Perú no está prohibido, pero en la práctica sí está siendo estigmatizado. El problema no está en la normativa, sino en su aplicación: imputaciones sin pruebas, medidas intrusivas sin trazabilidad técnica, y una tendencia peligrosa a criminalizar al usuario cripto por la sola recepción de dinero en P2P. Urge que el Ministerio Público establezca filtros conceptuales claros para distinguir entre el trading habitual, la conducta encubridora y la simulación de operaciones. La falta de estas diferenciaciones perpetúa un modelo de persecución desinformada e injusta.
Tercero, una verdadera política criminal frente al uso de criptoactivos debe combinar garantías constitucionales con pericia técnica. El ejemplo argentino muestra que es posible investigar con seriedad sin vulnerar derechos, aplicando criterios de trazabilidad, exigencias objetivas y distinciones operativas entre usuarios. El Perú debe avanzar en esa dirección. Se requiere una directiva fiscal especializada, pericias obligatorias antes de formalizar cargos y, sobre todo, una comprensión estructural del fenómeno cripto. Porque castigar sin entender no es combatir el delito, es debilitar el Estado de Derecho.
Sobre la autora: Yandira Sapa Oruro es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, Licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Lengua y Literatura, egresada de la Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajó como asistente judicial en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, fue abogada de la Procuraduría del Poder Judicial y actualmente labora como abogada del Estudio jurídico Loza Ávalos.
[1] Corte Suprema de Justicia de la República. (2017). Sentencia plenaria casatoria N.° 1-2017/CIJ-433. I Pleno jurisdiccional casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias. Lima.
[2] Poder Judicial del Perú. Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Permanente. (2016). Recurso de Nulidad N.° 3036-2016, Lima.
[3] Corte Suprema de Justicia de la República. (2017). Sentencia plenaria casatoria N.° 1-2017/CIJ-433. I Pleno jurisdiccional casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias. Lima.
[4] Luis Lamas Puccio: La prueba indiciaria en el lavado de activos, Editorial Instituto Pacífico, Lima, 2017, p. 167
[5] Tribunal Supremo (España). Sala de lo Penal. (2006, 29 de mayo). Sentencia 586/2006.
[6] Chainalysis es un empresa estadounidense que ofrece herramientas de análisis forense de blockchain para rastrear transacciones de criptomonedas y apoyar investigaciones contra delitos financieros. Por su parte, TRM Labs es una empresa de EE.UU que combina análisis de blockchain y monitoreo de cumplimiento (compliance) para prevenir y detectar transacciones ilícitas en criptomonedas. También, se tiene a Elliptic, una empresa británica especializada en análisis de blockchain y evaluación de riesgos para garantizar el cumplimiento normativo en operaciones con criptoactivos.
[7] “El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo General de Actuación destinado a primeros intervinientes para la identificación y secuestro de potenciales elementos de prueba de criptoactivos” (…). La nueva herramienta, pionera en la región, establece pautas claras y estandarizadas para las fuerzas de seguridad en la identificación, preservación y manejo de criptoactivos como evidencia en investigaciones penales.” Presidencia de la Nación Argentina, Ministerio de Seguridad. (2025, 29 de enero). Argentina lidera la región con un protocolo innovador para el tratamiento de criptoactivos [Noticia]. Argentina.gob.ar.
![El ánimo defensivo de una persona no legitima cualquier conducta externa de protección: Aunque se produjera un acto de vandalismo —un grupo de jóvenes con palos de béisbol—, ello no justifica que el imputado reaccione disparando reiterativamente en diferentes partes del cuerpo [RN 519-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Es posible la reducción de la pena vía revisión de sentencia cuando se advierte la aplicación de una norma que, con posteriormente, fue declarada inconstitucional [Revisión de Sentencia NCPP 450-2022, Puno, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Cuando un coimputado declara sobre un hecho de otro coimputado —que a la vez es un hecho propio, ya que ellos mismos lo cometieron—, su condición no es asimilable a la de un testigo, aunque tal testimonio puede ser utilizado para formar convicción judicial [RN 325-2025, Loreto, f. j. 9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/palacio-justicia-poder-judicial-PJ-fachada-frontal-corte-LPDerecho-218x150.png)

![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-218x150.png)
![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE] [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



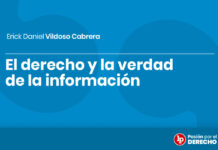
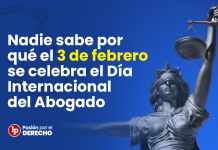



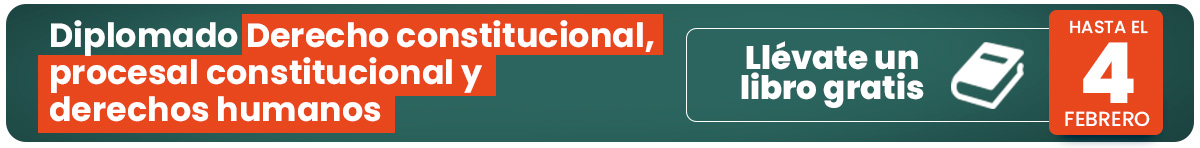
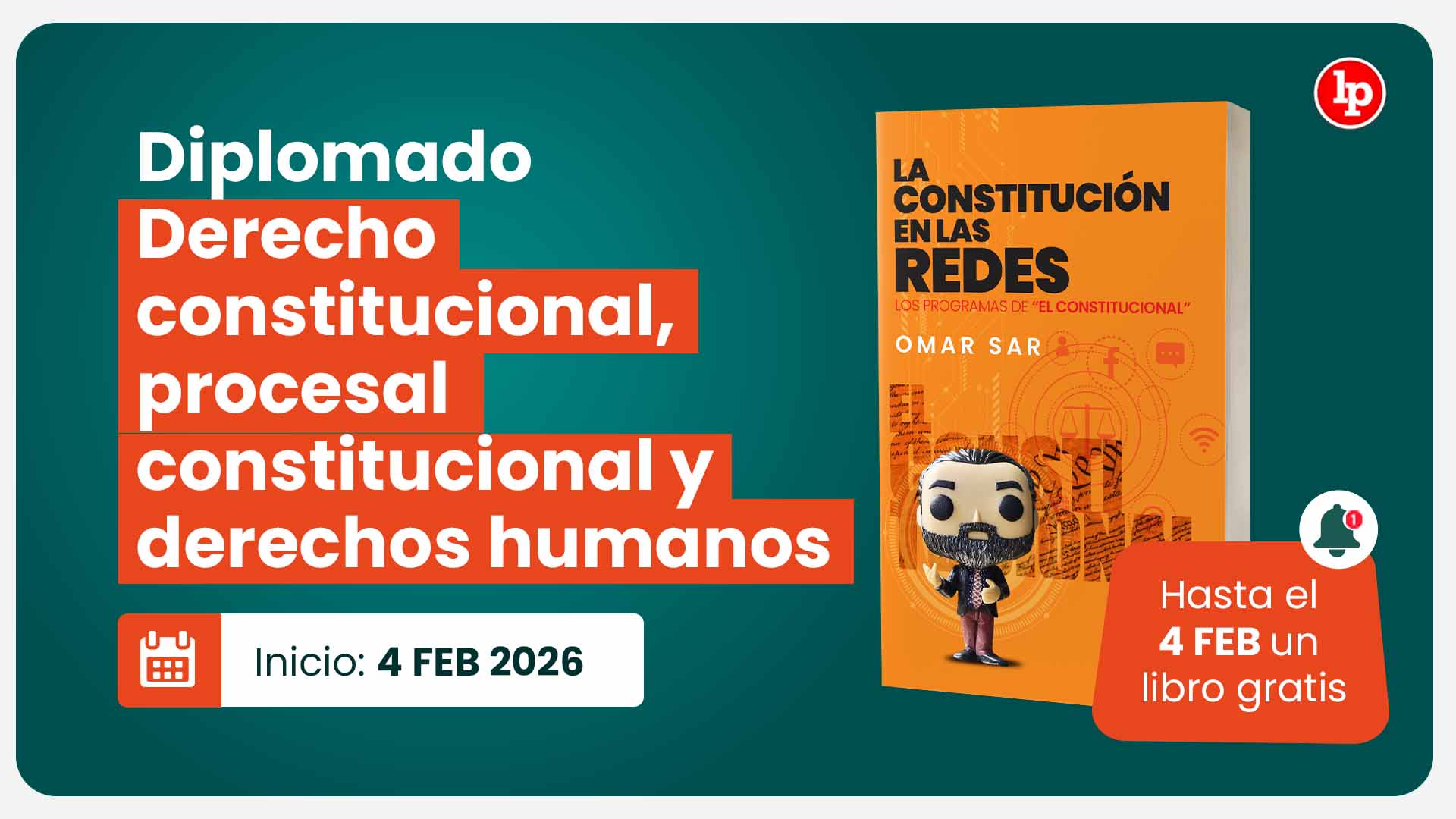
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-218x150.jpg)
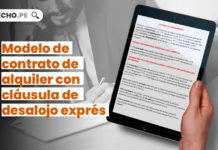
![El plazo de prescripción para interponer la demanda de nulidad del testamento debe computarse desde el fallecimiento del testador, momento en el cual el acto adquiere publicidad y eficacia jurídica, conforme al art. 1993 del CC [Casación 4528-2021, Ayacucho]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
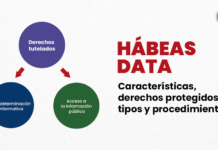
![Gutiérrez Ticse: Pedro Castillo debió ser juzgado por jueces supremos titulares (voto singular) [Exp. 04857-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-PEDRO-CASTILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
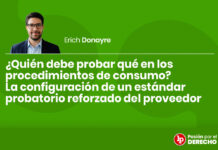
![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-218x150.jpg)
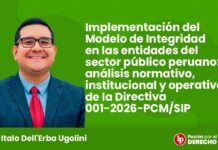

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




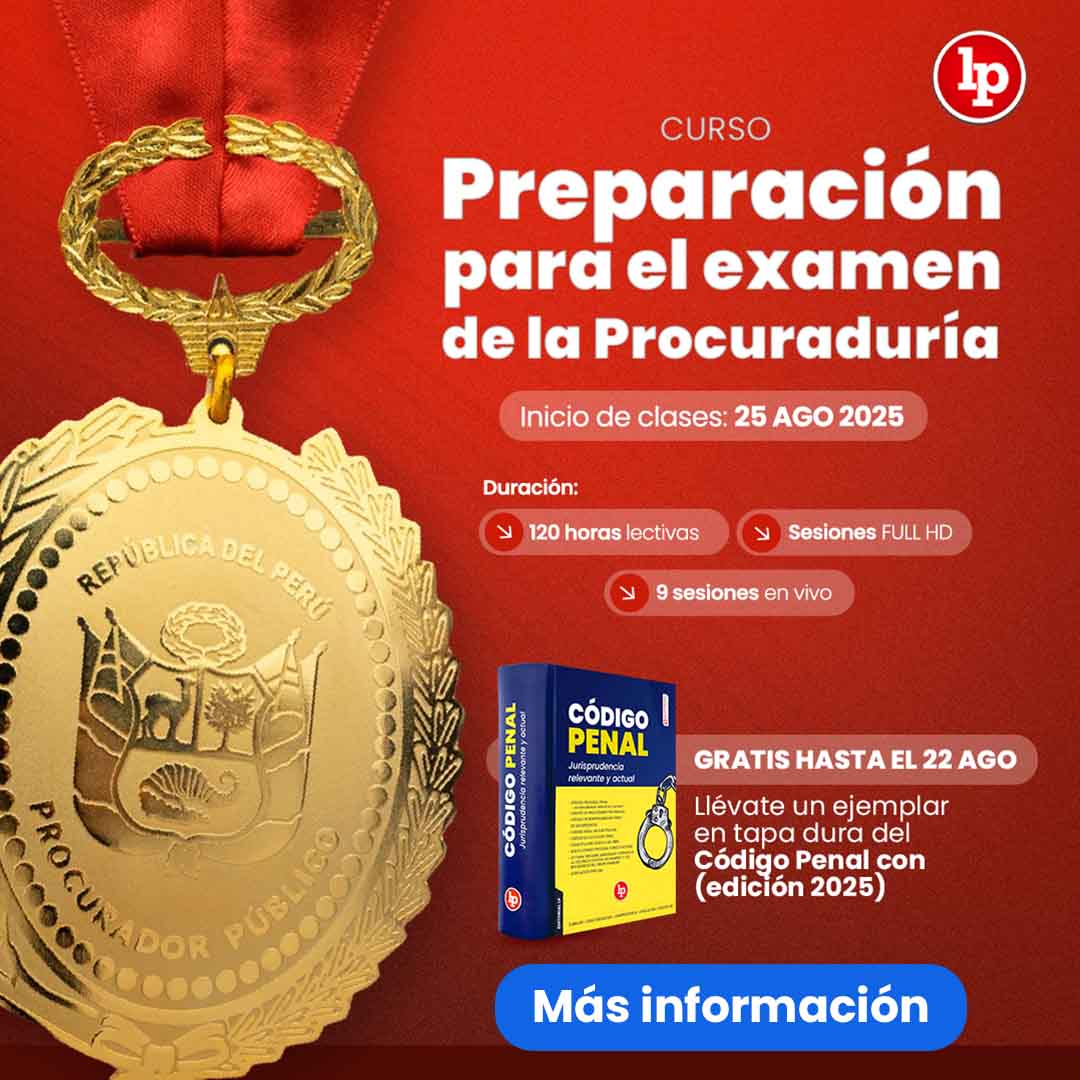
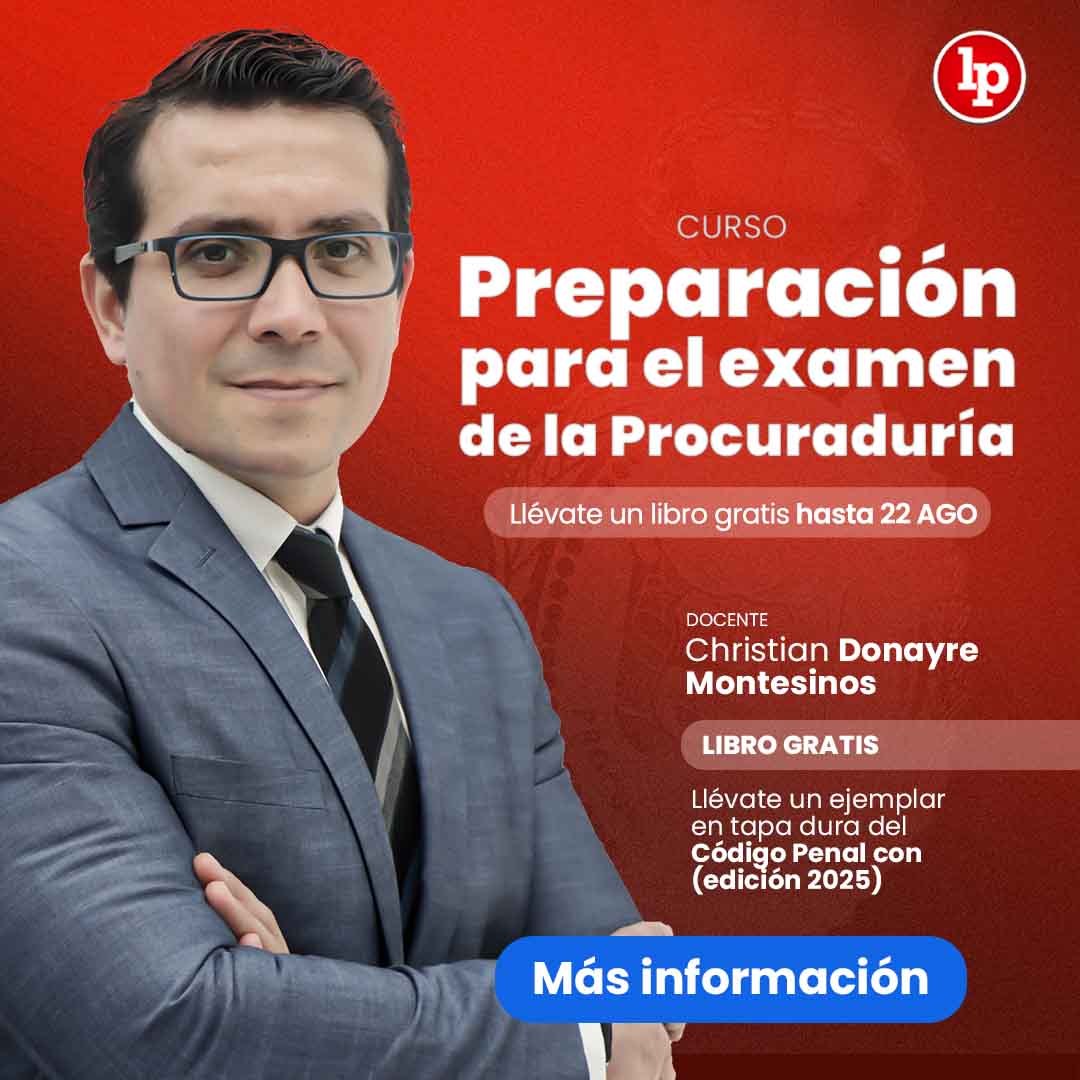
![Segundo pedido de impedimento de salida rechazado contra expresidenta Dina Boluarte [Apelación 421-2025, Corte Suprema]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/Dina-Boluarte-4-lp-derecho-218x150.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-324x160.png)



![[VIVO] Clase modelo sobre «Ley N°32069: Cambios y dificultades en su aplicación». Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-CARLOS-ALVAREZ-SOLIS-BANNER-100x70.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC ordena al Ministerio de Economía que elabore nueva fórmula de actualización del valor de los bonos de la reforma agraria [Exp. 01350-2024-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-100x70.png)