Fundamentos destacados: 46. De esta manera, en primer lugar, un crimen de lesa humanidad no se presenta como consecuencia de la violación de cualquier derecho fundamental, sino sólo como consecuencia de la violación de algunos de ellos. Aunque la determinación de cuál sea el núcleo duro de los derechos cuya afectación es requisito indispensable para la verificación de un crimen de lesa humanidad, no es un asunto pacífico, siguiendo lo expuesto en el artículo 7º, inciso 1, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dichos derechos serían, cuando menos, la vida (artículo 2º, inciso 1, de la Constitución), la integridad personal (artículo 2º inciso 1, de la Constitución), la libertad personal (artículo 2º, inciso 24, de la Constitución) y la igualdad (artículo 2º, inciso 2, de la Constitución). Ello guarda correspondencia muy cercana con los derechos protegidos por el artículo 3º común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 (que entró en vigor para el Estado peruano el 15 de agosto de 1956), y con los derechos que no pueden ser suspendidos en su eficacia bajo ninguna circunstancia, reconocidos en el artículo 4º, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor para el Estado peruano, el 28 de julio de 1978). Estos derechos también se encuentran en la lista de derechos no susceptibles de suspensión, prevista en el artículo 27º, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, aún cuando la lista de este último precepto es claramente más extensa.
47. En segundo término, tampoco basta la violación de este núcleo esencial de derechos fundamentales para dar lugar a un crimen de lesa humanidad. Para ello, es preciso que dicha afectación sea reveladora de un abierto y doloso desprecio por la dignidad de la persona humana. Debe tratarse de actos de singular inhumanidad y gravedad en razón de su naturaleza y carácter, lo cual determina que, por ejemplo, aunque todo homicidio da lugar a la violación del derecho a la vida, no todo homicidio es un crimen de lesa humanidad, sino sólo el que es ejecutado con ferocidad, crueldad o alevosía (asesinato) y en un contexto determinado; o que, aunque toda lesión física o psíquica ocasionada dolosamente da lugar a una violación del derecho a la integridad personal, no toda lesión a la integridad personal signifique un crimen de lesa humanidad, siendo una de este carácter, por ejemplo, la que implica generación de dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o el sometimiento a condiciones o métodos que anulen la personalidad del individuo o disminuyan su capacidad física o mental, con el fin de castigarla, intimidarla o coaccionarla (tortura), todo ello bajo un contexto determinado.
48. En tercer lugar, para que un acto de las características reseñadas constituya un crimen de lesa humanidad, debe, además, ser ejecutado en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es éste el factor determinante que hace que la conducta delictiva, que prima facie aún podría revestir la apariencia de un delito común, pase a constituir un crimen de lesa humanidad.
Por ataque generalizado debe interpretarse un ataque masivo o a gran escala que desencadene un número significativo de victimas. En palabras del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el ataque generalizado alude a un ataque «masivo [o en] acción a gran escala, (…) con considerable seriedad y dirigido contra múltiples víctimas» (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, Caso N.º ICTR-96-4-T, Sentencia del 2 de septiembre de 1998, párrafo 585).
Por su parte, el ataque será sistemático cuando forme parte de un programa de ejecución metódica y previamente planificado. Según el Tribunal Internacional Penal para Ruanda, un ataque sistemático implica un ataque que sigue “un patrón regular basado en una regla de acción común que involucra una fuente substancial pública o privada. No hay requerimiento de que esta regla de acción sea adoptada formalmente como una política del Estado. Sin embargo, debe haber algún tipo de regla de acción o plan preconcebido” (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, ob. cit., párrafo 585).
En todo caso, tal como dispone el artículo 7º, inciso 2, literal a), del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el ataque generalizado o sistemático debe haberse realizado “de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”, mas no es exigible que dicha política sea expresa ni declarada de forma clara y precisa, ni es necesario que se decida en el más alto nivel. La existencia del elemento político debe ser apreciada en función de las circunstancias concurrentes […].
EXP. N.º 0024-2010-PI/TC
LIMA
25% del número legal de congresistas
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2011, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Álvarez Miranda, Vicepresidente; Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda y los votos singulares de los magistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen, que se acompañan.
I. ASUNTO
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25% del número legal de congresistas, contra el Decreto Legislativo N.º 1097, publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de septiembre de 2010.
II. DISPOSICIONES CUESTIONADAS
DECRETO LEGISLATIVO N.º 1097
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto adelantar la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, a todos los Distritos Judiciales del país, con la finalidad de establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violación de derechos humanos.
Artículo 2.- Alcance
El presente Decreto Legislativo es de aplicación a los procesos por los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud previstos en el Código Penal de 1924 y el Código Penal de 1991, considerados como violaciones a los derechos humanos, así como por los delitos contra la Humanidad previstos en el Código Penal de 1991.
Artículo 3.- Comparecencia, variación del mandato de detención y sometimiento a institución
3.1. Adelántese la vigencia del inciso 1 del Artículo 288 del Decreto Legislativo Nº 957 – Nuevo Código Procesal Penal a los Distritos Judiciales donde aún no se encuentra vigente, respecto de los procesos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo.
3.2. En los procesos por los delitos señalados en el artículo precedente, se observan las normas siguientes:
a. En los iniciados en los Distritos Judiciales en los que se aplica el Decreto Legislativo Nº 957 – Nuevo Código Procesal Penal, la autoridad jurisdiccional respectiva podrá sustituir el mandato de detención preliminar o el de prisión preventiva, por el de comparecencia restrictiva, conforme al inciso 3.3. de este artículo y en la institución a la que se refiere el inciso 3.4.
b. En los iniciados bajo el Código de Procedimientos Penales, el Juez Penal o la Sala Penal Superior pueden variar el mandato de detención por el de comparecencia con la restricción prevista en el inciso 1 del Artículo 288 del Nuevo Código Procesal; o, por el de comparecencia simple. En los procesos que aún se inicien bajo el Código de Procedimientos Penales, el Juez Penal dicta orden de detención mediante resolución motivada en los antecedentes del procesado y, en otras circunstancias del caso particular, que permita argumentar y colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). El juez penal puede ordenar mandato de comparencia, bajo el cuidado y vigilancia de una persona o institución, que en el caso del personal militar y policial será el instituto armado o policial al que el procesado pertenece; o, podrá disponer mandato de comparencia simple.
[Continúa…]
![Dúplica de prescripción por delitos contra la administración pública prevista en el art. 41 de la Constitución es una norma-regla autoaplicativa [Exp. 2-2025-6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/POST-Eliseo-Giammpol-Taboada-Pilco-con-firmas-LPDerecho-218x150.jpg)
![Si bien el numeral 1 del el art. 401 regula expresamente el derecho a reservar la interposición de la apelación contra sentencias (resoluciones finales), en aplicación del principio «pro actione» el mismo criterio debe aplicarse también cuando se trate de una resolución que declara fundada una solicitud de prescripción de la acción penal (que también pone fin al proceso penal) [Queja NCPP 1496-2023, Pasco, ff. jj. 5-9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-juez-jueza-justicia-defensa-delito-civil-penal-acusacion-LPDerecho-218x150.jpg)
![El tribunal superior debe pronunciarse sobre la reparación civil, confirmando, modificando o revocando dicho extremo, aun cuando haya absuelto a los procesados [Casación 767-2025, Puno, ff. jj. 9-10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Es innecesario que las actividades ilícitas previas se encuentren sometidas a investigación o a proceso judicial, o que exista una sentencia condenatoria; basta con acreditar que el agente penal conocía o pudo presumir dicha actividad criminal [Casación 2092-2022, Arequipa, f. j. 14]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-FIRMANDO-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Durante el trámite del proceso de prescripción adquisitiva puede determinarse el área del predio al amparo de un informe pericial y ello no constituye violación del principio de congruencia [Casación 3566-2022, Cañete]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vivienda-casa-propiedad-posesion-divorcio-separacion-bienes-herencia-desalojo-civil-mazo-LPDerecho-218x150.jpg)
![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








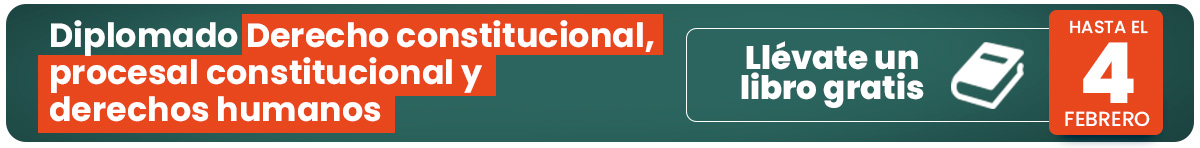
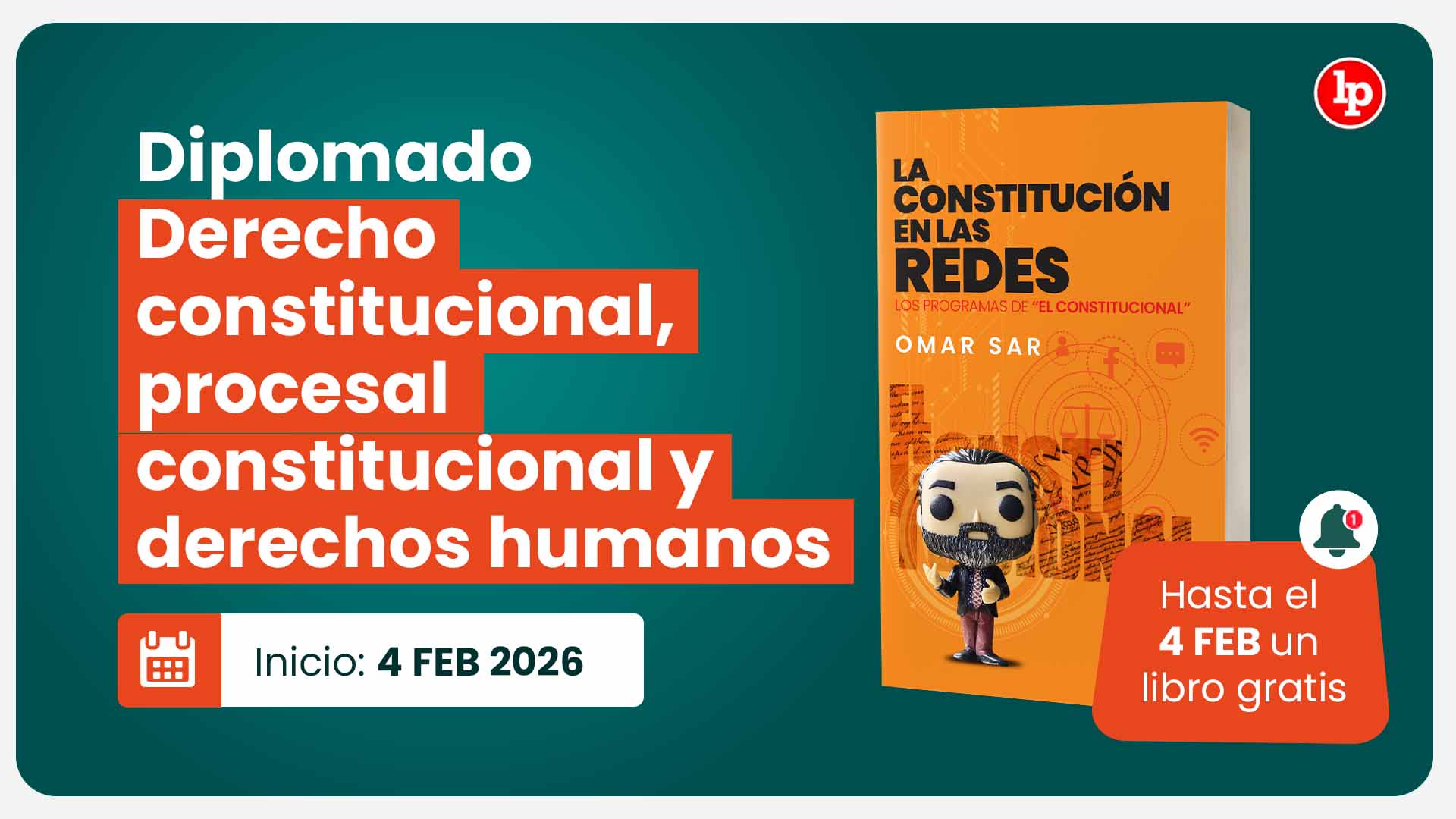
![[VIVO] Clase modelo sobre reinvindicación, mejor derecho de propiedad y accesión. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/INTERMEDIACION-JULIO-POZO-SANCHEZ-LPDERECHO1-218x150.jpg)
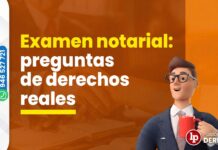
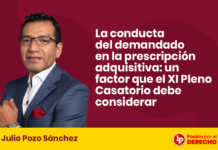
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)


![[VIVO] Clase modelo sobre La Constitución como eje del Estado constitucional de derecho: derechos fundamentales, organización del poder y mecanismos de control. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-CHRISTIAN-DONAYRE-BANNER-218x150.jpg)

![[VIVO] Clase modelo sobre Control constitucional vía amparo: Casos controvertidos. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-PUBLIO-JIMENEZ-BELMONT-BANNER-218x150.jpg)
![Rechazan liberar a su hábitat natural al Zorro Run Run o su reinserción a un «área de manejo de fauna silvestre en libertad» hasta nueva evaluación [Exp. 04921-2021-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/07/Justicia-peruana-reconoce-por-primera-vez-derechos-de-un-animal-sentencia-se-dictoa-favor-del-reconocido-zorro-RUN-RUN-LPDERECHO-218x150.jpg)
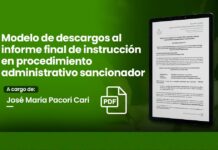
![Promueven el sistema integrado de transporte para reducir informalidad [DL 1707]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/transporte-publico-trafico-LPDerecho-218x150.jpg)
![Optimizan el uso de fondos ambientales para asegurar el acceso universal al agua [DL 1706]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/sunass-regulador-agua-3-LPDerecho-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)







![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![[VIVO] Clase modelo sobre reinvindicación, mejor derecho de propiedad y accesión. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/INTERMEDIACION-JULIO-POZO-SANCHEZ-LPDERECHO1-324x160.jpg)
![Dúplica de prescripción por delitos contra la administración pública prevista en el art. 41 de la Constitución es una norma-regla autoaplicativa [Exp. 2-2025-6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/POST-Eliseo-Giammpol-Taboada-Pilco-con-firmas-LPDerecho-100x70.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre La Constitución como eje del Estado constitucional de derecho: derechos fundamentales, organización del poder y mecanismos de control. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-CHRISTIAN-DONAYRE-BANNER-100x70.jpg)



![[VIVO] Clase modelo sobre reinvindicación, mejor derecho de propiedad y accesión. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/INTERMEDIACION-JULIO-POZO-SANCHEZ-LPDERECHO1-100x70.jpg)
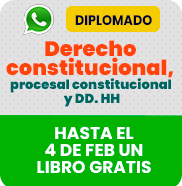



![Criterios sobre los límites a la emisión de sentencias interpretativas o integrativas (precedente vinculante) [Exp. 0030-2005-PI/TC, f. j. 61]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-324x160.png)