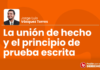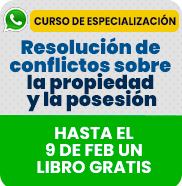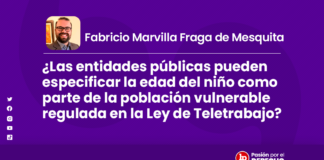Sumario: 1. Antecedentes, 1.1. Teoría subjetiva, 1.2. Teoría objetiva, 1.3. Teoría ecléctica, 1.4. La posesión en la doctrina actual, 1.5. La posesión en los códigos civiles peruanos, 2. ¿Qué es la posesión según el Código Civil?, 3. La posesión según la doctrina, 4. Concepto de posesión según el autor, 5. Naturaleza jurídica de la posesión, 6. Crítica, 7. Bibliografía.
1. Antecedentes
La génesis de la posesión proviene de la mera tenencia u ocupación ejercida por una persona sobre una cosa para aprovecharla, relación fáctica que resulta consustancial al ser humano no solo por utilidad y necesidad, sino que psicológicamente el ser humano al ser autoconsciente establece relaciones de apego y cognitivas con diversos objetos que lo rodean, más aun con los objetos que posee y sobre los cuales tiene control y dominio, los valora, los puede utilizar, compartir, adorar, regalar, o pelear para conservarlos, pudiendo ser desposeído ya sea por la fuerza o el engaño (Rochat 2014), antropológicamente el origen de la posesión se remonta incluso al homo erectus al hallarse evidencias que poseía herramientas y utensilios fabricados con animales, huesos, madera y piedra, para combatir el frio, cazar y cocinar (Uriarte 2019), narraciones en obras tan antiguas como el Corán[1] y la Biblia[2] no solo contienen la palabra posesión sino que le asignan características y efectos.
A mediados del siglo V a.C. en la Ley de las XII Tablas, de manera muy básica el derecho consuetudinario romano fue plasmado en reglas jurídicas, en la Tabla VI encontramos referencias a la propiedad y a la posesión, más adelante en el 533 d.C. se publica el Digesto del Emperador Justiniano, en cuya Parte Sexta, Libro Trigésimo séptimo, Título I, denominado “De la posesión de los bienes”, se regulan las principales expresiones que regían la posesión. No obstante la doctrina mayoritariamente aceptada considera que en el Derecho Romano los conceptos de posesión y propiedad no estaban totalmente delimitados y algunas veces se confundían, tal conclusión podemos apreciarla claramente en el siguiente enunciado del Digesto “Principio 37. EL MISMO [En referencia a Calistrato]; Tratado de las Jurisdicciones, Libro V.- Si se litigare sobre actos de fuerza y sobre la posesión, primeramente se ha de conocer de los actos de fuerza, que de la propiedad de la cosa, contestó en griego por rescriptio el Divino Adriano á la República de los Tesalia”(sic)[3], donde las palabras “posesión” y “propiedad” son empleadas como sinónimos, ello puede explicarse pues en la etapa arcaica del Derecho Romano los grupos gentilicios eran propietarios de la tierra y su uso era colectivo, posteriormente en la República la propiedad era prácticamente de los patres familiarum y su uso era básicamente familiar y solidario, en la época clásica la propiedad correspondía a los hijos de familia y su uso era individual estando sujeto a una serie de limitaciones legales, finalmente en la etapa post clásica y justinianea la propiedad podía ser ejercida por cualquier ciudadano libre incorporándose nuevas limitaciones éticas y sociales (Fernández 2011 p. 382.), ambos conceptos jurídicos habrían logrado independencia en el derecho romano recién cuando el ius civile regula el dominium ex iure quiritium o propiedad quiritaria consistente en que el titular del derecho de propiedad sólo podía ser un ciudadano romano libre, recaía sobre una cosa romana y debía ser adquirido por un medio romano, además la propiedad quiritaria gozaba de protección legal mediante la acción reivindicatoria, la possessio se va dibujando como institución jurídica autónoma en el derecho romano, siendo entendida por algunos autores como el poder o señorío de hecho ejercitado por una persona sobre la cosa, que permitía disponer de ella y excluir a otras personas, el concepto romano de la posesión además del señorío sobre la cosa implicaba el animus rem sibi habendi (Enneccerus 1971 p. 35.), ello es la intención del sujeto de tener la cosa como de su propiedad.
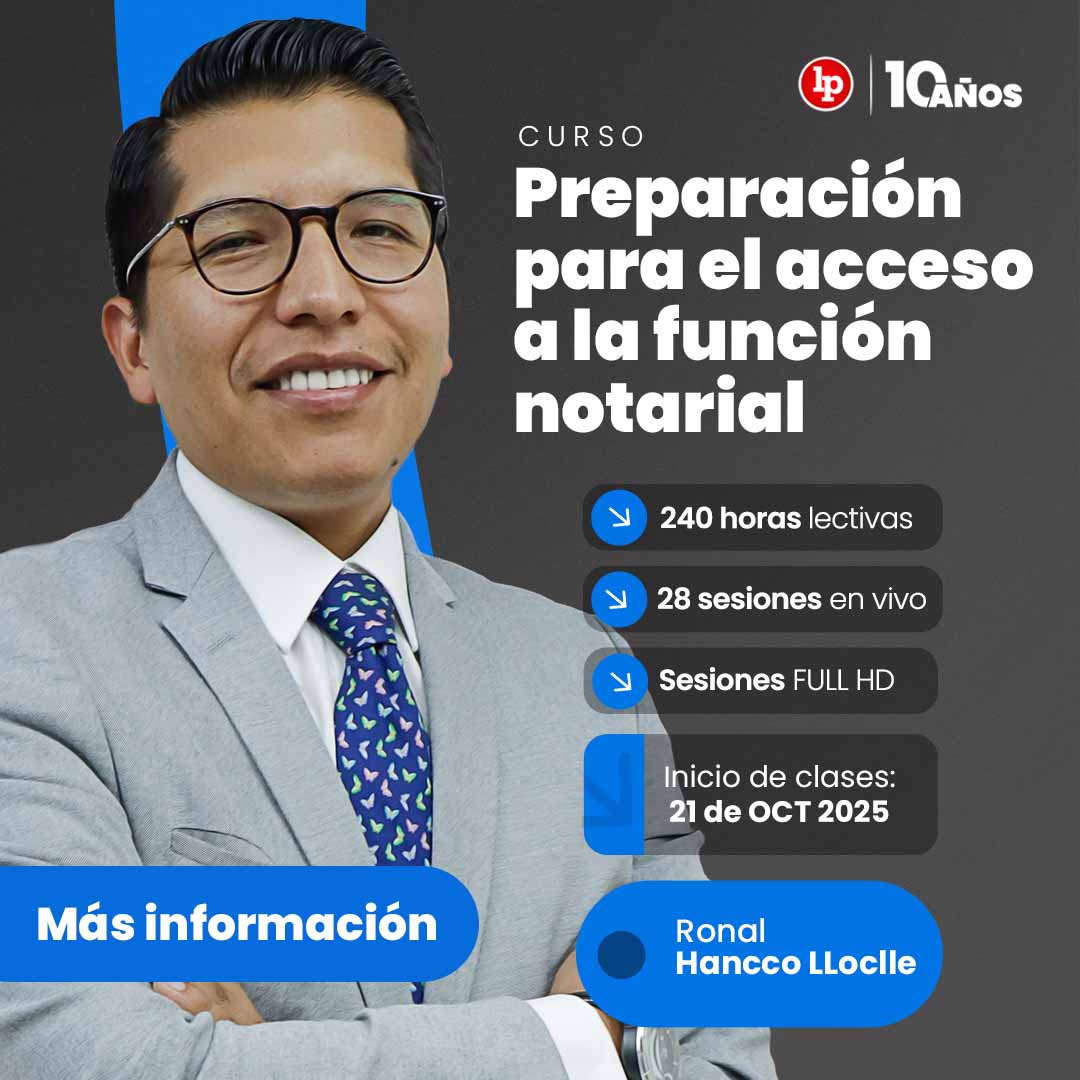
Actualmente las principales teorías sobre son las siguientes:
1.1 Teoría subjetiva
Para Friedrich von Savigny (1779 – 1881) la posesión es una relación o estado de hecho que da a una persona la posibilidad física, actual, inmediata y exclusiva de ejercer actos materiales de aprovechamiento sobre una cosa con el animus dominio, es una relación de apropiación jurídica y requiere de la concurrencia de dos elementos el corpus y el animus, el corpus lo entiende como poder de hecho o señorío que ejerce una persona sobre la cosa, es decir la tenencia per se de la cosa, siendo el animus el elemento que diferencia la posesión de una simple detentación, por ello tiene que ser el animus domini que es la voluntad de tener la cosa para sí como propietario. Esta propuesta excluye las posesiones que carecen del elemento subjetivo, que son ejercidas sin calidad de propietario o a sabiendas que el derecho de propiedad recae en otra persona, estos poseedores son considerados solo detentadores, como el arrendatario, comodatario, depositario, secuestratario, acreedor pignoraticio, el usurpador, etc. porque en estos casos el poseedor a sabiendas posee por o para otro, quien es el originario o verdadero poseedor, siendo consciente que el originario poseedor es otro queda excluida la existencia del animus domini.
Para Savigni sólo la posesión –corpus + animus– era legalmente protegida mediante los interdictos, no obstante en la realidad los detentadores también gozaban de protección interdictal, como el caso del arrendador respecto de la posesión del bien arrendado, por ello Savigny incluyó en su teoría el concepto de posesión derivada, mediante la cual el poseedor originario transfería a otra persona su posesión y con ella la protección legal de que gozaba mediante el interdicto.
1.2. Teoría objetiva
Rudolf von Ihering (1818 – 1892) resume su planteamiento al elemento corpus, al sostener que para la posesión basta la existencia de la situación de hecho o señorío que se ejerce sobre la cosa, es decir la tenencia de la cosa, que además comprende el propósito de explotación económica de la cosa, rechaza el elemento animus domini afirmando que este elemento no es específico de la posesión –evidentemente es específico de la propiedad-, además el ánimo o intención es un elemento subjetivo de difícil contrastación probatoria, y aunque acepta que la posesión necesita un elemento intencional, este sería el affectio tenendi, es decir el ánimo de tener la cosa pero no necesariamente como dueño, es entonces la mera voluntad de tener que además está implícita en el hecho o señorío, no siendo distinta ni independiente del corpus sino que está subsumida en el, así el animus está contenido en la intención del poseedor de servirse de la cosa para satisfacer sus necesidades –vínculo de explotación económica-, y el corpus es la exteriorización de esa intención, entonces la mera detentación contiene intrínsecamente voluntad caso contrario sólo estamos ante una mera conexión física entre persona y cosa, que Enneccerus denomina “relación de espacio” por ejemplo cuando a una persona dormida se le pone un objeto en la mano.
Para la teoría objetiva toda detentación es posesión y como tal goza de protección legal mediante interdicto, solo excepcionalmente no cuenta con protección interdictal cuando la causa u origen de la posesión sea ilegítima o de mala fe, evaluando la relación entre el tenedor y la persona de quien obtuvo la posesión, así el ladrón no podrá proteger el bien robado mediante interdicto, tampoco el reducidor, invasor, usurpador, inquilino del usurpador, etc. no obstante nuestro condescendiente Código Civil protege a “Todo poseedor”[4] sin importar si su posesión es legítima o no, desacierto que es apoyado por algunos autores nacionales.
1.3. Teoría ecléctica
Raymond Saleilles (1855 – 1912) estructura su teoría de manera inteligente y con enfoque intermedio entre Savigny e Ihering, acepta que la posesión requiere los dos elementos corpus y animus, pero les asigna diferente contenido, así por corpus entiende que son un conjunto de hechos que develan una relación permanente de apropiación económica de la cosa al servicio del individuo, por ello también es llamada teoría de la explotación económica, prevaleciendo el concepto de apropiación económica sobre el de apropiación jurídica; respecto del animus Saleilles se aparta de la teoría del animus domini de Savigny y aproximándose a la teoría de Ihering sostiene que el ánimo en la posesión no consiste en la intención de tener la cosa a título de propietario y adueñarse de ella, sino que existe un ánimo de señorío de retener y explotar económicamente la cosa, en la intención de realizar una apropiación simplemente económica de la cosa, obrando como si fuera dueño material de la misma. El poseedor será quien en el mundo fenomenal externo aparezca como dueño de hecho y con propósito de serlo, la posesión así entendida cuenta con protección legal mediante los interdictos.
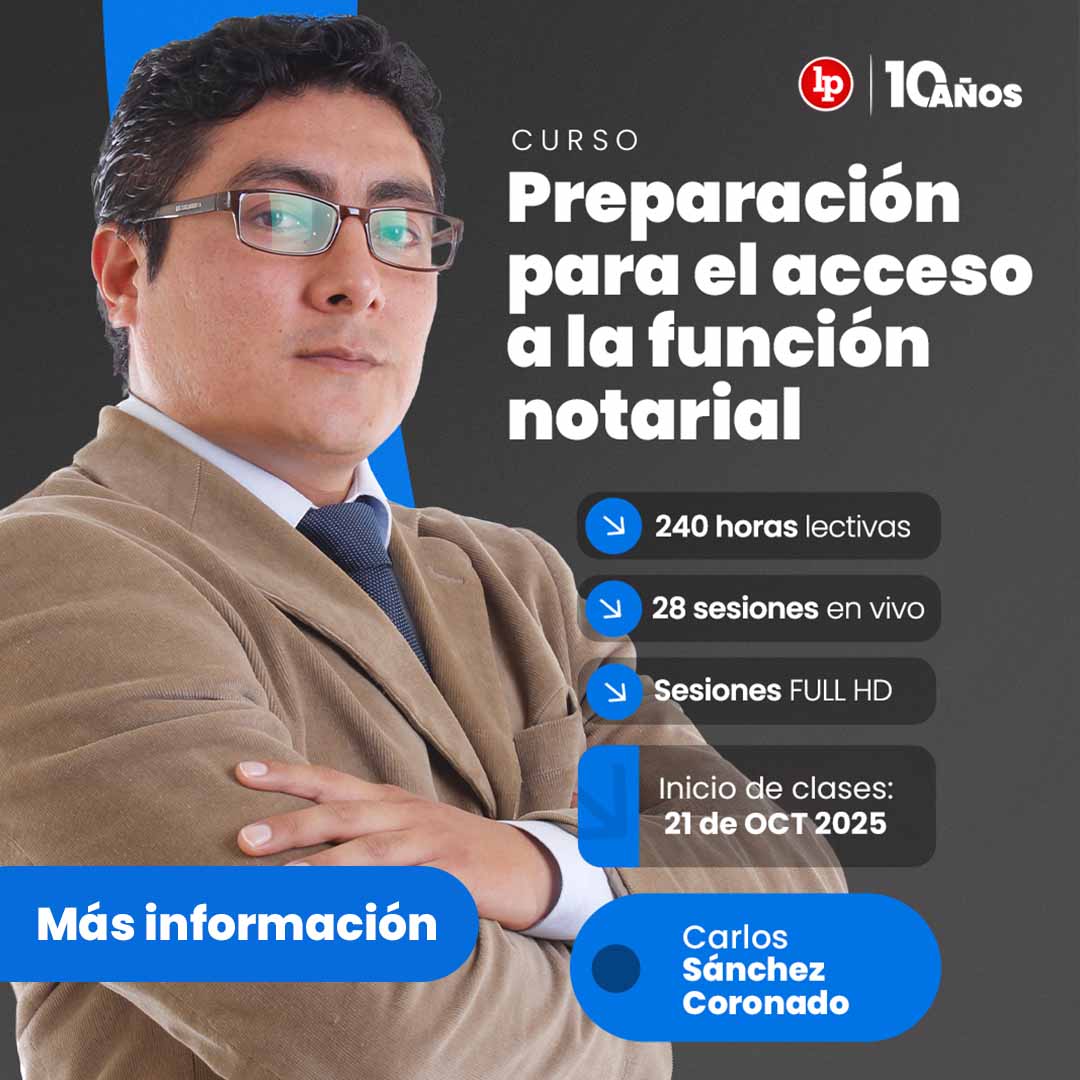
1.4. La posesión en la doctrina actual
La evolución de la sociedad y complejidad de la relaciones jurídicas crean nuevos retos al Derecho, hoy una persona estando a miles de kilómetros ejerce posesión sobre su casa y los muebles dentro de ella, se poseen bienes inmateriales –acciones, derechos de autor, licencias-, se transfiere la posesión electrónicamente. La realidad supera los conceptos tradicionales, ya no se puede sostener que la posesión es una mera situación de hecho, porque existen supuestos de posesión que se realizan sin detentar tenencia material del bien, sin aprehensión física, por lo cual la posesión debe ser repensada como una institución jurídica tal como lo sostienen Borda y Albaladejo, considerando la posesión en dos sentidos, i) como poder de hecho, posee la cosa quien la tiene bajo su dominación, y ii) como poder jurídico, el poder que tiene la persona sobre la cosa no consiste en una dominación efectiva, sino en el señorío (poder jurídico) que la concede la ley.
1.5. La posesión en los códigos civiles peruanos
El Código Civil de 1852 en su artículo 465 establecía: “Posesión es la tenencia o goce de una cosa o de un derecho, con el ánimo de conservarlo para sí”, nutriéndose del derecho alemán mediante la teoría subjetiva de Savigny, al incluir los dos elementos corpus y animus, pese a que tuvo enorme influencia del Código Napoleónico de 1804 que en su artículo 2228[5] regula la posesión excluyendo el elemento animus. El artículo 824 del Código Civil de 1936 acoge la teoría objetiva de Ihering “Es poseedor el que ejerce de hecho los poderes inherentes a la propiedad o uno o más de ellos”, incluso su exposición de motivos expresa “…se inspira en la doctrina de Ihering, que destacó el concepto del “corpus” abandonando el “animus” de la doctrina de Savigny.” El Código Civil de 1984 en su artículo 896 también acoge la teoría objetiva refiriéndose únicamente al corpus descartando el animus.
2. ¿Qué es la posesión según el Código Civil?
El artículo 896[6] establece “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad.” de cuyo enunciado podemos apreciar:
El “…ejercicio de hecho…” consiste en que una persona ejercite, materialice una conducta en la realidad, al ser simplemente “de hecho”, no requiere la concurrencia de ningún derecho que acompañe la acción desplegada por el sujeto, entonces puntualmente es la verificación de una conducta desarrollada en el plano fáctico prescindiendo de derecho alguno que legitime tal conducta.
“…uno o más poderes inherentes a la propiedad” nos remite al artículo 923 del CC. que regula los poderes inherentes a la propiedad que son usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien; en ese contexto “usar” implica acción y efecto de servirse de una cosa para un fin determinado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y la esencia del bien; por su parte “disfrutar” implica percibir los frutos, las rentas o utilidades que se generan de otros bienes y pueden clasificarse en: frutos naturales, frutos industriales, y frutos civiles, disfrutar es el aprovechamiento económico de la cosa; “disponer” es la facultad de enajenar o gravar los bienes, darle un destino final y definitivo venderlo, abandonarlo o también destruirlo; y finalmente “reivindicar” es la acción mediante la cual el propietario peticiona recuperar la posesión del bien, de un poseedor no propietario, quedando descartado que la reivindicación pueda ser ejercida por un poseedor, incluso es discutible que la reivindicación sea un poder inherente a la propiedad, porque en rigor es la expresión de la persecutoriedad como atributo de todo derecho real (AVENDAÑO 2003. p. 76).
En consecuencia la posesión según nuestro código viene a ser: la conducta desplegada por el sujeto en el campo de la realidad, mediante la cual pone de manifiesto que está utilizando, disfrutando o disponiendo de un bien.
Apreciamos que nuestra legislación no exige que la posesión derive de algún derecho real, tampoco que sea legítima, ni de buena fe, limitándose simplemente a la constatación en el plano fáctico de la tenencia por sí misma, “La posesión además es un medio de garantía de la paz social, pues se tutela a quien de hecho ostenta poderes sobre un determinado bien, sin importar su naturaleza” (TRUJILLO 2019. p. 150).
3. La posesión según la doctrina
Etimológicamente posesión podría provenir del latín “possidere” compuesta por “sedere” que significa asiento, y “por” que es prefijo de refuerzo, significando establecerse o hallarse establecido, de “pedium positio”, que significa tenencia con los pies, o de la voz de origen sánscrito “posse” que significa señorío (VALIENTE 1958).
Según la doctrina: “La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animus dominio o como consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho alguno.” (ROJINA 1996. p. 663); Jurídicamente posesión significa señorío, dominación o poder de hecho sobre una cosa, lo cual produce efectos de derecho. Es la actitud de comportarse como titular del derecho, en tal sentido posee una cosa aquel que la tiene bajo su dominación, adquiriendo por tanto protección jurídica (ALBALADEJO 1994. p. 37); Enneccerus a la luz del Derecho Alemán “…explica que la palabra posesión se emplee … en tres sentidos diferentes, a saber: 1. El mismo señorío de hecho sobre una cosa … 2. Todo hecho del que el ordenamiento jurídico hace derivar las consecuencias de la posesión, aunque semejante hecho no represente un señorío sobre la cosa… 3. El conjunto de derechos derivados del señorío sobre la cosa…” (ENNECCERUS 1971. p. 30 y ss.). Planiol entiende por posesión al estado de hecho que consiste en retener una cosa en forma exclusiva, llevando a cabo sobre ella los mismos actos materiales de uso y de goce que si se fuera el propietario de la misma. Borda realiza un interesante análisis al manifestar que el origen histórico de la posesión es tener una cosa en su poder, usarla, gozarla, aprovecharla, pero a medida que la civilización se hace más compleja también se complican los conceptos y las instituciones jurídicas, actualmente la posesión no requiere permanente inmediatez física, explica que puedes poseer los muebles de tu casa estando a kilómetros de distancia, también es posible poseer a través de un representante, por lo que propone la posesión como “institución jurídica” que no requiere necesariamente la aprehensión física (BORDA 1978 p. 30 y ss.).
En la doctrina nacional Martín Mejorada define la posesión de la siguiente manera: “Se trata de un derecho real autónomo, el primero del Libro de Reales, que nace por la sola conducta que despliega una persona respecto a una cosa, sin importar si tiene derecho o no sobre ella. La posesión es el derecho que surge del propio comportamiento y del impacto de éste sobre los terceros ajenos a la situación posesoria. El actuar del poseedor genera la apariencia de que estamos ante una persona con derecho a poseer” (MEJORADA 2013. p. 252).
Señorío. Es la autoridad o mando que se tiene sobre una cosa, el poder efectivo que ejerce el sujeto y le permite usar, disfrutar y disponer del bien.
Tenencia. Es el poder sobre la cosa, la diferencia con la posesión radica en que en estricto el tenedor reconoce que la propiedad de la cosa pertenece a otro quien es el titular de un derecho real, calidad que el tenedor admite carecer (BENDERSKI 1996. p. 35), la tenencia normalmente no se ha constituido para un plazo largo, y viene a ser casi una relación de espacio, a diferencia de la posesión la tenencia se pierde mediante un pasajero impedimento del ejercicio del poder, y no es transmisible inter vivos ni mortis causa (ENNECCERUS 1971. p. 49). Es preciso diferenciar tenencia con “portar”, “llevar”, “transportar”, o “trasladar” que son meras relaciones de espacio, como el hecho de llevar un título a la orden o al portador, un recibo de tal manera que puedas presentarlo, o trasladar mercancía de un lugar a otro.
4. Concepto de posesión según el autor
La posesión es una institución jurídica que presenta dos dimensiones, en primer lugar, como poder de hecho, es la situación fáctica consistente en la aprehensión o tenencia física de la cosa, que dota a la persona de poder o señorío de hecho que le permite usar, disfrutar o disponer del bien, en su segunda dimensión la posesión como poder jurídico, es el derecho concedido a la persona para ejercitar poder o señorío sobre el bien, habilitándolo a usarlo, disfrutarlo o disponerlo aunque no lo tenga físicamente en mano, siendo aplicable a bienes materiales e inmateriales; la posesión en ambas dimensiones produce efectos jurídicos, goza de protección y de acciones legales para su defensa.
5. Naturaleza jurídica de la posesión
Es un derecho real puesto que recae sobre bienes (materiales e inmateriales); es autónomo porque no depende de otro derecho para tener existencia; es de carácter provisional puesto que debería brindar protección jurídica solo provisionalmente, al ser un derecho más débil no debería resistir un conflicto con otros derechos reales como la propiedad, por ello no es accesible al registro inmobiliario y no puede ser gravado o hipotecado; es un derecho transmisible por actos inter vivos (ya sean onerosos o gratuitos) y mortis causa; y es un derecho dotado de protección y acciones jurídicas para su defensa.
6. Crítica
El artículo 896 del C.C. adolece de vacíos e imprecisiones en tanto: no hace referencia alguna al “sujeto” de la posesión, lo cual resultaría conveniente pues el único que puede ejercitar un derecho es el sujeto, debiéndose regular ¿quién es el sujeto?, la persona natural o también la jurídica, el mediato o el inmediato, etc.; tampoco refiere el “objeto”, que puede ser material, inmaterial, propio o ajeno, vacantes o mostrencos, res nullius, mueble o inmueble, derechos y acciones, ente otros; no establece la correspondencia del “señorío o poder” sobre la cosa a favor del sujeto que es justamente el eje central de la posesión; no se pronuncia sobre la función de la posesión si es función jurídica o función económica; no hace referencia a la exclusión de terceros que es una característica importante de la posesión; no le asigna ni remite a ninguna protección o consecuencia jurídica como son las acciones posesorias, los interdictos, la prescripción adquisitiva, etc. Por todo ello, el artículo comentado carece de contenido dogmático, ni siquiera se aproxima a los conceptos o teorías descritas precedentemente, ni recoge regulación del derecho comparado como el Código Civil español artículo 430 y siguientes, el Código Civil argentino artículo 2351, Código Civil Federal mexicano artículo 790, etc. siendo necesario corregir estos vacíos e imprecisiones puesto que las normas jurídicas deben ser claras y precisas, más aún en un sistema jurídico frágil como el peruano donde los operadores jurídicos realizan “interpretaciones a la carta”, las jurisprudencias –que son impropias del civil law– inundan nuestro sistema con posiciones forzadas y hasta contradictorias.
La regulación actual sobre la posesión es reflejo del Derecho Romano sin variaciones trascendentales, no obstante todo evoluciona, la sociedad y sus complejas relaciones jurídicas no son las mismas que en la época romana, actualmente el derecho de posesión no está plenamente concordado con el contenido y concepto moderno de derecho de propiedad robustecido a partir de la revolución francesa e implantado en la mayoría de legislaciones, lo cual genera que la posesión embista a la propiedad y en muchas ocasiones la venza, me explico los interdictos, las acciones posesorias, la usucapión, y hasta la usurpación protegen la posesión aunque sea ilegítima, de mala fe y con violencia, aun contra el propietario legítimo y de buena fe. Lo que en un momento histórico pudo ser funcional, hoy en día genera inseguridad jurídica y fomenta inestabilidad a la propiedad y crisis en el sistema inmobiliario, el arrendatario se vuelve precario para apoderarse del inmueble, o al menos usarlo gratuitamente por varios años; los medianeros, colindantes, vecinos y extraños están al acecho para invadir inmuebles y usucapir propiedad ajena, ni hablar de las invasiones masivas a propiedad pública y privada realizadas con la intención de establecerse, documentar esa situación de hecho y luego obtener lucro económico vendiendo el derecho de posesión, todas estas taras son permitidas por nuestra legislación sobre posesión y aprovechadas por personas inescrupulosas, ello obliga a evolucionar la regulación sobre posesión, por ello planteo que debe protegerse única y exclusivamente la posesión legítima, de buena fe, pacífica y pública, extirpándose de nuestro sistema jurídico la protección a la posesión ilegítima, de mala fe y/o violenta, puesto que el derecho debe proteger conductas legítimas desplegadas por ciudadanos diligentes, y no conductas ilegítimas realizadas por ciudadanos inescrupulosos.
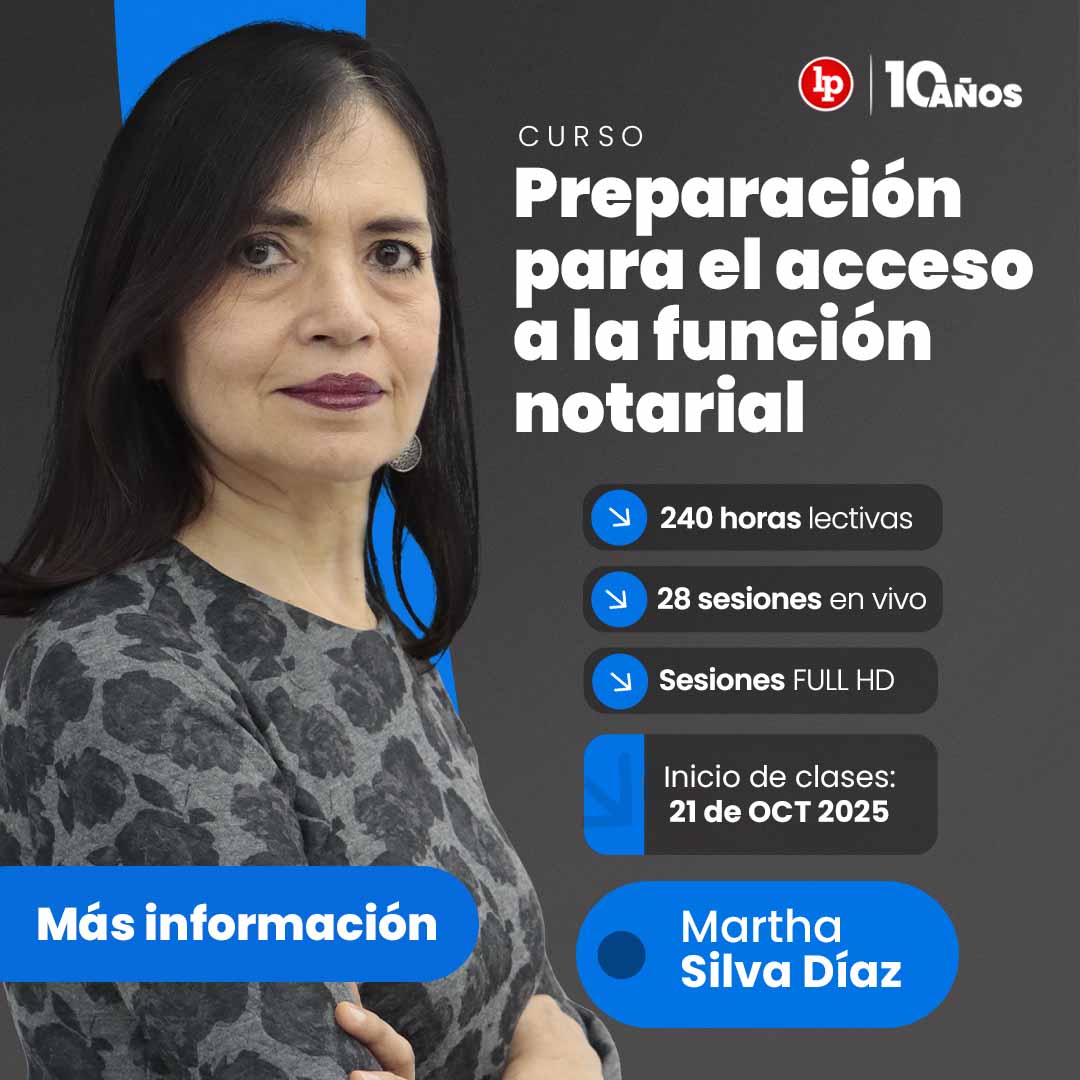
7. Bibliografía
- Albaladejo Manuel. Derecho Civil. José María Bosch Editor S.A. 1994.
- Avendaño Jorge. Código Civil Comentado. Gaceta Jurídica. 2003.
- Benderski Mario. Enciclopedia Jurídica Omeba. (Tenencia). Editorial Diskill S.A. 1996.
- Borda Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Editorial Emilio Perrot. 1978.
- Enneccerus Ludwig. et al. Tratado de Derecho Civil – Derecho de Cosas. Bosch Casa Editorial. 1971.
- Fernández de Buján Antonio. Derecho Privado Romano. Ed. Iustel. 2011.
- García del Corral Ildefonso. Cuerpo del Derecho Civil Romano. 1889.
- Ihering Rudolf. La voluntad en la posesión con la crítica del método jurídico reinante. Jaime Molinas Editor. 1896.
- Mejorada Martín. La posesión en el Código Civil Peruano. Derecho & Sociedad N° 40. 2013.
- Rochat Philippe. Orígins of possession, Cambridge University Press. 2014
- Rojina Rafael. Enciclopedia Jurídica Omeba. (Posesión). Editorial Diskill S.A. 1996.
- Savigny Friedich. Tratado de la posesión según los principios del Derecho romano. Comares. 2005.
- Trujillo Edmundo. La Quimera de un Desalojo Ultrasumarísimo. Gaceta Civil & Procesal Civil N° 72. Gaceta Jurídica. 2019.
- Uriarte José. Homo Erectus. Recuperado de https://www.caracteristicas.co/homo-erectus/. VALIENTE NOAILLES L. M. Derechos Reales. Roque Depalma Editor. 1958.
- Varsi Enrique. La posesión, el inicio y las teorías. Jurídica. 2018.
Sobre el autor: Leandro Spetale Bojórquez, es abogado, magister en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho por la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Licenciado en Educación por la Universidad San Pedro, docente universitario. Notario de Huaraz.
[1] En el Corán entre otras menciones encontraos el Sura V, versículo 25: “Este país, respondieron los israelitas, está habitado por hombres poderosos. Mientras que lo ocupen, nosotros no entraremos en él. Si salen, nosotros tomaremos posesión de él.”
[2] En la Biblia de Jerusalén encontramos muchas menciones, entre ellas Génesis, Capítulo 17, Versículo 8: “Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos.”
[3] Ver en el Digesto de Justiniano, Libro V, Título I. De los juicios, y en dónde cada cual deba demandar o ser demandado.
[4] En ese sentido el artículo 921 del Código Civil, también el artículo 598 del Código Procesal Civil.
[5] Code Civil, Artículo 2228. “La posesión es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos o por otro que la tiene o que lo ejerce en nuestro nombre.”
[6] Concordancias: CC. arts. 50, 54, 247, 664, 666, 672, 940, 948, 950, 951, 953, 1006, 1015, 1040, 1139, 1174, 1225, 1484, 1491, 1708, 1841, 2021. CPC. arts. 504 y Sgs. 529, 530, 587, 588, 597 y Sgs. 643, 684. LTV. Art. 105, D. Leg. 667.
![[VIVO] Conferencia magistral sobre proceso especial contra altos funcionarios. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-DELIA-ESPINOZA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Sí procede inscribir resolución judicial aunque, por su antigüedad, los nombres del juez y del auxiliar sean ilegibles; la autenticidad se garantiza si el nombre del juzgado es legible y si la resolución fue remitida por el juez actual a cargo del juzgado [Resolución Resolución 0388-2026-SUNARP-TR, ff. jj. VI.4-VI.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-registral-LPDerecho-218x150.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



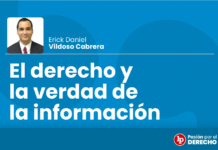
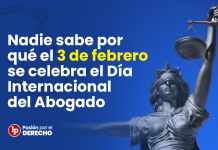




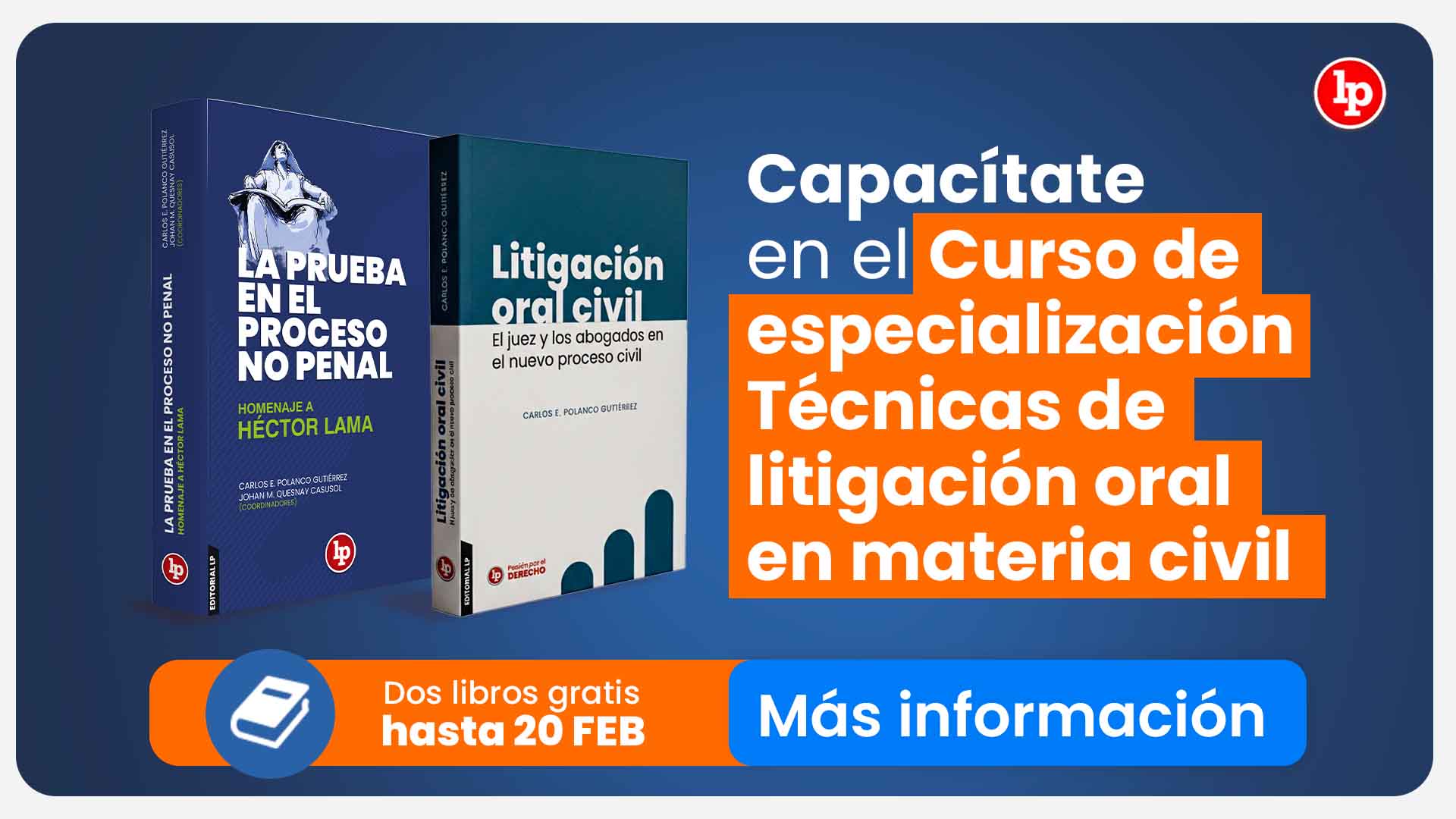
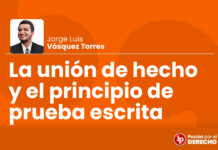
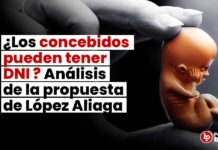
![[VIVO] Clase modelo Estándar de prueba en los procesos de prescripción adquisitiva. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/CLASE-MODELO-FORT-NINAMANCCO-BANNER-218x150.jpg)

![¿Qué régimen le corresponde a los inspectores municipales CAS o 276? [Informe Técnico 000502-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Trabajadores con licencia sin goce de haber pueden recibir beneficios de la negociación colectiva [Informe Técnico 000314-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)
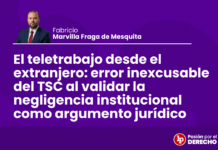

![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Revocan multa que se le impuso a abogado por recusar a jueza luego de que ella se molestara y le cortara el micro solo porque el letrado le pidió que el testigo no presencie la declaración del acusado [Exp. 03468-2023-6-1826-JR-PE-23]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ABOGADO-CAL-SUSPENDIDO-DOC-LPDERECHO-218x150.jpg)
![JNE confirma que congresista infringió neutralidad al promocionar campañas médicas gratuitas con un banner de su despacho parlamentario, al lado del símbolo de su partido político [Resolución 0171-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Alejandro-Aurelio-Aguinaga-Recuenco-LPDerecho-218x150.jpeg)
![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-218x150.png)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
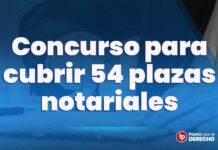







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

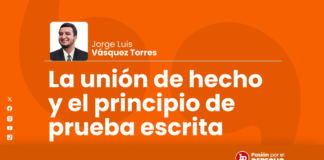
![Revocan multa que se le impuso a abogado por recusar a jueza luego de que ella se molestara y le cortara el micro solo porque el letrado le pidió que el testigo no presencie la declaración del acusado [Exp. 03468-2023-6-1826-JR-PE-23]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ABOGADO-CAL-SUSPENDIDO-DOC-LPDERECHO-100x70.jpg)
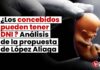


![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)