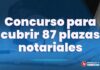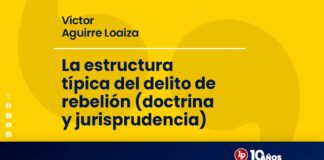Sumario: 1. Para empezar, ¿qué es el arraigo?, 2. ¿Es adecuado clasificar el arraigo en subtipos?, 3. ¿Se pueden hablar de distintos grados de intensidad del arraigo?, 4. ¿Y, entonces, es posible hablar de arraigos de calidad?, 5. En conclusión.
1. Para empezar, ¿qué es el arraigo?
El verbo arraigar, desde su sentido más elemental, significa: echar raíces, establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas. De ahí que el sustantivo arraigo o raigambre (términos lingüísticamente equivalentes) aluda a ese “conjunto de antecedentes, intereses, hábitos o afectos que hacen firme y estable algo o que ligan a alguien a un sitio”. Así lo expresa el diccionario, y así debería entenderse también en su dimensión jurídica.
2. ¿Es adecuado clasificar el arraigo en subtipos?
Si partimos de que el arraigo es ese conjunto de circunstancias que vinculan firmemente a una persona con su comunidad o, como señala el artículo 269 del Código Procesal Penal peruano, “a su país”, entonces, el arraigo es uno y solo uno. No existen categorías independientes como “arraigo domiciliario”, “arraigo familiar” o “arraigo laboral”, pese a que esta clasificación, artificiosa y bastante “arraigada”, ha sido adoptada por cierta jurisprudencia peruana.
El núcleo del arraigo radica en el asiento de una persona, esto es, el grado de estabilidad o permanencia que tiene en un lugar, en su empleo o en su familia. Este asiento no es divisible: son los vínculos con su comunidad, familia y tierra —como lo aborda el derecho comparado— los que construyen el arraigo de una persona. Separar estos elementos en categorías aisladas es tan inútil como intentar fraccionar las raíces de un árbol: se pierde de vista el todo orgánico que conforma su fortaleza.
3. ¿Se pueden hablar de distintos grados de intensidad del arraigo?
Por supuesto, los vínculos que constituyen el arraigo pueden manifestarse con mayor o menor intensidad. En nuestro idioma, es perfectamente aceptable decir cosas como: “su amor por la tradición está más arraigado que el de su hermano” o “la costumbre de celebrar esa festividad está menos arraigada en Lima que en Arequipa”. Incluso afirmaciones como “Juan tiene un arraigo profundo con su tierra natal” ilustran la idea de que el arraigo admite gradaciones.
Inscríbete aquí Más información
4. ¿Y, entonces, es posible hablar de arraigos de calidad?
Aquí llegamos al problema. El adjetivo “de calidad” puede significar muchas cosas: algo superior, excepcional o simplemente algo que cumple con estándares aceptables. Aplicarlo al arraigo genera más preguntas que respuestas: ¿se refiere a la calidad material o económica, a la calidad moral, a su importancia o a la intensidad del vínculo?
Así, en la práctica, cuando se habla de un supuesto “arraigo laboral de calidad”, la atención se desvía hacia elementos como el tipo de ocupación, su prestigio o su rentabilidad económica. Surgen entonces preguntas absurdas pero reales: ¿tiene mayor arraigo un gerente de una empresa transnacional que un campesino del Valle de Tambo?
Sin embargo, lo que debería evaluarse es la intensidad del vínculo que una persona tiene con su trabajo, no si su empleo es “mejor” o “peor” según estándares arbitrarios. Reducir el arraigo a etiquetas de “calidad” desvirtúa su verdadera función como indicador del nivel de integración de una persona con su comunidad y su capacidad para permanecer en ella.
5. En conclusión
El arraigo, como concepto jurídico, se refiere a la profundidad y firmeza de los vínculos de una persona con su entorno. Esto admite diferentes grados de intensidad. Sin embargo, adjetivos como “fuerte”, “profundo”, “sólido” o “firme” son más precisos y útiles para describir estos vínculos, sin necesidad de recurrir a términos ambiguos como “arraigos de calidad”.
Asimismo, es hora de desterrar la clasificación arbitraria y artificiosa del arraigo en subcategorías como “arraigo laboral”, “arraigo domiciliario”, “familiar” “sentimental”, religioso” “político”, “estudiantil”, etc. Si el sistema judicial peruano aspira a tomar decisiones de «alta calidad» bien podría comenzar por dejar de fabricar distinciones de «baja utilidad».
Sobre el autor: Hugo Félix Butrón Velarde es Máster en argumentación jurídica, Universidad de León – España.
![Colusión: Las irregularidades en la convocatoria y ejecución de una ADS —incorrecta determinación de bienes o del valor de mercado; indebida adjudicación; plazos y recepciones irregulares; sobrevaloraciones; y omisión de penalidades— no constituyen simples infracciones administrativas, sino un patrón de concertación [Casación 3441-2023,Lambayeque, f. j. 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Cohecho pasivo especifico: El hecho de que los abogados puedan acudir a los despachos fiscales, sumado a la existencia de una investigación cuya carpeta estuvo a cargo del encausado, constituye un indicio de los actos preparatorios del ofrecimiento al funcionario [Apelación 229-2024,Lima, ff. jj. 5-5.1]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La condición de abogado y representante de la Fiscalia del encausado no es un factor a considerar objetivamente para determinar la pena dentro del máximo del tercio inferior, pues solo constituyen elementos constitutivos del delito [Apelación 229-2024,Lima, f. j. 14.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La falsedad genérica como medio para configurar el delito de aceptación indebida del cargo: Se presentó una solicitud a fin de obtener una licencia por motivos personales cuando, en verdad, tuvo como finalidad ejercer el cargo de ministro [Apelación 21-2025, Corte Suprema, f. j. 5.7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.6 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![El aumento por extensión de la jornada laboral es remunerativo aunque no se haya pactado como básico [Cas. Lab. 6535-2023, Callao]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/laboral-horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-LPDerecho-218x150.jpg)
![El empleador puede asignar labores temporales siempre que esten en la misma categoría remunerativa [Casación 30775-2024, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






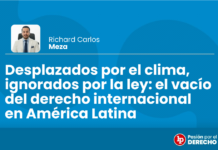


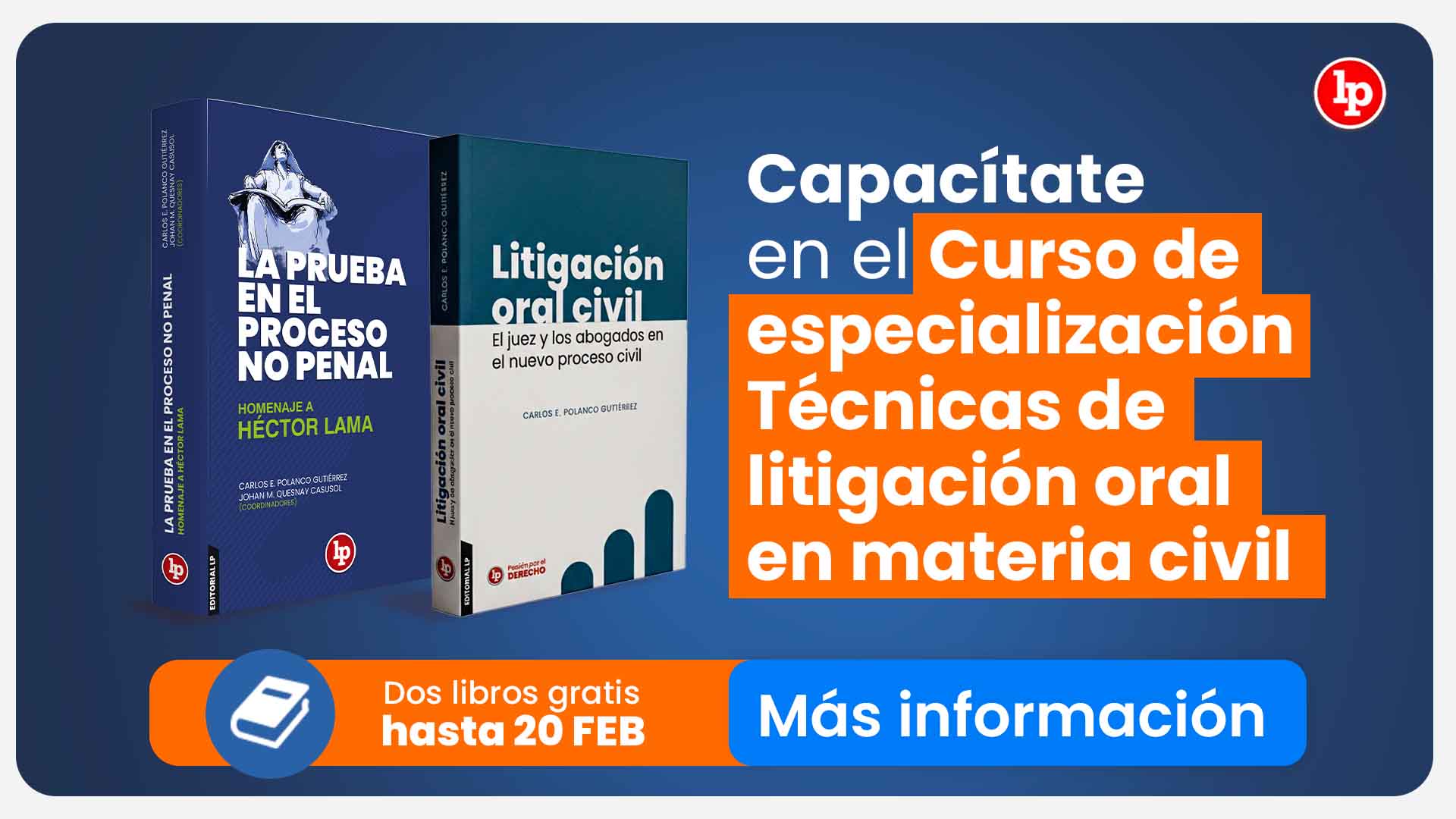
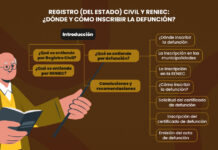
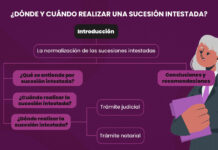
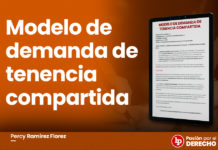
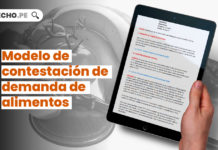

![Sunafil debe aplicar la sanción teniendo en cuenta el número de trabajadores que laboraba en cada obra y no el total [Casación Laboral 17464-2023, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/sunafil-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)



![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
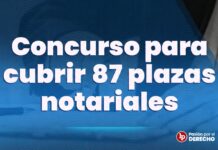








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
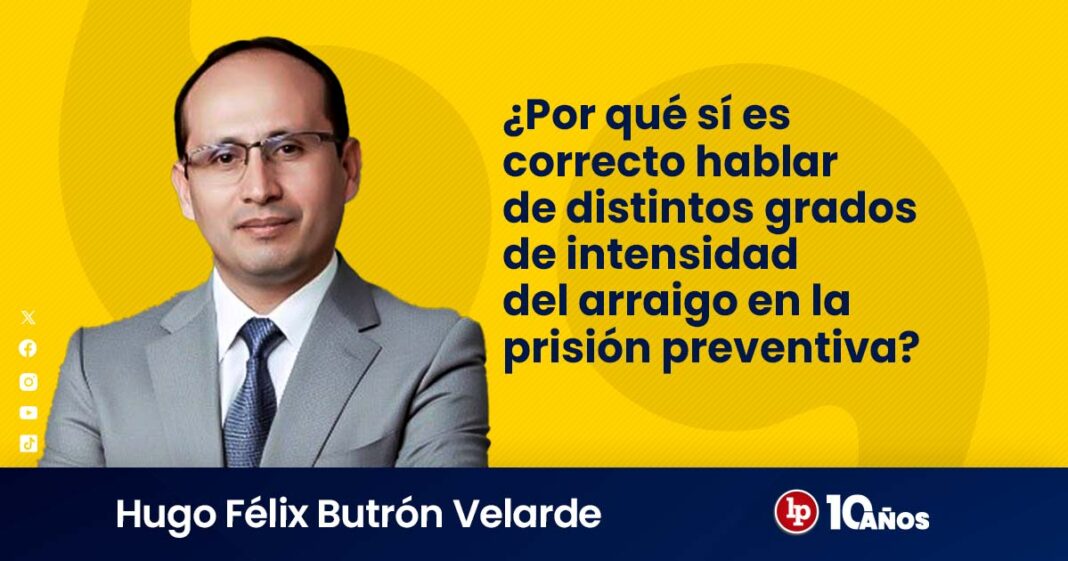
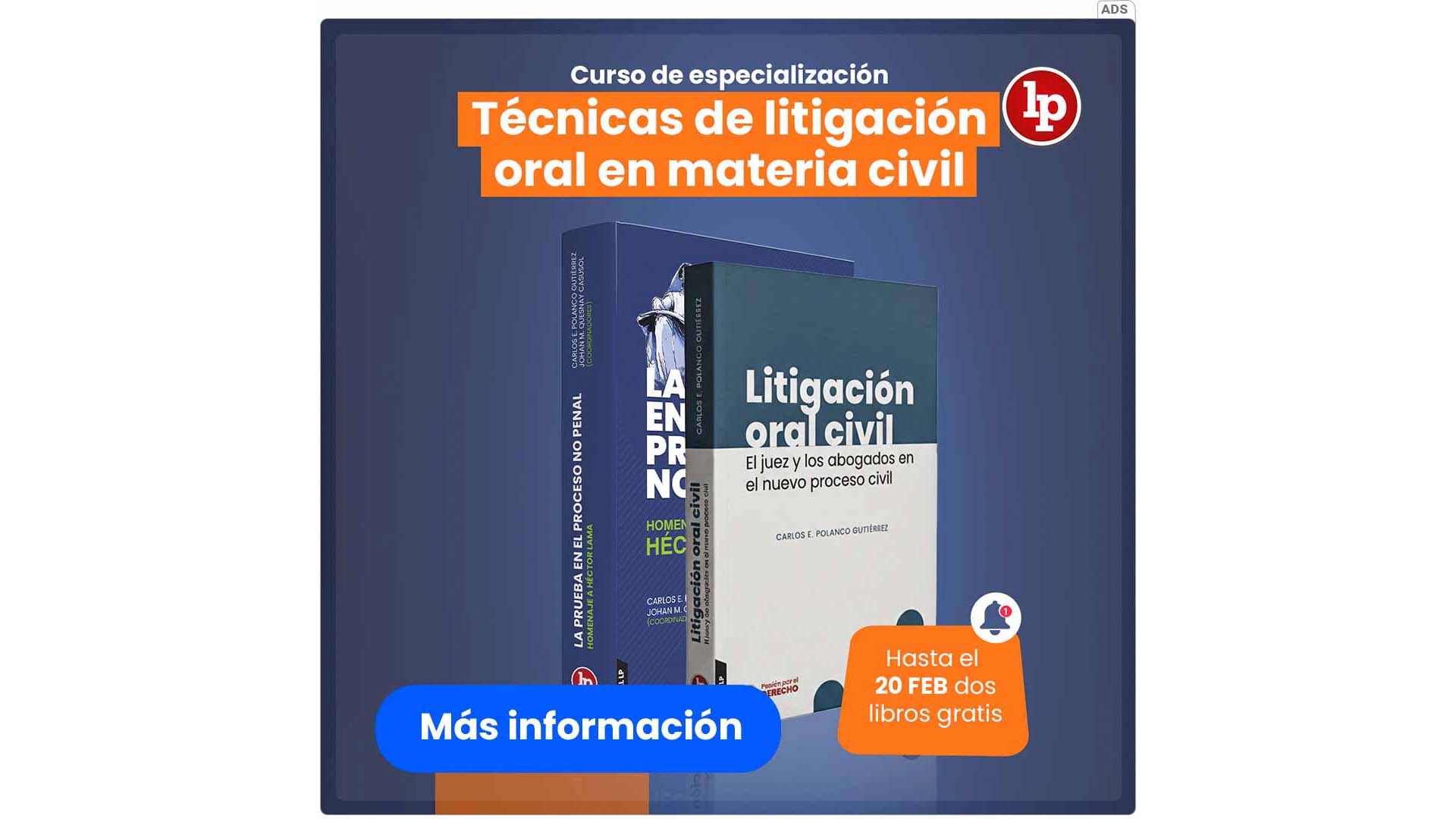

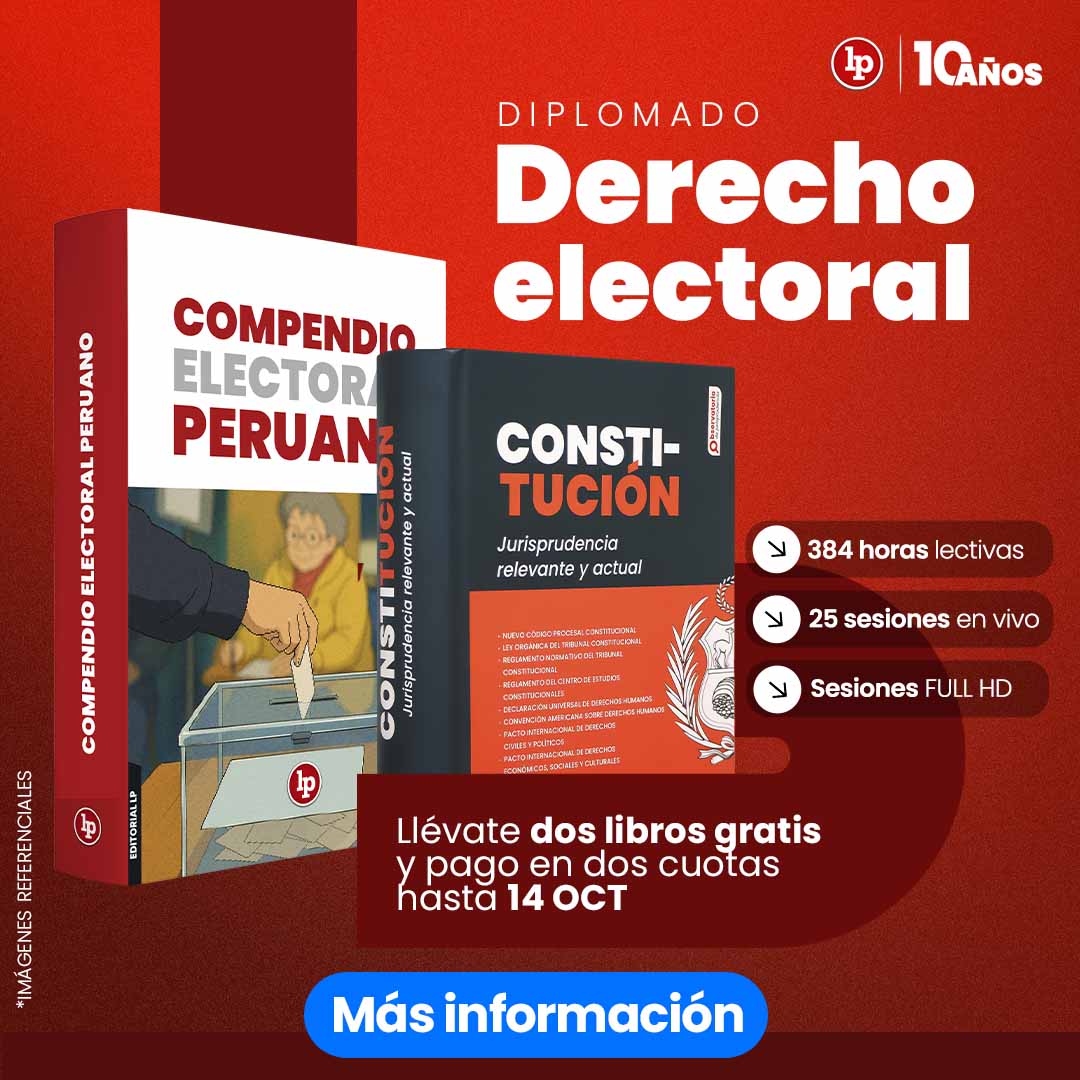
![Quien acepta la función de ministro de Estado cuando todavía estaba en el cargo de fiscal provincial no puede ser pasible de un proceso común, sino del proceso especial por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos [Apelación 21-2025, Corte Suprema, ff. jj. 5.4-5.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
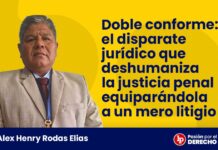


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)

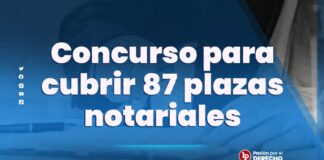



![Jurisprudencia del artículo 200.6 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)