Sumario: 1. Criterios de interpretación del contrato en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, al surgir desavenencias entre las partes, 2. Novedades en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento con relación a la resolución de los contratos, y recomendaciones al momento de resolver los contratos, 3. Conclusiones.
1. Criterios de interpretación del contrato en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, al surgir desavenencias entre las partes
1.1.Como introducción podemos anotar que las contrataciones públicas en general tienen cuatro etapas, que son: (i) Actos preparatorios, (ii) Procedimiento de selección, (iii) Ejecución contractual, y (iv) La junta de prevención y resolución de disputas, la conciliación y el proceso arbitral.
1.2. En este caso el entrevistado aborda uno de los aspectos vinculados a la etapa de ejecución contractual referido en este caso a los criterios de interpretación de los contratos, que se aplican principalmente cuando surgen desavenencias o controversias entre las partes con relación al reclamo de presuntos incumplimientos.
1.3. Es importante anotar que la etapa de ejecución contractual se rige principalmente por las normas del Derecho común rigiéndose el contrato suscrito entre las administraciones públicas y los proveedores por la normativa relativa al Derecho civil, siendo aplicable los principios y criterios jurídicos que rigen en esta área del Derecho.
1.4. Citaremos algunos de los que consideramos relevantes como el “principio de buena fe contractual”[1], este principio se aplica tanto en la suscripción del contrato como en la etapa de ejecución contractual, en términos generales consiste en que las partes deben actuar con honestidad, racionalidad, lealtad durante la suscripción y ejecución del contrato, realizando todos los actos y acciones necesarias para que las partes cumplan con las obligaciones a su cargo, debiendo existir entre éstas cooperación y colaboración.
1.5. De surgir interpretaciones jurídicas diferentes y por ello enfrentadas las partes durante la ejecución del contrato se debe optar por aquella interpretación jurídica tendente u orientada a que se cumpla con el objeto del contrato, para ello deben interpretarse el contrato en su conjunto y no extrayendo parte de éste para observar o cuestionar omisiones, cumplimientos parciales o defectuosos de la contraparte.
Inscríbete aquí Más información
1.6. Al respecto, señala Morales Hervias[2] con relación a la interpretación de los contratos, en el artículo “La común intención de las partes en la interpretación de los contratos” (página 1) que, según el Código civil peruano de 1984 los contratos se interpretan “según lo expresado en ellos” (artículo 168), las cláusulas de los contratos “se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas” (artículo 169) y cuando las “expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto (artículo 170). Adicionalmente, señala el citado ensayista que es importante tener en cuenta que: “Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla” (segundo párrafo del artículo 1361); y que los “contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes” (artículo 1362).
1.7. Refiere Shoschana Zusman[3] que son actos o acciones contrarias al “principio de buena fe contractual” cuando una de las parte evade el espíritu del contrato (interpretaciones forzadas de cláusulas mal redactadas), cumple sólo con lo sustancial y no con lo accesorio (en un contrato de construcción, negarse a ejecutar ciertos trabajos implícitamente considerados); abuso en determinar el incumplimiento (incumplimientos nimios o sin importancia); interferir en el cumplimiento de la otra parte (otorgar un mandato y privar al mandatario del objeto del mismo, transfiriendo el bien); solución abusiva de disputas (haciendo interpretaciones antojadizas de las cláusulas del contrato, a fin de tomar ventajas sobre la otra parte para lograr la renegociación); remedios oportunistas (renegociar el contrato imponiendo condiciones mucho más onerosas); y, finalmente, abuso del poder de terminación del contrato.
1.8. Para cumplir con el objeto del contrato debemos agrupar las cláusulas de éste en tres grupos, el primer grupo integrado por las “condiciones o especificaciones absolutas”, el segundo grupo integrado por las “condiciones o especificaciones mínimas relativas”, y el tercer grupo, referido a las “condiciones o especificaciones relativas o accesorias”.
1.9. Las “condiciones o especificaciones absolutas” están referidas a aquellas condiciones que resultan imprescindibles e ineludibles para cumplir con el objeto del contrato, y no pueden ser objeto de mejora o suplirse por otras características alternas o similares, las “condiciones o especificaciones mínimas relativas”, son aquellas características que tienen como exigencia una condición mínima pero que puede ser mejorada, ya que no se altera el objeto del contrato por el contrario mejora alguna o todas las funciones del bien, servicio u obra, las “condiciones o especificaciones relativas o accesorias“ son aquellas características que no resultan imprescindibles e ineludibles para cumplir con el objeto del contrato, siendo éstas accesorias o complementarias con relación al objeto del contrato.
1.10. Este criterio de agrupación de las condiciones o especificaciones de las estipulaciones que regulan el contrato nos sirve justamente para que las partes resuelvan sus diferendos al surgir interpretaciones jurídicas diferentes y por ello enfrentadas las partes durante la ejecución del contrato.
1.11. Cito el caso del requerimiento de determinada entidad del sector salud, para que el proveedor le entregue equipos denominados centrifugas no refrigeradas digitales para 24 tubos con rotor de ángulo fijo, con determinada velocidad fijada en RPM/RCF, y que éste cuente con panel de control “touchscreen”, digital o led; sin embargo, el proveedor consigna en la propuesta que la pantalla de control de los equipos que ofrece es “touchscreen” cuando ésta es digital industrial, cumpliendo con las demás características exigidas por la entidad.
1.12. La entidad se niega a recibir los equipos del proveedor observando que sí bien cumple con todas las características solicitadas por la entidad, los equipos entregados no tienen pantalla de control “touchscreen” que fuera ofrecido por el proveedor en la propuesta técnica.
1.13. En este caso la entidad debe definir primero si esta característica consistente en que la pantalla de control sea “touchscreen” está dentro de las “condiciones o especificaciones absolutas”, o forma parte de las “condiciones o especificaciones mínimas relativas”, o forma parte de las “condiciones o especificaciones relativas o accesorias”.
1.14. Sostenemos que esta exigencia está dentro de las “condiciones o especificaciones relativas o accesorias”, no siendo esencial, imprescindible e ineludible para cumplir con el objeto del contrato que la pantalla de control sea “touchscreen”[4], además al margen de lo consignado por el proveedor la característica de la pantalla de control digital industrial, que tienen los equipos del proveedor se encuentra dentro de las exigencias contenidas en las Bases integradas, debiendo la entidad bajo el “principio de buena fe contractual” y siendo esta característica del panel de control como una “condición o especificación relativa o accesoria”, recibir y otorgar la conformidad a estos equipos atendiendo que esta característica del panel de control ofrecida por el proveedor no alterar el objeto del contrato.
1.15. Al surgir interpretaciones jurídicas diferentes que enfrenta a las partes durante la ejecución del contrato y siendo válidas éstas, la entidad cuenta con la “discrecionalidad” para optar una de estas interpretaciones jurídicas, la pregunta que surgen es sí el funcionario público tiene la obligatoriedad de ceñirse a determinados parámetros para aplicar esta “discrecionalidad”.
1.16. La respuesta es sí, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República[5], y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, establece lo siguiente:
Cuarta.- Criterios para el ejercicio del control ante decisiones discrecionales
En los casos en que la legislación vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector competente en la materia.
1.17. Es decir, el funcionario público al surgir interpretaciones jurídicas diferentes que enfrenta a las partes durante la ejecución del contrato y siendo válidas éstas, deberá optar por la interpretación jurídica considerando los hechos o riesgos en el momento en que se presenta esta confrontación entre las partes, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados por la entidad estipuladas en el Plan Operativo Institucional (POI) o documentos de gestión sectoriales, debiendo considerar los precedentes adoptados el órgano rector competente en la materia, en este caso la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA) o pronunciamientos emitidos por el OSCE a través de la Gerencia Técnico Normativa y del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Inscríbete aquí Más información
2. Novedades en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento con relación a la resolución de los contratos, y recomendaciones al momento de resolver los contratos
2.1. Los principales cambios que ha realizado esta normativa en lo referente a la resolución de los contratos, es en cuanto al plazo que se otorga en el requerimiento a la contraparte para el cumplimiento de la prestación a su cargo, previo a la resolución del contrato, en la normativa anterior el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato tiene como plazo máximo 15 días, en la nueva normativa el plazo máximo es del 15% del plazo del contrato, no debiendo ser menor al 10% del plazo del contrato.
2.2. La otra innovación es que en la anterior normativa se requiere que tanto el requerimiento previo a la resolución del contrato, y la resolución del contrato, sean comunicados o notificados a través de cartas notariales. La actual normativa no exige tal formalidad, exige que los actos y actuaciones en la fase de ejecución contractual sea realizada a través el PLADICOP, que es una red y/o sistema informático a cargo del MEF donde se registra todas las actuaciones y comunicaciones, con efectos legales, entre las administraciones públicas y los proveedores.
2.3. Sin embargo, anotamos que 13ra Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establece que en tanto se implemente el PLADICOP, las administraciones públicas efectuaran el apercibimiento y la resolución del contrato mediante carta notarial, adjuntando la documentación que lo sustente.
2.4. En términos generales expresamos que es un acierto estos dos cambios, en lo referente a requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato que tiene como plazo máximo 15 días -que regulaba la normativa anterior-, no resulta racionalmente suficiente en algunos casos si consideramos la magnitud de la prestación exigida a través del requerimiento o apercibimiento de la entidad, sobre todo en el rubro de obras o en la prestación de bienes, en este último caso en el supuesto de existir la necesidad de importar accesorios o implementos, donde el trámite de importación no es rápido, por citar algún ejemplo.
2.5. Siendo en la nueva normativa el plazo para el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato de 15% del plazo del contrato, y no menor al 10% del plazo del contrato; lo que resulta racional y proporcional con relación a la casuística.
2.6. También nos parece acertado en la nueva normativa no exigir que determinados actos y actuaciones sean comunicados a través de carta notarial, exigiendo a cambio que los actos y actuaciones en la fase de ejecución contractual sean realizados a través el PLADICOP. En la práctica profesional por lo menos a nivel de Lima Metropolitana los notarios se niegan a tramitar notificaciones notariales dirigidas a las entidades públicas, si bien el notario que se niega a prestar estos servicios propios de sus funciones puede ser denunciado ante el Colegiado de Notarios de la jurisdicción y ante la Dirección de Promoción de Justicia del MINJUS, ello no termina siendo la solución efectiva ante la necesidad apremiante del proveedor o contratista que requiere este servicio, a fin de comunicar a la entidad el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato, y resolución del contrato.
2.7. Las principales recomendaciones a efecto de comunicar a la contraparte el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato; son las siguientes:
a) El plazo que se le otorga a la contraparte para que cumpla con la prestación a su cargo tiene que ser racional o proporcional, con relación a la prestación que se exige no debiendo otorgarse un plazo que sea racional y objetivamente de imposible cumplimiento, debiendo otorgarse un plazo prudencial para que la contraparte cumpla con tal requerimiento. En el caso de la entidad es recomendable contar con el informe técnico o pronunciamiento del área especializada donde se determine ese plazo razonable a otorgar a la contraparte.
Bajo el “principio de buena fe contractual” las partes deben realizar todos los actos y actuaciones bajo los criterios de colaboración mutua, tendiendo a que estos actos y actuaciones estén orientas a que las prestaciones derivadas del contrato se cumplan.
b) En el caso de las administraciones públicas las comunicaciones del requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato; así como la resolución del contrato en sí, requieren que se adjunten a estas comunicaciones la documentación que sustentan estos actos o actuaciones, además también se sugiere que en estas comunicaciones se haga referencia expresa a la documentación que se adjunta, y el número de folios que integran esta documentación.
Esta recomendación es importante ya que el proveedor o contratista que incumplió injustificadamente con el contrato puede oponerse a estas comunicaciones en la instancia arbitral, amparándose que se vulnero los principios al debido proceso (falta o ausencia de motivación) y el derecho a la defensa, al desconocer los fundamentos o motivaciones que sustentan tanto el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato; así como la resolución del contrato en sí.
c) En el caso de los proveedores y contratista las comunicaciones del requerimiento o apercibimiento a la entidad, previo a la resolución del contrato -cuando este requerimiento esté referido a la exigencia de pago- debe considerar los plazos contenidos en la normativa que regula la contabilidad gubernamental y la administración financiera del Estado; así como los trámites vinculados a este pago como los registros y operaciones a realizarse en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), herramienta informática que se utiliza para gestionar y controlar los recursos públicos.
d) En este caso también el proveedor o contratista debe considerar al momento de enviar la comunicación de requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato, por falta de pago a la entidad, que el plazo otorgado sea racional y proporcional con relación a los plazos establecidos en la normativa de contabilidad gubernamental y administración financiera del Estado; atendiendo al “principio de buena fe contractual” que orienta a que las partes deban realizar todos los actos y actuaciones bajo los criterios de colaboración mutua, tendiendo a que estos actos y actuaciones estén orientas a que las prestaciones derivadas del contrato se cumplan.
e) Se contraviene el “principio de buena fe contractual” cuando el proveedor o contratista, pese a tener conocimiento que la entidad no ha gestionado acciones para el pago, exige que la entidad cumpla con efectuar el pago dentro de cinco días, lo que resulta inviable fáctica y jurídicamente, ya que la normativa de contabilidad gubernamental y administración financiera del Estado establece plazos mayores al referido.
2.8. La Ley de Contrataciones Públicas estable en el artículo 68 inciso 68.1 seis causales para la resolución total o parcial del contrato, siendo facultativo y no obligatorio para las partes disponer el trámite de resolución contractual. Anotamos que esta facultad es discrecional para ambas partes, en el caso de las entidades públicas deberán motivar técnica y jurídicamente los fundamentos que sustentan que pese a encontrarse en alguna de estas causales para resolver el contrato se opta por no resolverlo, pudiendo ampararse en criterios como el interés general o interés público, metas y planes institucionales o sectoriales, pudiendo evaluar esta decisión de continuar con el contrato bajo los parámetros de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
2.9. Este dispositivo legal permite que el funcionario público pueda optar por la interpretación jurídica considerando los hechos o riesgos en el momento en que se presenta esta confrontación interpretativa entre continuar o resolver el contrato, considerando los resultados logrados según los objetivos y metas planteados por la entidad estipuladas en el Plan Operativo Institucional (POI) o documentos de gestión sectoriales; así como también considerando los costos monetarios y costos de oportunidad sí se resuelve el contrato y se tramita la convocatoria para completar la prestación restante no ejecutada.
2.10. La normativa actual en materia de contrataciones públicas prevé seis causales que faculta a las partes para resolver parcial o totalmente el contrato, siendo éstas las siguientes:
a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.
2.11. La nueva normativa establece seis causales para la resolución del contrato[6], mientras la anterior normativa establece solo tres causales. Si bien resulta más amplio el número de causales reguladas la práctica jurídica nos informa que hay supuestos no consignados como el supuesto que las especificaciones técnicas y las Bases integradas contienen requerimientos facticamente imposibles de cumplir, pero que el proveedor o contratista se presenta y gana la buena pro en el procedimiento de selección, considerando que las Bases integradas contienen mecanismos alternativos que permiten cumplir con las prestaciones a su cargo y aludir la especificación técnica de imposible cumplimiento.
2.12. En efecto, cito el caso de un proveedor del MINSA que tiene que entregar cinco lotes de antígenos prostáticos en cinco entregas con períodos distintos. Las Bases integradas establecen que al momento de la entrega estos productos deben tener una vigencia no menor a 18 meses; sin embargo, las mismas Bases integradas establecen que la entidad podrá recibir los productos con una vigencia no menor a 10 meses siempre que el proveedor o contratista adjunte la respectiva carta de compromiso de canje, donde se comprometa a reponer o cambiar los antígenos prostáticos cuya fecha de vigencia haya expirado en los almacenes de la entidad.
2.13. En este caso resulta fácticamente inviable que los antígenos prostáticos que los proveedores o contratistas importan desde Europa o Asía, lleguen a territorio nacional con el período de vigencia de 18 meses. El plazo que demora regularmente el trámite de importación es de 5 meses aproximadamente, si tenemos en cuentan que estos productos al momento de concluir su producción tienen regularmente 18 meses de vigencia, a esto hay que restarle los períodos de tiempo para ser liberados por el control de calidad del fabricante, exportados al territorio nacional, puestos en Aduanas, y luego autorizados para su comercialización por DIGEMID – siendo el período mínimo de tiempo de todas estas gestiones de 5 meses aprox. -, siendo el período de vigencia para estos productos de 12 a 13 meses aprox. al momento de ser entregados a la entidad, en ese contexto, al momento de elaborar las especificaciones técnicas y las Bases integradas debió considerar la entidad que al momento de la entrega estos productos debían tener una vigencia de 8 a 10 meses.
2.14. En este caso bajo el “principio de buena fe contractual” las partes podrán suscribir la respectiva adenda modificando el contrato debiendo considerar la entidad que al momento de la entrega de los productos éstos deberán tener una vigencia de 8 a 10 meses.
2.15. Sin embargo, en el supuesto que la entidad se niegue a suscribir la adenda, el proveedor o contratista se encuentra imposibilitado legalmente a comunicar a la entidad el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato para que modifique el contrato en lo que respecta a la fecha de vencimiento de estos productos, ya que este supuesto no se encuentra en ninguna de las seis causales establecidas en la actual normativa para resolver el contrato.
2.16. Es recomendable atendiendo a la práctica profesional en este campo que se incorpore este supuesto como una causal de resolución contractual.
Inscríbete aquí Más información
3. Conclusiones
3.1. Las entidades públicas al formular observaciones y cuestionamientos con relación a las prestaciones de cargo del proveedor o contratista, debe determinar si éstas son “condiciones o especificaciones absolutas”, o “condiciones o especificaciones mínimas relativas”, o “condiciones o especificaciones relativas o accesorias”, para decidir la continuidad o resolución del contrato.
3.2. Esta facultad discrecional del funcionario público para determinar la continuidad o resolución del contrato se ejerce aplicando el “principio de buena fe contractual” y la 4ta Disposición Complementaria Final de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, que establece que en los casos en que la legislación vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector competente en la materia.
3.3. Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 009-2024-EF, establecen para el requerimiento o apercibimiento previo a la resolución del contrato, como plazo máximo 15% del plazo del contrato, no debiendo ser menor al 10% del plazo del contrato. En este caso el plazo que se le otorga a la contraparte para que cumpla con la prestación a su cargo tiene que ser racional y proporcional con relación a la prestación que se exige no debiendo otorgarse un plazo que sea de imposible cumplimiento, bajo el “principio de buena fe contractual”, lo contrario conllevará que la resolución sea declarada nula en la instancia arbitral.
Lima, febrero 2025
* Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdocente de esta casa de estudios, prestó servicios profesionales en el Tribunal de Contrataciones del Estado – CONSUCODE, hoy Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas – OECE, excapacitador certificado del OSCE, publicó artículos en materia de contrataciones públicas en diferentes revistas del foro jurídico nacional.
[1] Señala Shoschana Zusman en el artículo “La buena fe contractual”, publicado en la revista “Themis, número 51, página 20, que el contrato tiene, entonces, naturaleza cofrontacional y mientras no se cometa fraude o engaño ni se establezcan falsos presupuestos, es legítimo que cada contratante persiga su propio interés de la manera más amplia. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8787/9176
[2]https://content.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/MORALES-HERVIAS-R%C3%B3mulo-Com%C3%BAn-intenci%C3%B3n-de-las-partes-en-la-interpretaci%C3%B3n-de-los-contratos.pdf
[3] Op. Cit. Páginas 25 y 26.
[4] En todo caso en las observaciones que formula la entidad se debe fundamentar o motivar porqué está característica exigida es esencial para cumplir con el objeto del contrato, siendo imprescindible que la pantalla de control se “touchscreen”.
[5] “CUARTA.- Criterios para el ejercicio del control ante decisiones discrecionalesdecisiones
En los casos en que la legislación vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector competente en la materia.”
[6] Debemos indicar que las causales de resolución contractual no deben contener formulas abiertas, por ser restrictiva de derechos o afectar a las partes, debiendo regularse expresa y taxativamente éstas.
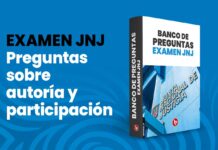
![El pago reiterado de cheques sin verificar los datos de identidad en la Reniec ni la autenticidad de las firmas evidencia graves irregularidades administrativas que descartan una simple negligencia y permiten inferir que actuó con complicidad en el delito de peculado doloso [Apelación 294-2024, Cajamarca, f. j. 7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-juez-jueza-justicia-defensa-delito-balanza-civil-penal-acusacion-LPDerecho-218x150.jpg)
![Si los bienes sobre el que recaen el embargo y la orden de inhibición son sociales, una vez que producido el fenecimiento de la sociedad de gananciales y producida su respectiva liquidación, se forman las cuotas ideales de cada cónyuge [Apelación 353-2025, Lima, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/balanza-mazo-abogado-juez-justicia-defensa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Sobreseimiento por falta de prueba: Si la imputación se basa en indicios, estos deben estar acreditados, ser plurales, concordantes y convergentes; el juez debe precisar los indicios, los medios que los sustentan y el enlace que lo justifique [Apelación 5-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



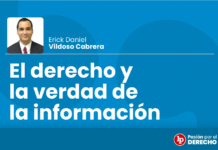
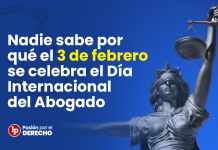




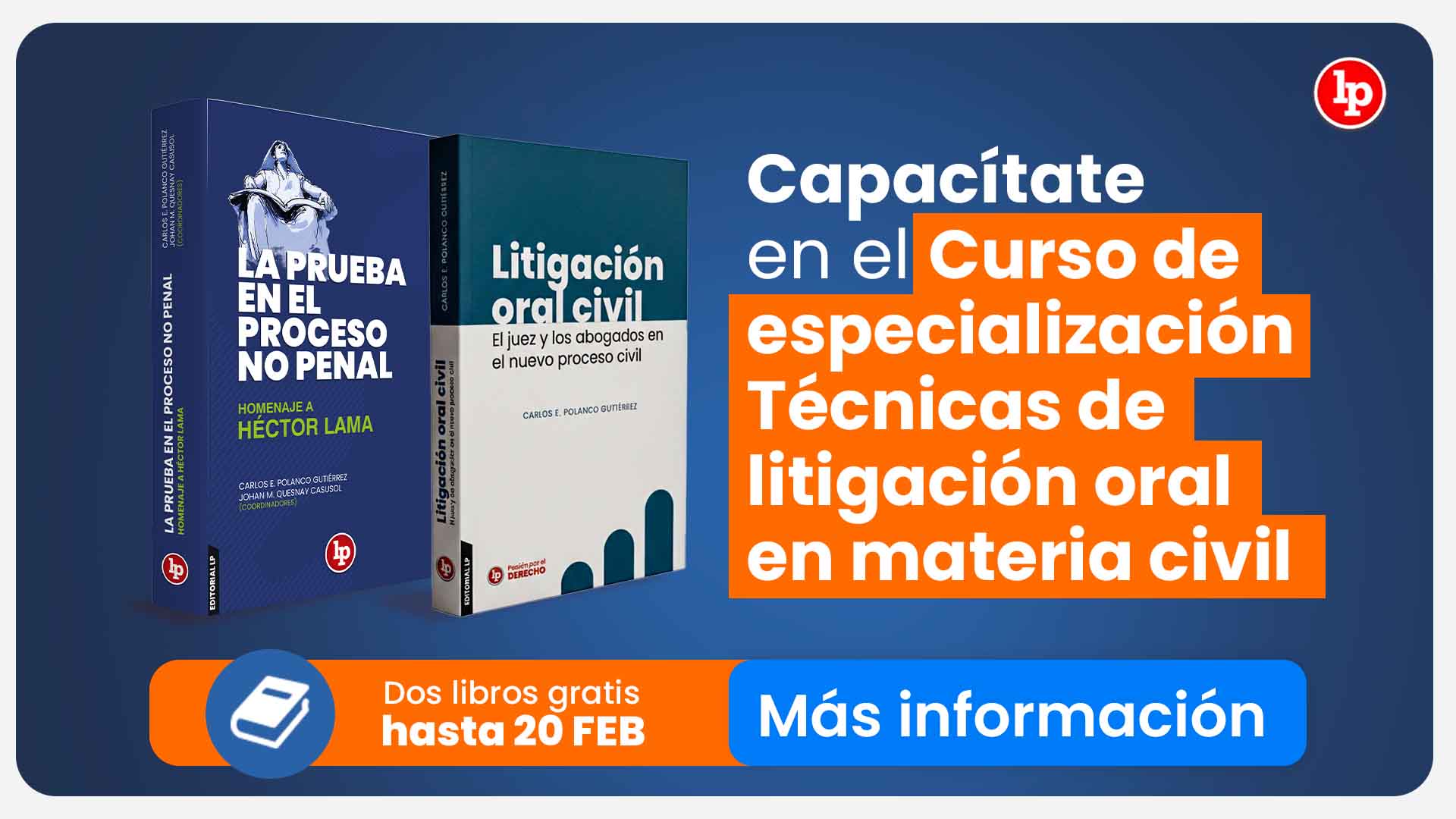


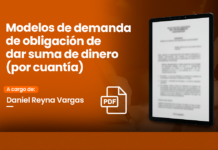
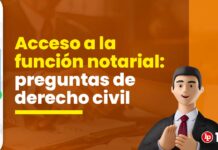

![Suspenden plazos procesales y administrativos en estos órganos jurisdiccionales y administrativos [RA 000031-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
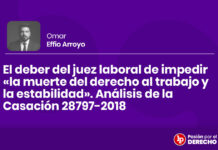
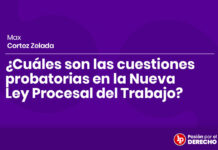
![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![Diferencia entre «debido proceso» y «tutela judicial efectiva» [STC 9727-2005-PHC] Tribunal Constitucional](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/Tribunal-constitucional-1-LPDerecho-1-218x150.png)


![Aprueban liberación de predios en bloque para la ejecución de obras de infraestructura [DL 1726] Predio](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/Predio-casa-terreno-campo-LP-Derecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Apátrida [DL 1725]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/norma-legal-palacio-gobierno-promulga-ley-LPDerecho-218x150.png)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
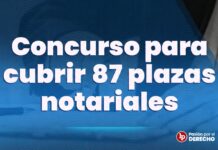








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
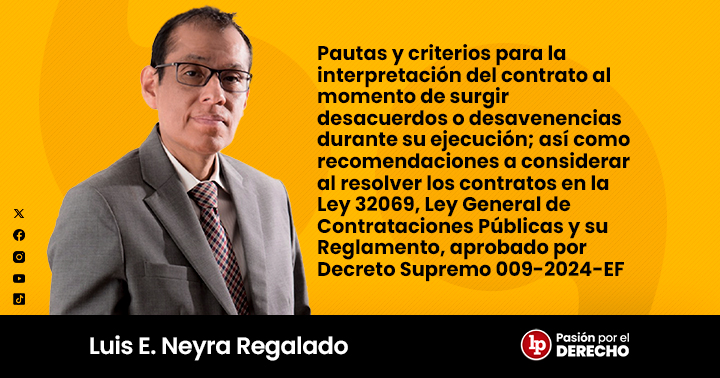
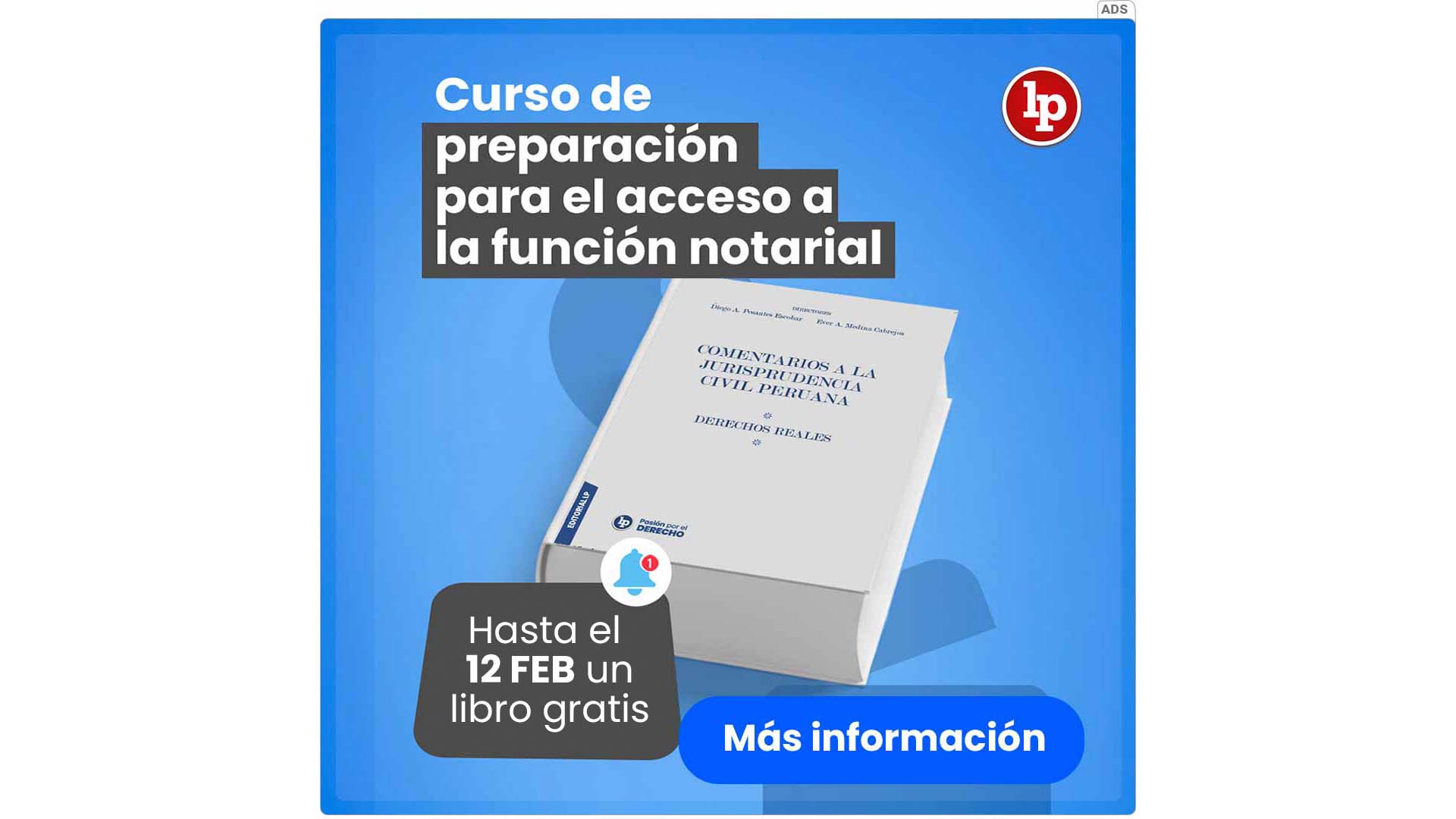

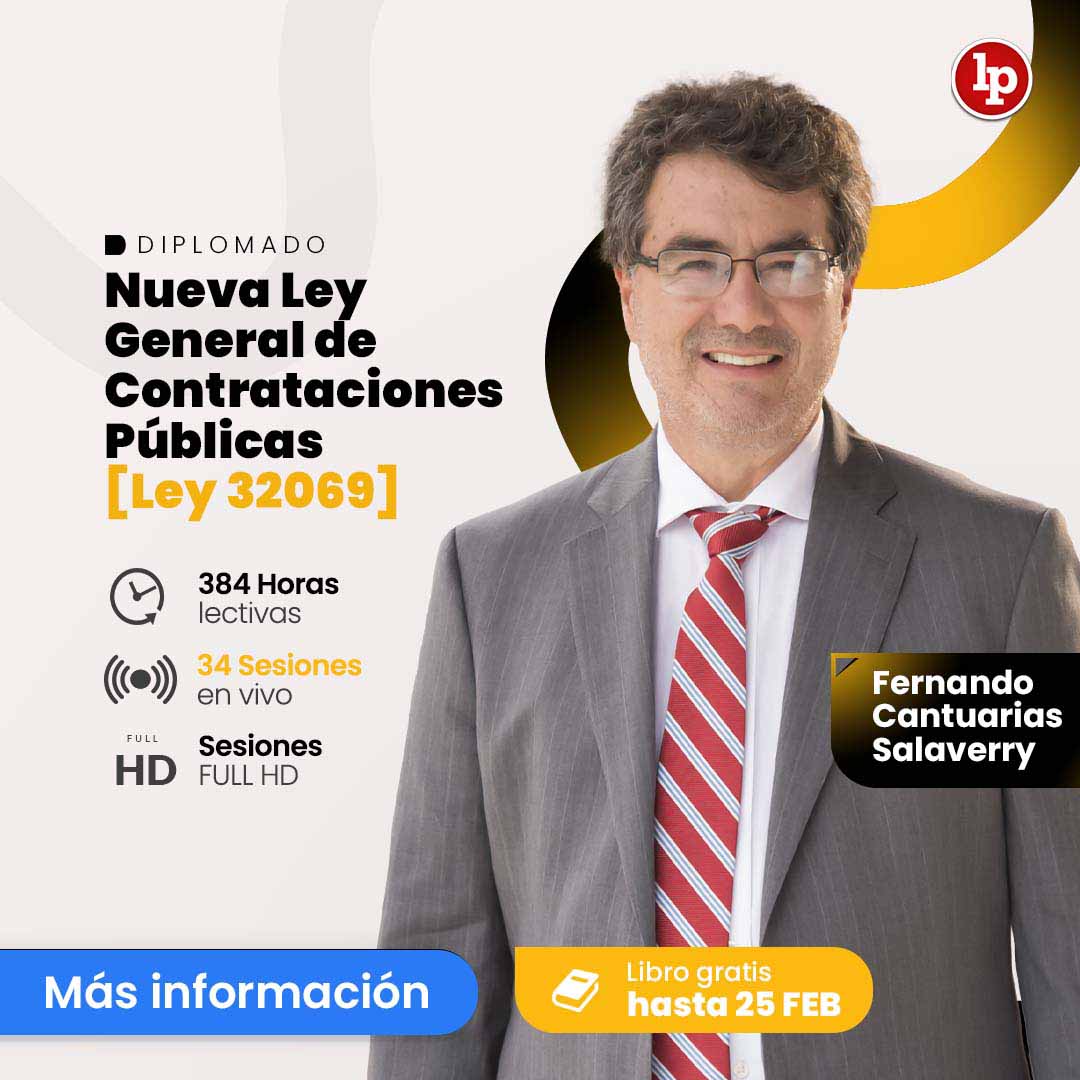
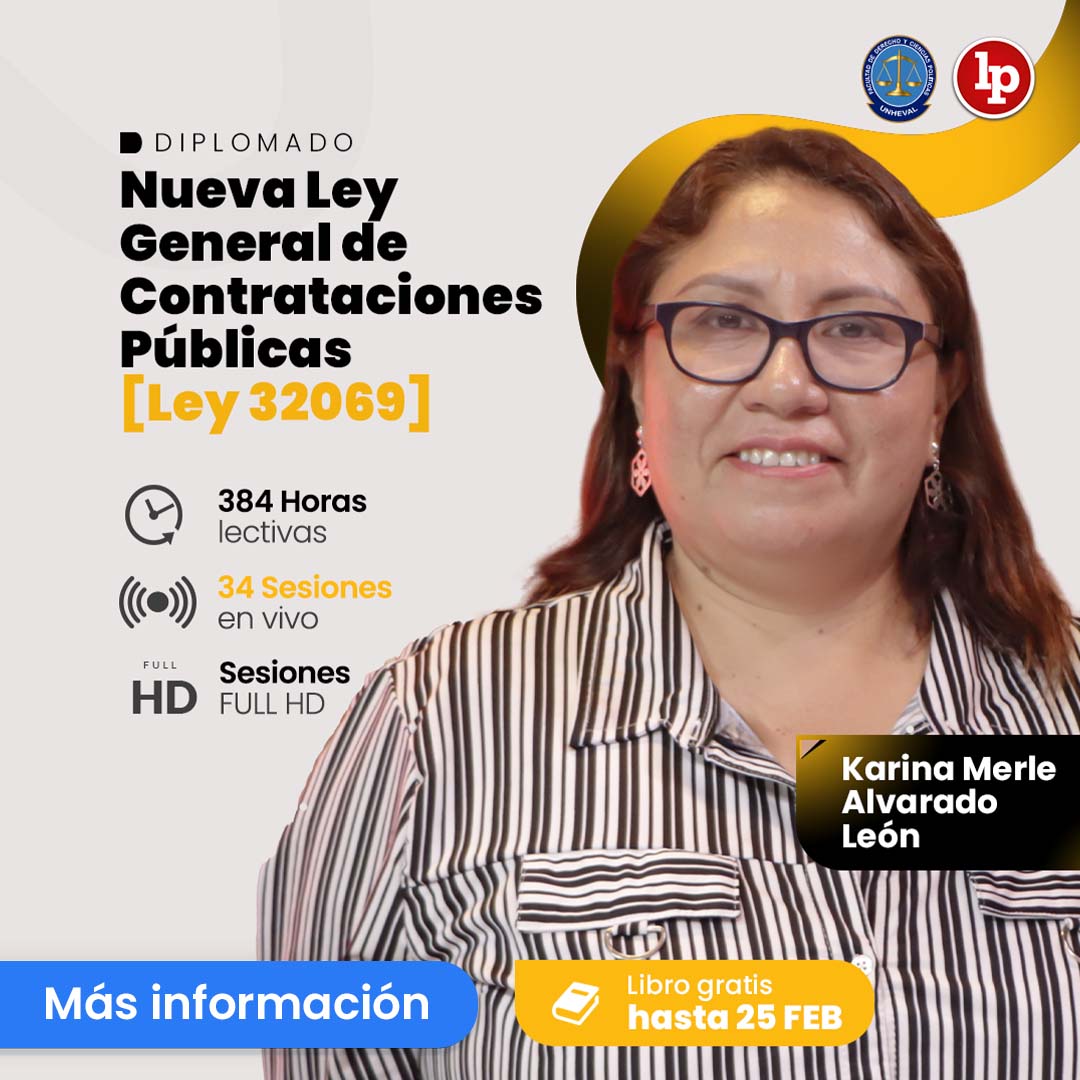
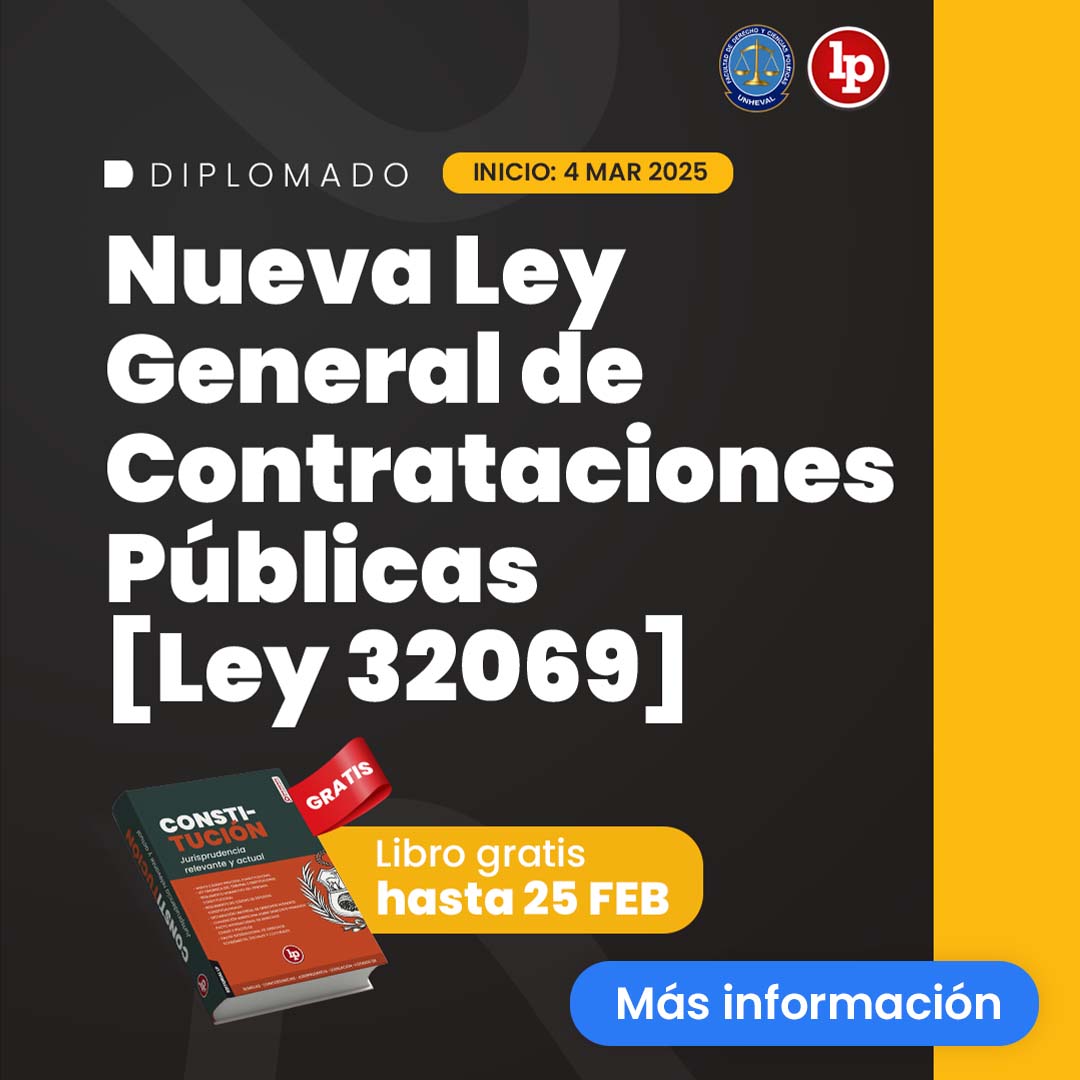
![La acreditación de la experiencia en la ejecución de obras como requisito de calificación en el marco de un procedimiento de selección, así como, aquella que se presenta ante el RNP debe regirse, cada una por las reglas que le son propias, incluyendo las restricciones que resulten aplicables [Opinión D000009-2026-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
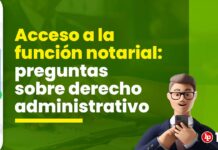
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-324x160.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional (caso Dina Boluarte) [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
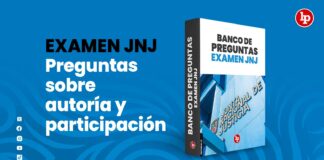
![El pago reiterado de cheques sin verificar los datos de identidad en la Reniec ni la autenticidad de las firmas evidencia graves irregularidades administrativas que descartan una simple negligencia y permiten inferir que actuó con complicidad en el delito de peculado doloso [Apelación 294-2024, Cajamarca, f. j. 7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-juez-jueza-justicia-defensa-delito-balanza-civil-penal-acusacion-LPDerecho-100x70.jpg)
![Si los bienes sobre el que recaen el embargo y la orden de inhibición son sociales, una vez que producido el fenecimiento de la sociedad de gananciales y producida su respectiva liquidación, se forman las cuotas ideales de cada cónyuge [Apelación 353-2025, Lima, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/balanza-mazo-abogado-juez-justicia-defensa-LPDerecho-100x70.jpg)
![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)
![Sobreseimiento por falta de prueba: Si la imputación se basa en indicios, estos deben estar acreditados, ser plurales, concordantes y convergentes; el juez debe precisar los indicios, los medios que los sustentan y el enlace que lo justifique [Apelación 5-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)


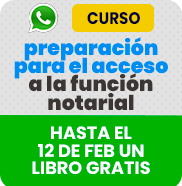


![Plazos de prescripción en procesos administrativos disciplinarios [Casación 19723-2015, Piura]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/01/Contrato-lectura-administrativo-LP-324x160.jpg)