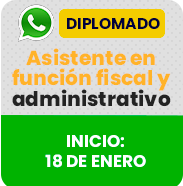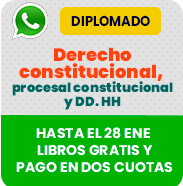Sumilla: 1. A modo de introducción, 2. La reparación civil en el proceso penal peruano por delitos contra la administración pública y la aplicación del Código Civil, 3. Nota conclusiva, 4. Bibliografía.
1. A modo de introducción
Es indudable que el sistema de impartición de justicia debe imponer la sanción que corresponda a la persona cuya responsabilidad en la comisión de un delito pueda ser demostrada. No obstante, una vez que la sentencia condenatoria en el proceso penal queda firme, existe por un lado el objeto penal que tiene que ver con la imposición de una sanción y de algunas medidas accesorias, pero por otro lado, es posible litigar y lograr que se materialice en la sentencia la pretensión civil[1].
Para tal efecto, la ejecución de la sentencia integra la potestad jurisdiccional, de suerte que, conforme a la garantía de ejecución, que integra el principio de legalidad penal (artículo 2, apartado 24, literal d) de la Constitución Política del Perú), “(…) la ejecución de la pena será intervenida judicialmente”[2]. Ello es así en cumplimiento de la garantía judicial de tutela jurisdiccional efectiva recogida en el artículo 139.3 de la Constitución, que impone la existencia de un control jurisdiccional sobre toda la fase de ejecución en atención a los derechos e intereses legítimos que pueden ser afectados[3]. El Poder Judicial no puede renunciar a este ámbito del proceso penal, destinado precisamente a la realización judicial de las consecuencias jurídicas del delito, establecidas en la sentencia firme que se erige en título de ejecución, y la forma cómo interviene en este tipo de proceso es la trazada por la Ley ordinaria.
Asimismo, la ley procesal de la materia, sea el Código de Procedimientos Penales o el Código Procesal Penal, le reconoce a la parte o actor civil un conjunto de derechos y/o facultades tales como deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los medios impugnatorios que la ley prevé, formular peticiones en salvaguarda de sus derechos e intereses, solicitar e intervenir en el procedimiento para la imposición, modificación, ampliación o cesación de medidas de coerción o limitativas de derechos, en tanto ello afecte, de uno u otro modo, la reparación civil, sus intereses, así como en los resultados y efectividad del proceso respecto a su ámbito de intervención (Cfr. STC. N.° 0828-2005-HC/TC, de fecha 07 de julio de 2005, f.j. 7).
A razón de ello, según el Decreto Legislativo N.º 1326, la defensa jurídica de los intereses del Estado en los ámbitos del gobierno nacional, regional y local en los procesos jurisdiccionales y procedimientos administrativos está a cargo de los procuradores públicos (artículo 47 de la Constitución). En cuanto a la especialidad de las procuradurías, el artículo 25 del citado decreto legislativo establece que se ejerce a través de los procuradores públicos especializados de una manera transversal y exclusiva a los intereses del Estado a nivel nacional e internacional, en lo que respecta a la comisión de ilícitos de alta lesividad o materias que requieren una atención especial y prioritaria, siendo uno de ellos la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (artículo 25 del Decreto Legislativo N.° 1326), que tiene competencia ante las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, esto es, en las investigaciones y procesos relacionados con los delitos de corrupción de funcionarios, en sus distintas modalidades, que se encuentran ubicados en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del libro Segundo del Código Penal (artículo 46 del Decreto Supremo N.° 018-2019-JUS, decreto supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1326), bajo el nombre de delitos cometidos por funcionarios públicos (artículo 382 al 401) .
A partir de este marco competencial, según Pacheco Palacios (2022, pp. 55-57), en tanto el Estado peruano sea el principal perjudicado en los casos de corrupción y esté debidamente constituido como actor o parte civil en los procesos penales, le corresponde al procurador público especializado en delitos de corrupción reclamar la reparación civil a favor del Estado peruano, quien fue perjudicado por esta clase de delitos.
En esa línea de pensamiento, durante la ejecución de la sentencia penal, para resolver el cuestionamiento y pedido que realizan diversas defensas técnicas de los sentenciados implicados en los casos de procesos penales por delitos contra la administración pública deviene en necesario definir si la reparación civil producto de un hecho delictivo, está sujeta a los términos de la prescripción o a los de la caducidad; y, en consecuencia, establecer cuál de ellas resulta ser inoficiosa al momento de solicitarse la extinción del cobro de la deuda civil. Para ello se hará una diferenciación entre las mismas; además de un análisis de los dispositivos legales que regulan estas instituciones jurídicas, siempre teniendo en cuanta la lógica que regulan estas instituciones por nuestro Código Civil.
2. La reparación civil en el proceso penal peruano por delitos contra la administración pública y la aplicación del Código Civil
Es preciso anotar que los delitos contra la Administración pública, tipificados en el Título XVIII del Código Penal peruano, protegen que la actividad del Estado materializada a través de la actuación de sus funcionarios se dirija a satisfacer el interés público respetando principios como el de legalidad o imparcialidad. En la actualidad, estos delitos han cobrado especial relevancia por cuanto son aquellos que castigan el uso abusivo de la función pública con el objetivo de anteponer intereses privados por sobre los de la sociedad en general, es decir, en cuanto tipos penales que sancionan la corrupción pública (Cfr. STC N.° 0017-2011-PI/TC, f.j. 14). De este modo, corresponde a la defensa jurídica del Estado realizar todas las acciones necesarias para la completa ejecución de las sentencias condenatorias firmes recaídas en delitos contra la administración pública.
Al respecto, debe señalarse que el origen del problema se deriva de la Resolución N.° 144 del 12 de mayo de 2016 y la Resolución N.° 230 del 16 de marzo de 2018 de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, las cuales se pronunciaron sobre el pedido de prescripción y caducidad, respectivamente, de la reparación civil impuesta a Mendel Winter Zuzunaga y Samuel Winter Zuzunaga. Ambas resoluciones judiciales han señalado que a la reparación civil se le aplica la institución de la caducidad, por lo que, transcurridos 10 años desde la sentencia que la impone, el Estado no puede requerir su pago en tanto el plazo de caducidad no se interrumpe. Sobre la base de dicho razonamiento, las sentencias señaladas declararon la caducidad de la reparación civil ascendente a US$ 4 773 407.00 (cuatro millones setenta y tres mil cuatrocientos siete dólares americanos), es decir, más de S/ 12 000 000.00 (doce millones 00/100 soles) en contra de los hermanos Winter Zuzunaga, exdirectivos de Frecuencia Latina procesados por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos Torres.
Mediante este razonamiento, dicha Sala Superior ha establecido la aplicación de la institución de la caducidad y no de la prescripción, que se interrumpe con el accionar del acreedor (el Estado). Sin embargo, la decisión expuesta no puede ser asumida porque el artículo 2001, inciso 1, del Código Civil establece que la acción nacida de una ejecutoria prescribe a los diez años; por lo tanto, del tener literal de dicha disposición se desprende que a las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una reparación civil se les aplica la figura de la prescripción. Asimismo, porque la relación jurídica creada por este tipo de sentencia se corresponde con la estructura propia de la prescripción, es decir, una relación que responde al binomio derecho subjetivo (Estado acreedor) – deber jurídico (deudor). Por lo último, según Díaz Castillo y Mendoza Del Maestro (2019, p. 431), la posición sostenida por las sentencias mencionadas no puede acogerse, porque abre la puerta para que personas obligadas al pago de una reparación civil dilaten o se nieguen a pagarla con la finalidad de evitar definitivamente su cobro, desincentivando la lucha contra la corrupción.
Cabe señalar que a la reparación civil le es aplicable la institución de la prescripción y no la de la caducidad. A partir de lo anterior, dichos magistrados consideraron que, en el caso concreto, el Estado peruano podía seguir requiriendo el pago de la reparación civil a los obligados, en tanto —si bien el plazo de prescripción es equivalente a 10 años— este se interrumpe cada vez que el titular del derecho —en este caso el Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción— realiza conductas destinadas al cobro de la deuda. Por ello, debía aplicarse al caso el artículo 1996, inciso 3, del Código Civil, según el cual “se interrumpe el plazo de prescripción cuando el deudor ha sido notificado del requerimiento de pago”; toda vez que ello contradice lo dispuesto por el artículo 1998 del Código Civil que regula la interrupción continuada de la prescripción cuando se trata de causas de prescripción sustentadas en los incisos tercer y cuarto del artículo 1996 del Código Civil como efectivamente sucede en estos casos.
Por otro lado, dichas resoluciones contravienen los instrumentos internacionales vigentes en materia de prevención y control de la corrupción, los cuales exigen que, además de la sanción penal contra los autores y partícipes de delitos de corrupción, se asegure la reparación del daño producido en agravio del Estado.
La discusión planteada trasciende a la resolución del caso concreto. En realidad, amparados en la Resolución N.° 144 y N.° 230 de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, los obligados a pagar reparaciones civiles por casos de corrupción pública pretenden alegar ingenuamente la aplicación del plazo de caducidad y, transcurridos los diez años, podrán evitar su cobro. Por ello, resulta fundamental que la presente discusión determine si resulta aplicable a la reparación civil derivada de procesos penales por delitos contra la Administración pública la institución de la caducidad o la de la prescripción.
Ahora bien, la sentencia —que tiene calidad de cosa juzgada— en donde se reconoce el pago de una reparación civil a favor de la víctima o parte civil debe ser entendido como un derecho que es exigible durante la ejecución de la sentencia condenatoria firme.
Así las cosas, en el ámbito civil, suele confundirse a menudo los conceptos de prescripción y caducidad, las cuales son instituciones de derecho sustancial que constituyen mecanismos de extinción de diversas situaciones jurídicas con el transcurso del tiempo aunado a la inacción del quien ostenta un derecho en reclamarlo o ejercerlo, las mismas están reguladas en el libro VIII del Código Civil, lo que genera que el deudor se libere de una obligación frente al acreedor; a pesar de estas similitudes no deben ser objeto de confusión.
Para efectos de emitirse un pronunciamiento fundado en Derecho y acorde con los hechos ocurridos en cada caso en particular, es preciso mencionar que nuestro ordenamiento jurídico peruano permite ejercer acumulativamente la pretensión penal y la pretensión civil, como se ha sostenido en el Acuerdo Plenario N.° 6-2006/CJ-116, fundamento jurídico 7, así como ejercer de forma exclusiva cada una de ellas; y esto se evidencia en el artículo 92 del Código Penal, modificado por la Ley N.° 30838 del 04 de agosto de 2018, el cual dispone que “la reparación civil se determina conjuntamente con la pena”[4] durante el tiempo que dure la condena (Cfr. Acuerdo Plenario N.° 05-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, f.j. 28) y conforme lo establece los artículos 93 al 101 del Código Penal, tenemos que la reparación civil comprende: a) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) La indemnización de los daños y perjuicios. Asimismo, esta última disposición se remite, en lo pertinente, a las disposiciones del Código Civil[5] (Véase Acuerdo Plenario N.° 04-2019/CIJ-116 de fecha 10 de setiembre de 2019, f.j. 23).
A partir de lo dicho, la reparación civil constituye una herramienta fundamental en el combate y prevención de la corrupción pública, fenómeno que es sancionado en el ámbito penal por los delitos contra la administración pública. El pago de la reparación civil cierra el ciclo de sanción de los beneficios obtenidos por la corrupción y afecta el espacio en el que el agente corrupto ve materializada su conducta deshonesta: su patrimonio personal. Al mismo tiempo, la amenaza de ser afectado en ese ámbito disuade de la comisión de actos de corrupción, pues, en el análisis costo-beneficio, este último resultará menor (Díaz Castillo y Mendoza Del Maestro, 2019, p. 430).
Establecido lo anterior sobre la reparación civil y, de forma general, las figuras de la prescripción y caducidad, corresponde precisar que el foco de atención sobre estos delitos especiales se ha centrado en la imposición de penas, especialmente, privativas de libertad. No obstante, conviene recordar que el legislador ha previsto para estos casos la imposición de reparaciones civiles (una reparación cuantitativa), las cuales cumplen también un rol fundamental en el combate contra la corrupción pública. Por ello, el asunto litigioso del presente pedido gira en torno a la aplicación de la institución de la caducidad, que se interrumpe con el accionar del acreedor, de conformidad con el artículo 2001, inciso 1, del Código Civil: determinar si el plazo que tiene el Estado para cobrar la reparación civil en casos de sentencias derivadas de procesos penales por delitos contra la Administración pública es uno de caducidad o de prescripción.
En primer lugar, cabe resaltar que el Código Civil de 1984 establece las diferencias sustanciales entre estos dos institutos:
| PRESCRIPCIÓN
Derecho subjetivo-Deber jurídico |
CADUCIDAD
Derecho potestativo-Estado de sujeción |
| Extingue la acción, pero no el derecho mismo (art. 1989 del CC). | Extingue el derecho y la acción correspondiente (art. 2003 del CC). |
| Para configurar la prescripción debe de concurrir el vencimiento del plazo legal más la inacción del titular del derecho. | Opera automáticamente por el transcurso del plazo fijado por la Ley. |
| Admite la suspensión (art. 1994 del CC) y la Interrupción (art. 1996) | No admite Interrupción ni suspensión (art. 2005 del CC) |
| Se invoca a pedido de parte (art. 1992 del CC) | Es declarada de oficio o a petición de parte (art. 2006 del CC) |
La diferencia no es menor, pues, mientras el plazo de prescripción admite interrupciones, el plazo de caducidad no se interrumpe aun cuando el deudor realiza maniobras dilatorias para evitar el pago. Esta última situación resulta recurrente en el marco de la persecución de los delitos contra la Administración pública en tanto sancionan la corrupción estatal.
También es preciso mencionar que la caducidad, conforme al principio de legalidad, tiene un plazo de interposición y este plazo es fijado por la ley, tal como lo establece el artículo 2004 del Código Civil, no siendo posible admitir una interpretación analógica o extensiva respecto a otros plazos que no versen específicamente sobre la caducidad, según lo establecido en el artículo IV del Código Civil. Por ello, cuando menciona que de una ejecutoria no nace una actio iudicati (acción en sentido procesal) sino un derecho (acción en sentido material) incurre en un error.
A partir de lo anterior, se debe afirmar que la caducidad se aplica a supuestos en los cuales se otorgan prerrogativas a alguno de los sujetos de la relación jurídica, frente a lo cual la otra parte no tiene ningún comportamiento que ejecutar para satisfacer el interés ajeno. Es por esta razón que la caducidad no se aplica al cumplimiento del deber principal de las obligaciones, dado que, en este caso, sí existe un comportamiento exigible al otro sujeto.
En el presente caso, las defensa técnicas pretenden la caducidad de la reparación civil en aplicación del inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil[6], y afirman que “(…) el plazo de 10 años respecto a la acción que nace de una ejecutoria constituye realmente un plazo de caducidad”. Debemos manifestar que su afirmación carece de sustento legal y jurisprudencial, toda vez que no se puede aplicar supletoriamente al pago de la reparación civil el plazo prescriptorio de 10 años que señala la norma civil, como plazos de caducidad, puesto que la analogía está proscrita cuando es “in malan partem”, ninguna norma que restrinja derechos se puede aplicar analógicamente, más aún si se ha requerido el pago de la reparación civil a lo largo del tiempo.
Ante ello, la posición del Estado peruano plantea que no hay similitud en los supuestos sobre los cuales se pretende aplicar la analogía, ya que estamos ante instituciones diferentes. Además, la prescripción y la caducidad cuentan con sus propias reglas, por tanto, no se puede pretender aplicar la analogía para trasladar la regulación de la prescripción a la caducidad. Asimismo, el plazo de caducidad para obligaciones de reparación civil derivadas del delito no está regulado de forma explícita en nuestro ordenamiento jurídico.
3. Nota conclusiva
En consecuencia, nuestro ordenamiento legal resulta claro al regular los plazos de prescripción en el artículo 2001 del Código Civil y señalar con relación a la caducidad que los plazos los fija la Ley, sin admitir pacto en contrario (artículo 2004 del Código Civil); es decir, se rige por el principio de legalidad, “sólo la Ley” impedirá el nacimiento o la adquisición del derecho o de la acción. Ante ello, en el caso de autos, nos encontramos frente a una obligación de pago que nace de la Ejecutoria y, por tanto, nuestro derecho a cobro y la obligación de pagar del sentenciado.
Así también, es insostenible pretender señalar que las disipaciones del artículo 2001 del Código Civil que se refieren a la acción que nace de una ejecutoria son las pertinentes a la caducidad. En este punto, cabe resaltar que, en cuanto a la prescripción extintiva, es el artículo 2001 del citado cuerpo normativo el que puntualiza los plazos generales de prescripción, el Código sustantivo no determina plazos generales de caducidad, todo lo contrario, establece circunstancias específicas con plazos taxativamente establecidos. Así pues, del análisis del Código en mención se aprecia una gran relación de artículos con plazos de caducidad entre 5 días hasta 3 años[7]. En buena cuenta, si alguna acción está sometida al plazo de caducidad la ley es expresa y lo señala puntualmente, lo que no sucede en el presente caso.
Asimismo, pretender la caducidad en este tipo de casos estaría avalando un abuso del derecho por parte de personas condenadas por actos de corrupción, ya que, con la aplicación errónea de la caducidad para estos casos, se estarían contraviniendo la buena fe y las finalidades económicas sociales del sistema normativo. Además, si se acogiera la argumentación de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima, los hermanos Winter Zuzunaga se estarían beneficiando indebidamente de su propio ilícito, lo cual no resulta admisible en un Estado Constitucional de Derecho que se precie de serlo.
Desde de la Unidad de Recuperación Económica y Cooperación Internacional (URECI) de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se ha señalado que la reparación civil emanada de un hecho delictivo constituye una responsabilidad extracontractual, con el plazo prescriptorio autónomo e independiente de la acción penal de dos años, conforme el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil. En este punto, es menester indicar el artículo 100 del Código Penal, el mismo que dispone: “La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal”, es decir, la acción civil resarcitoria se mantendrá vigente más allá de dicho plazo, pues la prescripción se encuentra interrumpida siempre que la acción penal no se haya extinguido. Ahora bien, si la reparación civil proviene de una sentencia consentida y ejecutoriada, esta situación nos sitúa automáticamente en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, pues estamos frente a una obligación nacida a partir de una ejecutoria y cuyo plazo de prescripción es de 10 años.
4. Bibliografía
- DÍAZ CASTILLO, I. & MENDOZA DEL MAESTRO, G. (2019). ¿Caducidad o prescripción? De la reparación civil en los casos de sentencias derivadas de procesos penales por delitos contra la administración pública en el ordenamiento jurídico peruano. Derecho PUCP, N.° 82. Recuperado en https://doi.org/10.18800/derechopucp.201901.014.
- PACHECO PALACIOS, J. (2022). Determinación de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios cometidos por organizaciones criminales. Revista Jurídica de la Procuraduría General del Estado N.° 2. La Defensa Jurídica del Estado ante el Crimen Organizado. Centro de Formación y Capacitación.
- PEÑA CABRERA FREYRE, A. (2013). Manual de Derecho Procesal Penal, con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal. 3ra Edición. Lima: Ediciones Legales.
- PRIORI POSADA, G. (2003). La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso. Revista Ius et Veritas Año 13, ° 26.
[1] Según Peña Cabrera Freyre (2013, p. 648), se refiere al monto pecuniario que el juzgador ha fijado como concepto de “reparación civil”.
[2] Al respecto, sólo nos queda remitirnos al considerando segundo de la sentencia Casatoria del 17 de setiembre de 2010 (Casación N.° 79-2009-Piura). Aquí los señores Jueces Supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República con toda claridad y propiedad, en el fundamento segundo, argumentaron que el proceso de ejecución está bajo la dirección del órgano jurisdiccional.
[3] Así las cosas, no pueden ni deben emitirse sentencias inútiles; por lo que, es un parámetro de interpretación lo que afirma Priori Posada (2003, p. 281): “Tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería tutela”.
[4] Véase Recursos de Nulidad N.° 948-2005 Junín, considerando tercero; 1538-2006 Lima; 264-2012 Ucayali.
[5] Ello significa que todo lo que corresponde al daño derivado de la acción delictiva se evaluará en función a las normas sobre responsabilidad civil. Cfr. Recurso de Nulidad N.° 587-2023-Loreto de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 17 de julio de 2023, f.j. 7.
[6] De acuerdo con el artículo 2001, inciso 1, del Código Civil: “Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1) A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico”.
[7] Véase los siguientes artículos del Código Civil: 432, 561, 277, 450, 537, 750, 1454, 240, 274, 277, 339, 1579, 676, 92, 1641, 650, entre otros.

![No es posible aplicar directamente una sentencia constitucional si su ratio essendi versa sobre la prolongación de prisión preventiva, cuando la institución jurídica cuestionada en el caso es la cesación (caso Pedro Castillo) [Apelación 370-2025, Suprema, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-PJ-PEDRO-CASTILLO-LP-PASION-POR-EL-DERECHO-218x150.jpg)
![La relación de poder de una persona sobre otra se determina por la situación de dependencia o control; en cambio, la relación de responsabilidad versa sobre un deber jurídico y una obligación de un sujeto frente a otro [Casación 1801-2022, Apurímac, f. j. 5.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![No hay imputación concreta si solo se afirma que el investigado integra una organización criminal, sin precisar los hechos ni cómo se configuran la tipicidad objetiva y subjetiva, ni cuáles son los activos ilícitos ni su inserción en el tráfico económico ilegal [Casación 4385-2024, Nacional, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-justicia-juez-jueza-defensa-civil-penal-juicio-LPDerecho-218x150.jpg)
![No existe continuidad en una serie de acciones que, si bien son similares —por la modalidad de la agresión sexual y por tratarse de la misma agraviada—, se subsumen en tipos penales distintos en razón de la edad de la víctima y el bien jurídico protegido (indemnidad vs. libertad sexual) [Casación 1360-2022, Puno, f. j. 6.9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









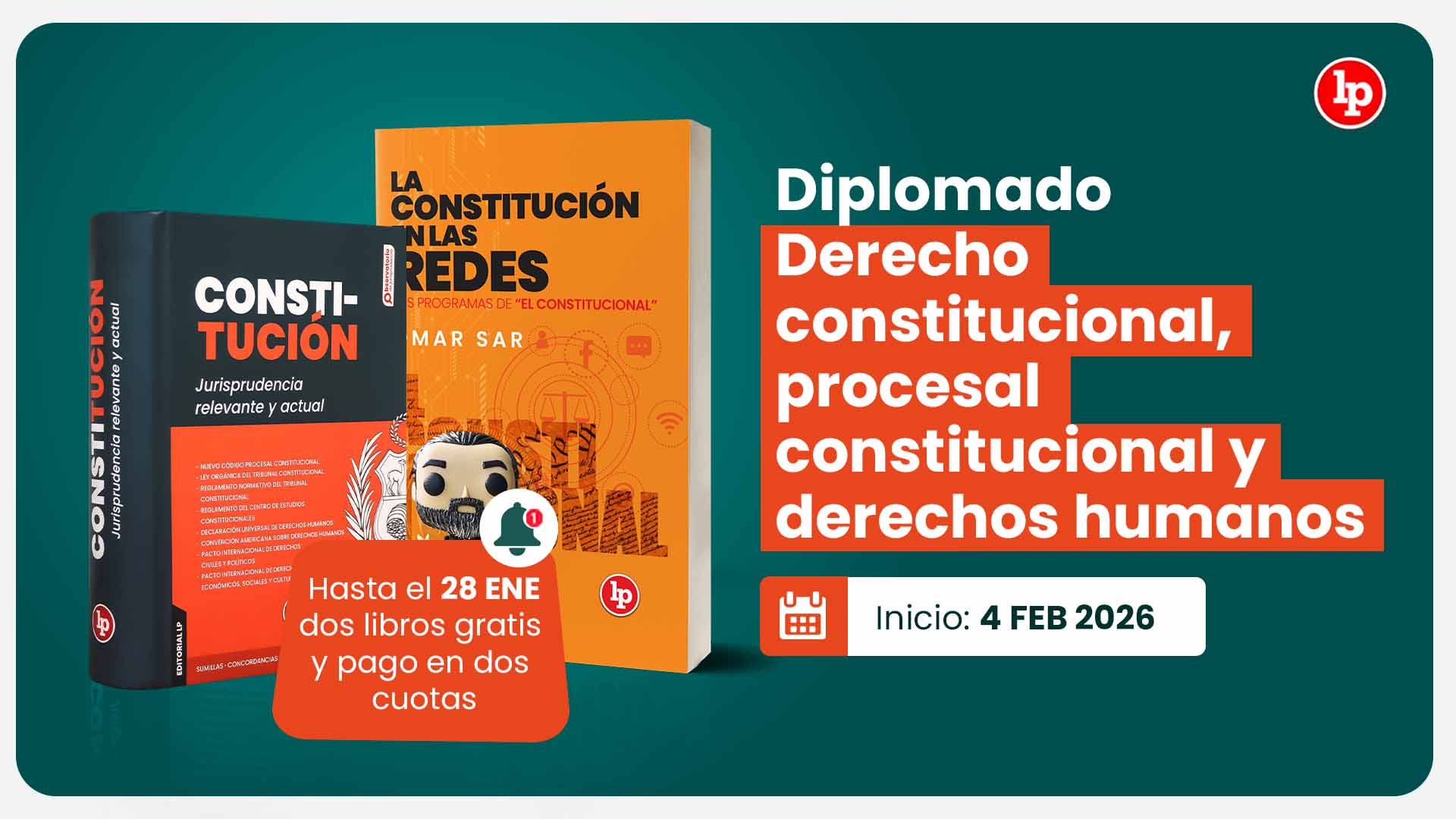
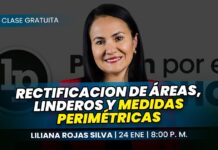



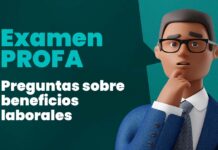
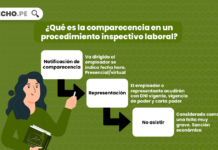
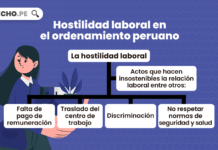
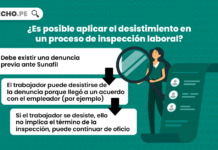
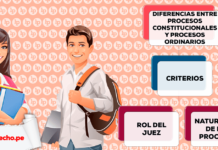

![Es inconstitucional que los menores de 18 años sean procesados y condenados en el sistema penal de adultos, y que cumplan sus sentencias en penales para adultos, porque ello vulnera el derecho a la igualdad y el principio de interés superior del niño [Exp. 00008-2025-PI/TC, 00012-2025-PI/TC, 00014-2025-PI/TC y 00023-2025-PI/TC (Acumulados), ff. jj. 189, 175-176, 266-267]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/detenidos-intervencion-operativo-policia-delincuentes-LPDerecho-218x150.jpg)
![TC declara inconstitucional ley que incorporó a adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables y dispone que procesos tramitados bajo el CPP sean archivados [Exp. 00008-2025-PI/TC, 00012-2025-PI/TC, 00014-2025-PI/TC y 00023-2025-PI/TC (Acumulados)] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento de la Nueva Ley General de Turismo [Decreto Supremo 002-2026-Mincetur] viajeros-turistas-turismo-cusco-patrimonio](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/02/Machu-Picchu-LP-Derecho-218x150.png)
![Elecciones 2026: modelos definitivos de cédulas de sufragio [Resolución Jefatural 000008-2026-JN/ONPE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/onpe-elecciones-votos-LPDerecho-218x150.png)
![Instrucciones definitivas del sorteo para ubicar a organizaciones políticas en la cédula de sufragio [Resolución Jefatural 000007-2026-JN/Onpe]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/oficina-nacional-procesos-electorales-onpe-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la detención domiciliaria [Decreto Supremo 001-2026-JUS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-4-LPDerecho-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)




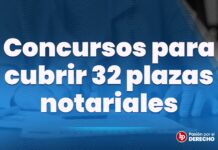

![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


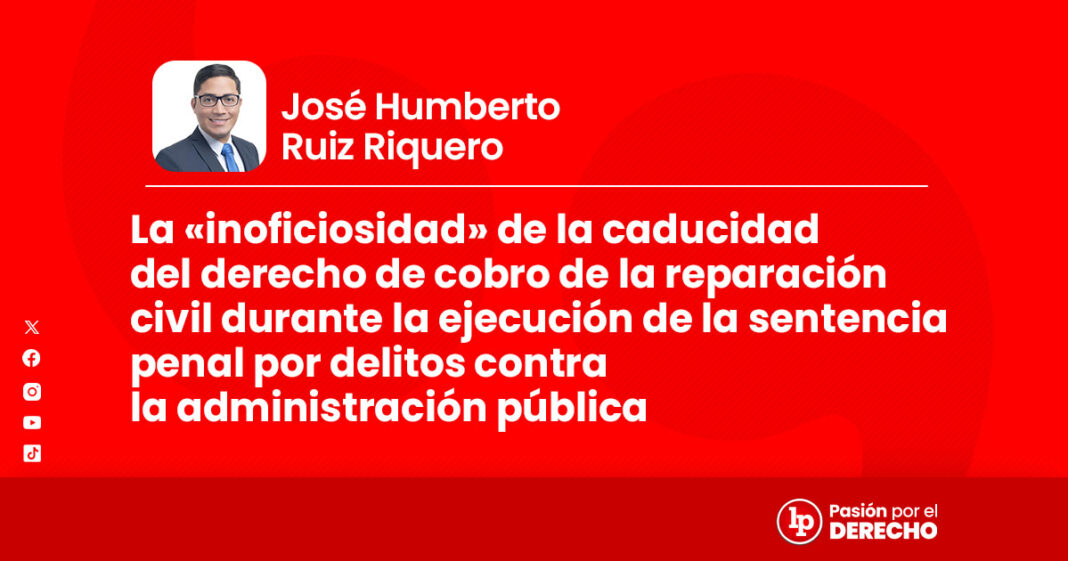

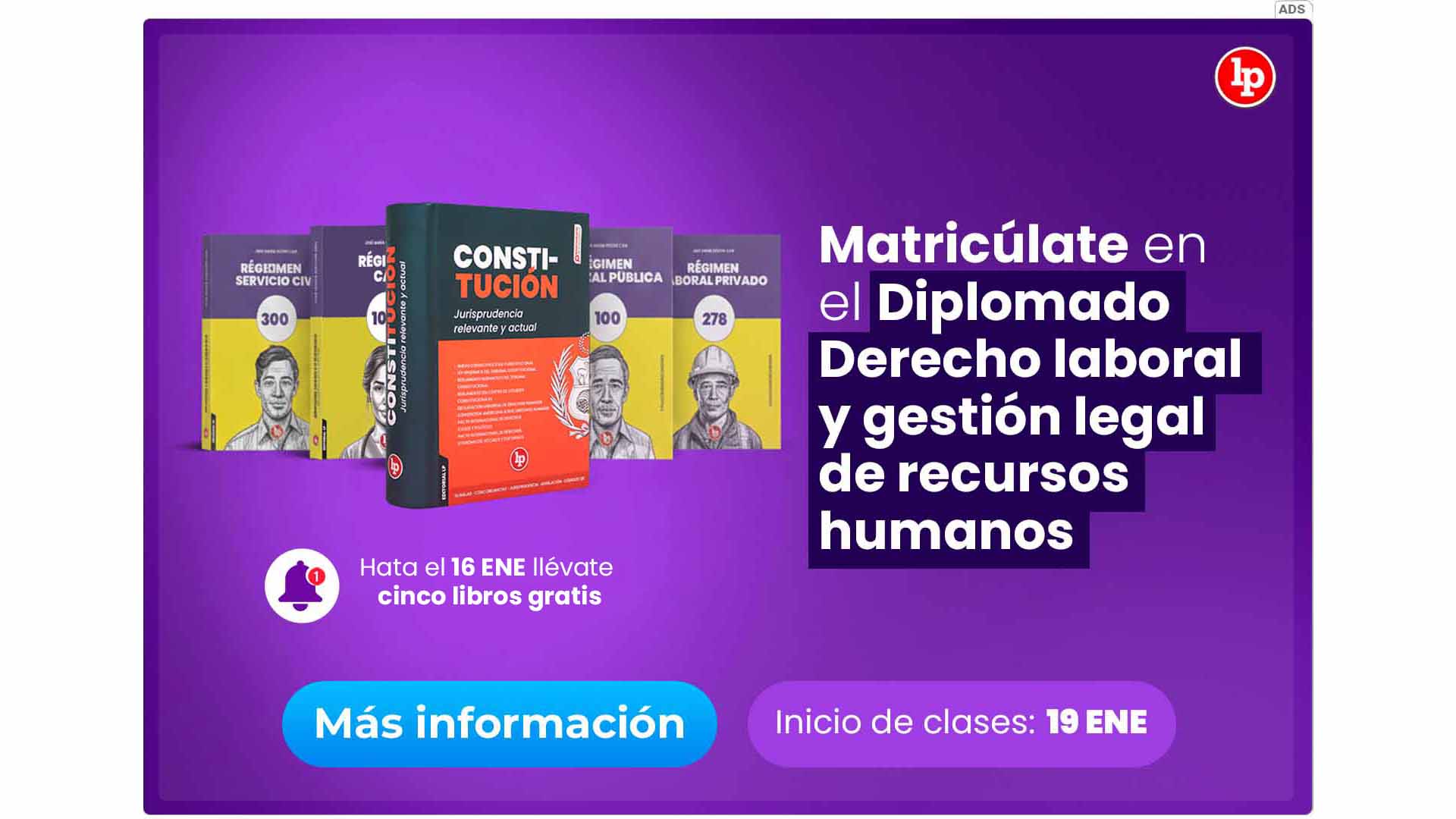
![Crean el régimen temporal excepcional para promover la profesionalización de conductores [Decreto Supremo 03-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/policia-transito-documentos-conductor-transporte-LPDerecho-324x160.jpg)
![Modifican el Reglamento del registro nacional de grados y títulos para reducir plazos de inscripción de diplomas [Resolución 0003-2026-Sunedu-CD]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/sunedu-fachada-1-LPDerecho-100x70.png)



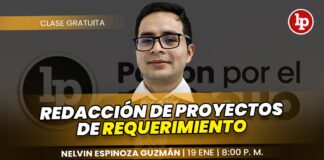



![No es posible aplicar directamente una sentencia constitucional si su ratio essendi versa sobre la prolongación de prisión preventiva, cuando la institución jurídica cuestionada en el caso es la cesación (caso Pedro Castillo) [Apelación 370-2025, Suprema, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-GENERICO-PJ-PEDRO-CASTILLO-LP-PASION-POR-EL-DERECHO-100x70.jpg)
![Crean el régimen temporal excepcional para promover la profesionalización de conductores [Decreto Supremo 03-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/policia-transito-documentos-conductor-transporte-LPDerecho-100x70.jpg)