Sumario: 1. Introducción, 2. ¿Qué implica la progresividad?, 3. ¿Qué implica la imputación concreta?, 4. Entonces, ¿la imputación concreta es progresiva?, 5. ¿Y si aparecen nuevos hechos durante la investigación?, 6. Bibliografía.
1. Introducción
Es corriente de pensamiento extendida que la imputación del hecho punible durante el proceso penal es progresiva, de tal forma que se permite cierta indeterminación en la formulación del hecho en sus primeras etapas. Es decir, durante las diligencias preliminares, el hecho puede apenas bosquejarse; en la investigación preparatoria, se perfila con mayor precisión; y solo en la etapa intermedia y juzgamiento, debe alcanzar claridad, completitud y acabado[1].
En el presente trabajo se exponen las razones por las cuales dicha creencia es el resultado de una interpretación distorsionada –y complaciente a los excesos de la persecución penal– del verdadero alcance del principio de progresividad de la investigación y de la imputación concreta. A su vez, se defiende que la imputación suficiente del hecho presuntamente delictivo es exigencia desde los momentos iniciales de la persecución penal.
2. ¿Qué implica la progresividad?
La progresividad de la investigación penal implica el despliegue de una actividad de búsqueda permanente de pruebas acerca de la noticia criminal, desde el momento mismo que se toma conocimiento de esta[2]. Así, el avance temporal de la investigación debe traducirse en un incremento progresivo, cuantitativa y cualitativamente, del acervo probatorio sobre la configuración del hecho punible.
En este contexto, la labor investigativa debe conllevar a la obtención gradual de información pertinente y relevante, de forma tal que el conjunto de elementos que se obtenga en la conclusión de la investigación siempre sea más robusto que el existente en sus inicios. Proscribe, por tanto, cualquier actitud pasiva o inerte durante la investigación que involucre un estancamiento e impida una evolución razonable de las evidencias reunidas.
Como se aprecia, se trata de una institución procesal relacionada, única y directamente, con el carácter diligente y activo que debe tener la actividad de búsqueda de elementos de prueba e investigación acerca del delito, por parte del Ministerio Público. Esta exigencia proviene de su condición de titular de la acción penal y único responsable de la carga de la prueba del delito[3].
Inscríbete aquí Más información
3. ¿Qué implica la imputación concreta?
Por otro lado, la imputación de un hecho delictivo tiene diferentes denominaciones: necesaria[4], suficiente[5] o concreta[6]. El presente trabajo toma como referencia el concepto de imputación concreta, sostenido por el jurista Mendoza Ayma (2019)[7].
La imputación concreta implica la vinculación entre un hecho y una persona, realizada sobre la base de una norma (Kelsen, 1989). Es decir, se refiere a la atribución –imputación– de un hecho de carácter penal –hecho punible[8]– a una persona.
El hecho imputado se representa en proposiciones fácticas[9], en tanto que el hecho en sí ya pasó, forma parte de la historia: no puede traerse al presente. La única forma posible de trasladarlo al proceso penal es a través de afirmaciones de hecho –hipótesis fáctica–. Por ejemplo el hecho histórico “el celular de Juan fue objeto de hurto por parte de Pedro el día de ayer”, en el proceso penal se traduce en la proposición fáctica “Pedro sustrajo el celular de Juan el día de ayer”. Por tanto, cuando se utilice la expresión “hecho”, el presente trabajo se refiere, en estricto, a “proposición fáctica” o “afirmación de hecho”.
Como se advierte, no se trata de cualquier hecho, sino que debe tratarse de un hecho relevante penalmente. En este escenario, adquiere relevancia el tipo penal[10]. Solamente será relevante aquel hecho que configure todos los elementos del tipo penal[11]. “Es con el instrumento conceptual denominado ‘tipo’ que los hechos históricos son filtrados y su resultado son las proposiciones fácticas que estructuran la imputación del hecho punible” (Mendoza, 2019).
Cuando se hace referencia a que el hecho debe configurar cada elemento del tipo penal, se exige que debe haber, como mínimo, una proposición fáctica que llene de contenido cada uno de los elementos del tipo subjetivo y objetivo. Lo importante es que “(…) la incriminación sea clara y precisa del hecho, de tal manera que permita al encausado saber qué tipo penal se le atribuye y de qué forma se ha colmado cada uno de los elementos que dicho penal requiere”[12].
La Corte Suprema estima tres requisitos[13]. El primero es de naturaleza fáctica y exige un relato circunstanciado y preciso de los hechos con relevancia penal que se atribuyen a una persona. Para lograr tal finalidad, es esencial ubicar al hecho en tiempo, espacio, sujetos, circunstancias y contexto, de tal forma que se permita diferenciar e individualizar, en el mayor grado posible, el hecho punible imputado.
El segundo es de carácter lingüístico. Está relacionado con el empleo de un lenguaje claro, sencillo y entendible. Debe permitir al destinatario de la imputación comprender sin ambigüedades o indeterminaciones la conducta que se le atribuye.
Por último, el tercero es de orden normativo. Exige que la imputación precise: i) el tipo penal aplicable; ii) la individualización de la conducta, pues el hecho imputado no es otra cosa que un comportamiento humano; iii) el nivel de intervención, ya sea como autor o partícipe; y iv) los indicios y elementos de juicio que sustentan la imputación.
Sin embargo, el cuarto requisito –indicios y elementos que sustentan la imputación– no forman parte del contenido configurativo de una imputación concreta válida. Esta se limita al conjunto de proposiciones fácticas que describen, con suficiencia y concreción, un comportamiento de carácter penal atribuido a una persona. Por el contrario, los elementos de convicción –prueba– pertenecen al plano de verificación o corroboración de dichas proposiciones fácticas.
En efecto, primero existe una imputación concreta válida y, solo después, se determina su grado de confirmación (Ferrer, 2022), es decir, se prueba, no se prueba o se refuta. La investigación y consecuente corroboración a través de los elementos de convicción es, por tanto, posterior a la formulación de la imputación concreta. Tal como en el método científico, la imputación concreta es una hipótesis provisional, que requiere contrastación empírica –corroboración– para validarse. En síntesis, confundir la hipótesis con su prueba, o exigir esta como su requisito previo, desnaturaliza la lógica racional del proceso penal.
4. Entonces, ¿la imputación concreta es progresiva?
Ahora bien, sostener que la imputación concreta progresa junto con la investigación deviene infundado. La progresividad alude, como se desarrolla precedentemente, a la evolución del acervo probatorio para confirmar o refutar las proposiciones fácticas de contenido delictivo. No supone, bajo ningún concepto, que tales proposiciones vayan adquiriendo forma y contenido mientras avanza la investigación.
La imputación concreta existe desde que el Ministerio Público inicia la persecución penal. Sea desde las diligencias preliminares o formalización de la investigación, el presupuesto habilitante para estas actuaciones es el anoticiamiento de la comisión de un hecho presuntamente delictivo. Así lo establece el art. 330° del NCPP al momento de prescribir que se podrán iniciar diligencias preliminares a fin de determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad. Por tanto, impide que se autorice investigar hechos sin contenido penalmente relevante, en cuyo caso, el fiscal puede disponer el archivo de lo actuado al momento de calificar la denuncia.
En dicho contexto, el hecho punible –expuesto en proposiciones o hipótesis fáctica– existe desde el inicio del proceso penal y, por tanto, su formulación debe ser el primer acto del Ministerio Público. En todo caso, el único supuesto en donde la imputación concreta queda parcialmente configurada, se da cuando en las diligencias preliminares aún no se ha individualizado al presunto autor, por tanto no hay un sujeto pasivo de imputación. Sin embargo, nótese que el hecho penalmente relevante ya debe estar afirmado al menos como hipótesis plausible y suficiente para llevar a cabo actos de investigación urgentes o inaplazables.
Ejemplos típicos de esto son: el hallazgo de un cadáver decapitado o con rastros de haber sido violentado o torturado –presunto homicidio–; la constatación de sustracción de bienes de un local comercial –presunto hurto–; o la ubicación de sustancia que al parecer es droga en un contenedor portuario –presunto tráfico ilícito de drogas–. Estos eventos fácticos configuran presuntos hechos punibles, aun cuando no se haya determinado al responsable. Corresponderá el archivo de la causa si no se llegase a individualizar al presunto autor.
Si se tratase de hechos que no se enmarcan en la estructura de algún tipo penal, el proceso penal sencillamente no se instaura. Por ejemplo: la muerte de una persona por paro cardíaco sin indicios de haber sido asesinada, el traslado de bienes de un local comercial para inventario o el hallazgo de sustancias que parecían droga pero terminaron siendo bicarbonato en polvo. El proceso penal se activa únicamente si existe una hipótesis fáctica concreta que se subsume íntegra y válidamente en un tipo penal.
Por tanto, no hay razón que justifique la formulación progresiva, gradual o paulatina de la imputación de un hecho presuntamente delictivo, pues el hecho como tal, siendo penalmente relevante, existe desde el inicio. Desde el comienzo del proceso penal, hay una ubicación en tiempo, espacio, contexto o alguna circunstancia fáctica que permita individualizar y diferenciar al hecho con todos sus elementos típicamente relevantes.
Como es de advertirse, la postura de que la imputación fáctica “progresa” confunde la hipótesis con su corroboración, indagación o averiguación. Lo que progresa durante la investigación es el conjunto de elementos de convicción que se van recopilando para corroborar la hipótesis fáctica y concluir si, efectivamente, se sustenta o es refutada. También puede configurarse un tercer escenario, donde los elementos son insuficientes para confirmar o descartar la hipótesis. Pero en cualquiera de los tres casos, la formulación del hecho punible es un presupuesto, no una consecuencia de los resultados de la investigación.
Esto es el mínimo exigible si se pretende coherencia con las exigencias elementales de la búsqueda del conocimiento racional, como las impuestas por el método científico. En efecto, una vez que se observa el problema –anoticiamiento del conflicto social de carácter penal– se parte de, al menos, una formulación de hipótesis –formulación del hecho punible–, que luego es sometida a verificación empírica –investigación–. Pero la hipótesis, para ser tal, no se debe improvisar, sino estar suficientemente formulada desde el principio. No se construye sobre la marcha.
Cuestión distinta es el eventual cambio en la calificación jurídica –subsunción típica– del hecho imputado. Durante la investigación, acusación o, incluso, en el juzgamiento, el hecho puede subsumirse en un tipo penal distinto por el que inicialmente se calificó. Se trata de una operación de subsunción; el hecho se mantiene incólume. Constituye una reformulación jurídica sobre una misma base fáctica.
En efecto, la inicial tipificación de los hechos no vincula al Ministerio Público ni al Juez durante el proceso penal. Esta naturaleza mutable en la calificación jurídica es lo que recoge la corte Suprema bajo el principio de provisionalidad[14], que permite su eventual adecuación conforme avance el conocimiento del caso, sin que ello afecte los derechos del imputado ni desnaturalice la imputación concreta, siempre que el hecho imputado permanezca inalterado.
Inscríbete aquí Más información
5. ¿Y si aparecen nuevos hechos durante la investigación?
Sin embargo, ¿y si aparecen nuevos hechos durante la investigación?, ¿no implica, acaso, esto una progresión en la imputación fáctica? La aparición de nuevos hechos –como la intervención de otros coautores, la aparición de más víctimas u otros detalles y circunstancias fácticas que no se conocían– implica una modificación o reconfiguración de las proposiciones fácticas inicialmente formuladas.
Para tal efecto, al Ministerio Público le corresponde disponer la ampliación de la investigación preparatoria para la introducción de nuevas proposiciones fácticas (Mendoza, 2019). De esta forma, se redefine el objeto de la investigación y búsqueda de elementos de convicción con el objetivo de confirmar la veracidad o falsedad de las nuevas proposiciones fácticas, ya sea porque sustituyen a las previamente formuladas –por ejemplo pasar de una mera sustracción de bienes a un arrebato con amenaza– o porque amplían el alcance de la imputación –como en aquellos supuestos donde se descubre, además del autor directo, un instigador o cómplice–.
Sostener que la imputación concreta progresa porque existe una variación o ampliación de las proposiciones fácticas supone un error conceptual. Tales proposiciones no evolucionan ni se desarrollan en etapas, simplemente se formulan o no se formulan. La realidad fáctica que ellas describen es única, diferenciable de todos los demás hechos y, por tanto, enmarcada en sus coordenadas en tiempo, lugar (es), personas, contexto y demás circunstancias. Su traslado al proceso mediante proposiciones es íntegro desde el comienzo.
Asumir que “progresa” conlleva, además, a un absurdo: si no logra acreditarse cierto elemento fáctico de la hipótesis de hecho –por ejemplo, la amenaza o violencia en un presunto delito de robo–, entonces la imputación concreta habría involucionado. Lo que, en realidad, ocurre en este escenario no es un regresión en la imputación, sino simplemente una falta de corroboración de determinado elemento o proposición fáctica: la proposición fáctica sigue existiendo como tal, pero no se corroboró.
En este contexto, se descarta aquella posición que sostiene que el principio de progresividad colisiona con el principio de imputación necesaria[15]. No existe conflicto en tanto que la imputación concreta exige que el hecho esté debidamente formulado mediante proposiciones fácticas desde que se toma conocimiento por parte del Ministerio Público, mientras que la progresividad exige diligencia y desarrollo razonable en la obtención de elementos de convicción. Por tanto, se encuentran en planos completamente distintos, pero complementarios: por un lado, un hecho; por otro, su prueba. Los hechos se formulan, el delito se presume y la prueba verificará su comisión.
Entender que la imputación “progresa” torna al proceso penal en un camino a ciegas, sin saber qué hechos en concreto se investigan. Esta indeterminación convierte a las personas procesadas en rehenes de una investigación sin objeto definido. Si la imputación “progresa”, entonces debe admitirse que la imputación no sea concreta, sino volátil, dispersa, indeterminada o simplemente inexistente. Un proceso penal racional exige hechos: si no los hay, no hay camino; y si no hay camino, solo existe persecución, no proceso.
6. Bibliografía
Ferrer Beltrán, Jordi. Manual de razonamiento probatorio. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, pp. 45-46.
Kelsen, Hans. El otro Kelsen. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 78.
Maier, Julio B. J. Derecho procesal penal argentino, vol. 1. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, pp. 134-136.
Mendoza Ayma, Francisco Celis. La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo. Lima: Zela Grupo Editorial, 2019, pp. 21-22.
Nolasco Valenzuela, José Antonio. Manual de litigación en delitos gubernamentales, tomo 2. Lima: Ara Editores, 2011, pp. 88-90.
Palomino Manchego, Alexander. «El principio de congruencia vs. el principio de progresividad de la investigación; y su afectación en la acusación directa». En LP – Pasión por el Derecho. Disponible en https://lpderecho.pe/principio-congruencia-versus-principio-progresividad-investigacion-afectacion-acusacion-directa/ [consultado el 25 de julio de 2025].
Sobre el autor: Solín David Núñez Facundo es abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Egresado de la Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Miembro del grupo de investigación “Derecho, Tecnología e inclusión social” de la Universidad Norbert Wiener. Defensor Público.
[1] Véase el postulado del Juez Richard Concepción Carhuancho: https://web.facebook.com/watch/?v=1433155387512780
[2] Casación N.° 3198-2022 Cusco, del 25 de febrero de 2025, f.j. noveno: “El principio de progresividad requiere que la función fiscal se despliegue de modo eficaz desde el conocimiento de la notitia criminis en los inicios de la actividad indagatoria, para que esta sea justificada y razonable, cumpliendo plenamente con el rol tutelar del Ministerio Público ejercitante del ius persequendi en un Estado constitucional de derecho (artículo 159 de la Constitución). De ese modo, para su actuación debe poder coleccionar con rapidez y urgencia los primeros datos relevantes, provenientes de una noticia criminal aportada o hallada casualmente, y disponer las diligencias preliminares, sin abstinencia de tal recaudación, bajo la reserva minuciosa y garantista en aspecto, dado que la seguridad, certeza y verdad, que recién se ven al final del juicio oral, serían imposibles, tanto como la posibilidad de que la Fiscalía alcance a formar una línea de acción persecutoria razonable y justa, si actúa a ciegas, bajo el pretexto de una protección aparente o irrazonable e injustificada”. En la misma línea la Casación 1088-2021 Amazonas, del 1 de diciembre de 2022, f.j. octavo.
[3] Art. IV, numeral 1 del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal.
[4] Maier, J. (2000). Derecho Procesal Penal Argentino. Editores del Puerto, Vol. I., pp. 317-318; Castillo Alva, José, citado por Nolasco Valenzuela, J. (2011). Manual de Litigación en Delitos Gubernamentales. Ara Editores, Tomo 2; y Reátegui Sánchez, J. (2008). El control constitucional en la etapa de calificación del proceso penal. Palestra Editores, p. 80.
[5] Apelación 99-2024, Corte Suprema, del 10 de diciembre de 2024, f.j. quinto: “la nota característica de que la imputación fuese ‘necesaria’ ha de entenderse con mejor claridad que fuese ‘suficiente’ como para que el destinatario de ella pueda comprender a cabalidad que es aquello que se le atribuye, de tal manera que pueda ejercitar sin obstáculos su derecho a contradecir, como rasgo significativo de su derecho a la defensa. Así pues, ‘que sea suficiente’ debe colmar tanto la denotación como la comprensión y la extensión de los términos.
[6] Mendoza Ayma, F. (2019). La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo. Zela Grupo Editorial E.I.R.L, pp. 119-123.
[7] Es el jurista que mejor y más ampliamente ha abordado la institución de la imputación concreta en el Perú.
[8] Terminología empleada por el Código Penal en su título II.
[9] Conforme al diccionario de la RAE, el adjetivo “fáctico” proviene del latín factum (hecho) y significa, precisamente, “relativo a los hechos”. Decir “hecho fáctico” constituye, por tanto, un pleonasmo. En el ámbito jurídico y filosófico, lo fáctico se opone a lo normativo: es lo que ocurre en la realidad, al margen de su valoración jurídica. Aclarar esta noción es clave, pues suele utilizarse sin conciencia de su significado, o en fórmulas redundantes como “hecho fáctico” que empobrecen el lenguaje técnico.
[10] “La exigencia de proposiciones fácticas que realicen todos los elementos del tipo condicionan una selectiva subsunción solo de hechos con características que se adecúen al tipo penal” (Mendoza, 2019)
[11]. Véase un ejemplo pormenorizado sobre cómo imputar un hecho delictivo de forma práctica en: https://lpderecho.pe/imputar-hecho-delictivo-caer-intento-guia-practica-imputar-hechos-junto-don-quijote/
[12] Apelación 99-2024, Corte Suprema, del 10 de diciembre de 2024, f.j. quinto.
[13] Recurso de Nulidad N.° 2823-2015, Ventanilla, del 1 de junio de 2017, f.j. 8.
[14] Casación N.° 3198-2022 Cusco, del 25 de febrero de 2025, f.j. noveno: “En cuanto al principio de provisionalidad, este nos comunica que toda calificación jurídica que se haga de los hechos durante la investigación es siempre provisional y no debe ser vinculante para la Fiscalía al momento de formular su acusación. Es aplicable a todo el proceso, al punto de que también el juez de juzgamiento puede dictar sentencia asumiendo una calificación distinta a la formulada por el fiscal en su acusación. El Tribunal tiene la facultad de cambiar la calificación jurídica, previo procedimiento de desvinculación de la tesis fiscal, pero lo que no puede hacer es cambiar, modificar o introducir hechos, so pretexto de un cambio de calificación”.
[15] Véase esta postura en Palomino, A. (2023). El principio de congruencia vs. el principio de progresividad de la investigación; y su afectación en la acusación directa. LP Pasión por el Derecho. https://lpderecho.pe/principio-congruencia-versus-principio-progresividad-investigacion-afectacion-acusacion-directa/ : “El principio de progresividad, colisiona directamente con el principio de imputación (…) este principio [el de progresividad] consiste en la variabilidad de la incriminación dentro del proceso de investigación preparatoria; en consecuencia este principio faculta que los hechos sean esclarecidos en el transcurso del proceso y puntualmente precisados y determinados en la etapa de investigación preparatoria. Por lo tanto, en base a ello es que este principio flexibiliza la imputación necesaria en la etapa de investigación, sopesando de alguna forma el contenido esencial del principio de imputación necesaria”

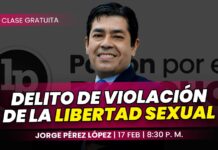

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






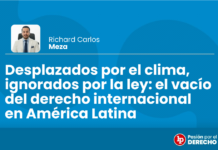


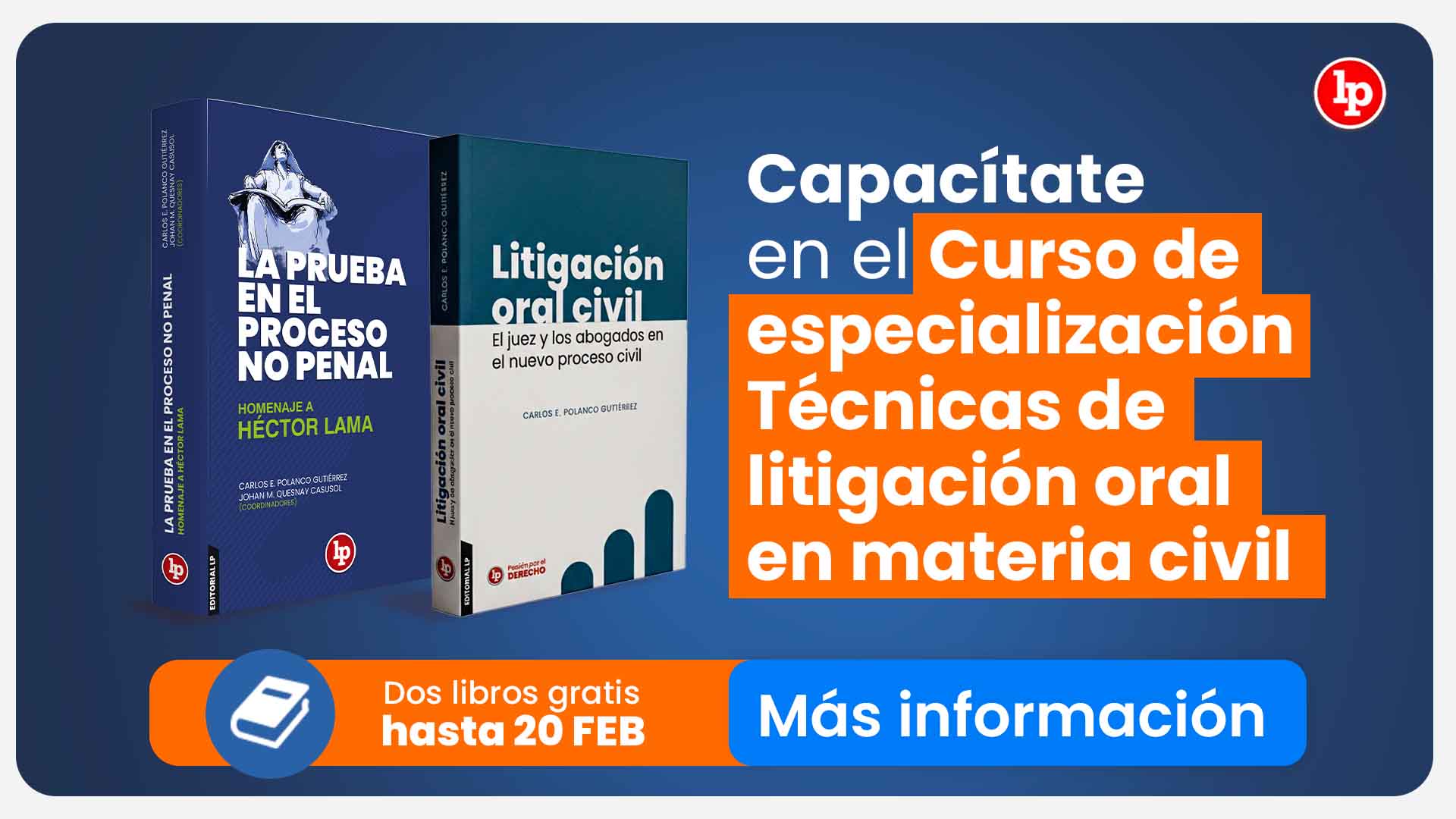
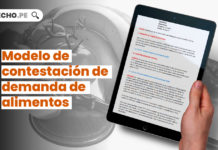
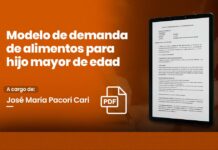
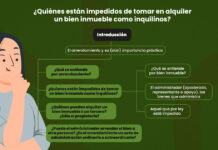
![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
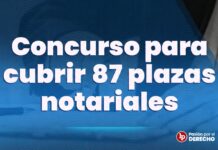








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
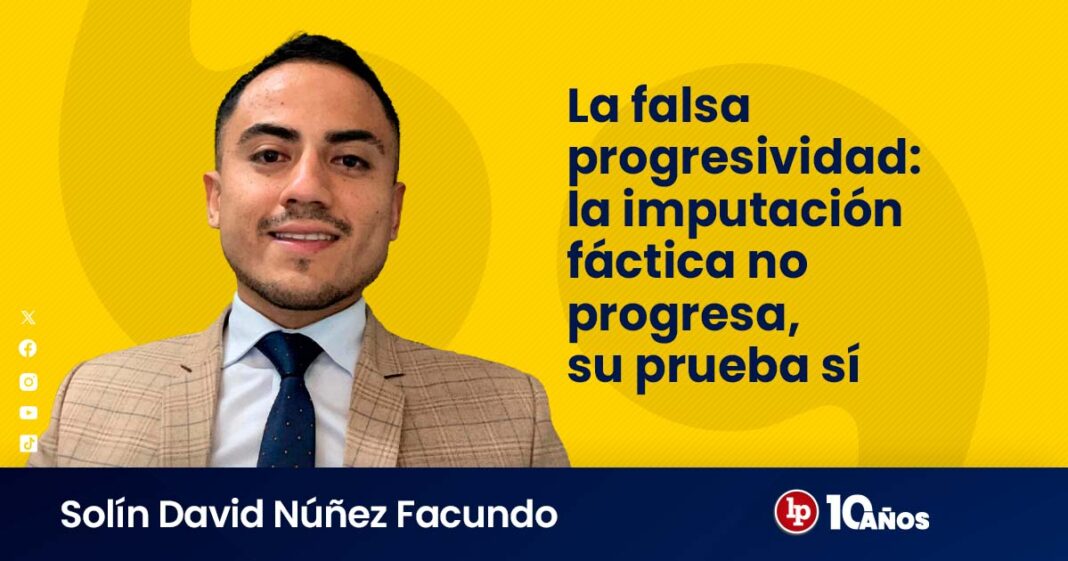
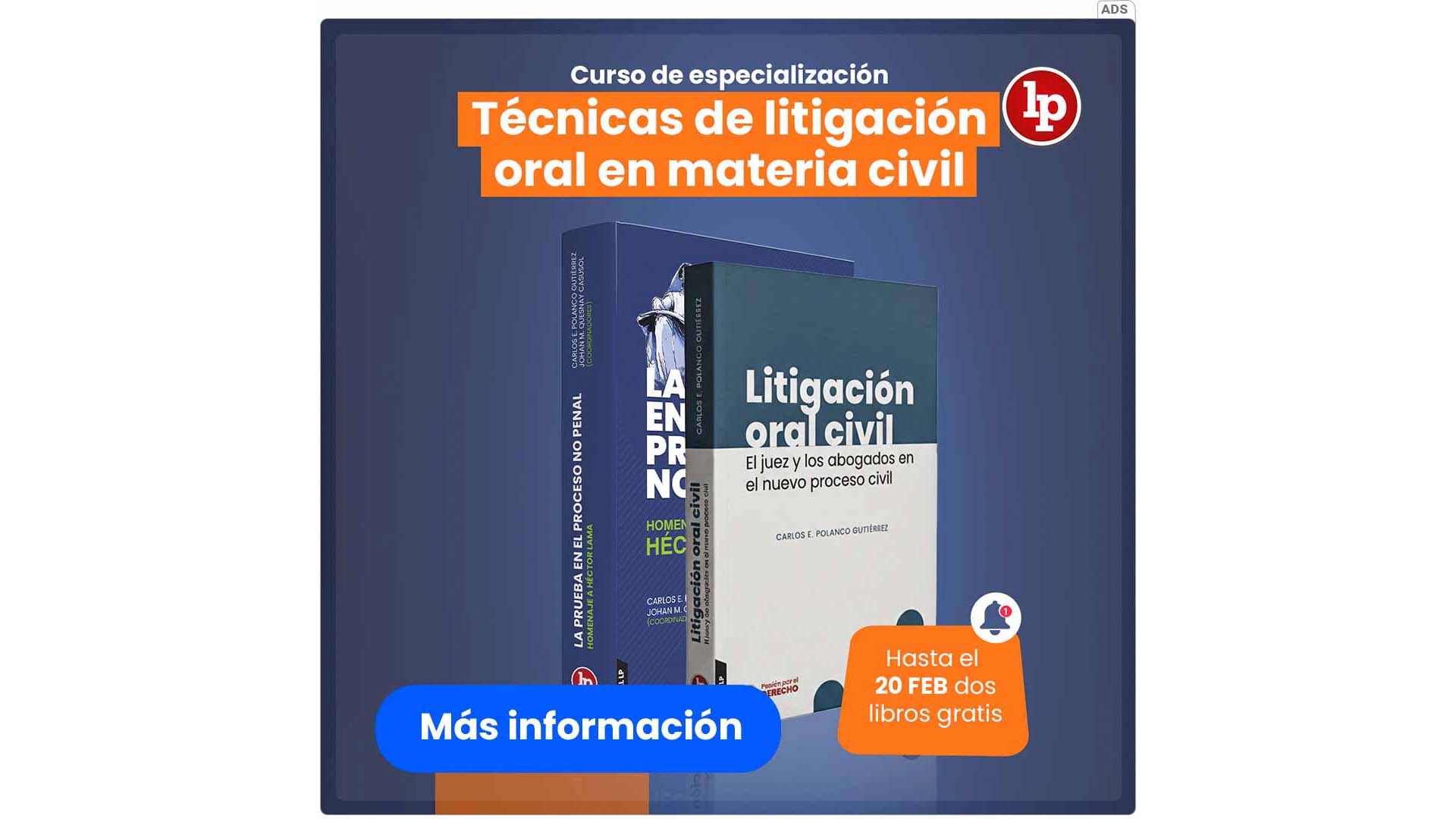

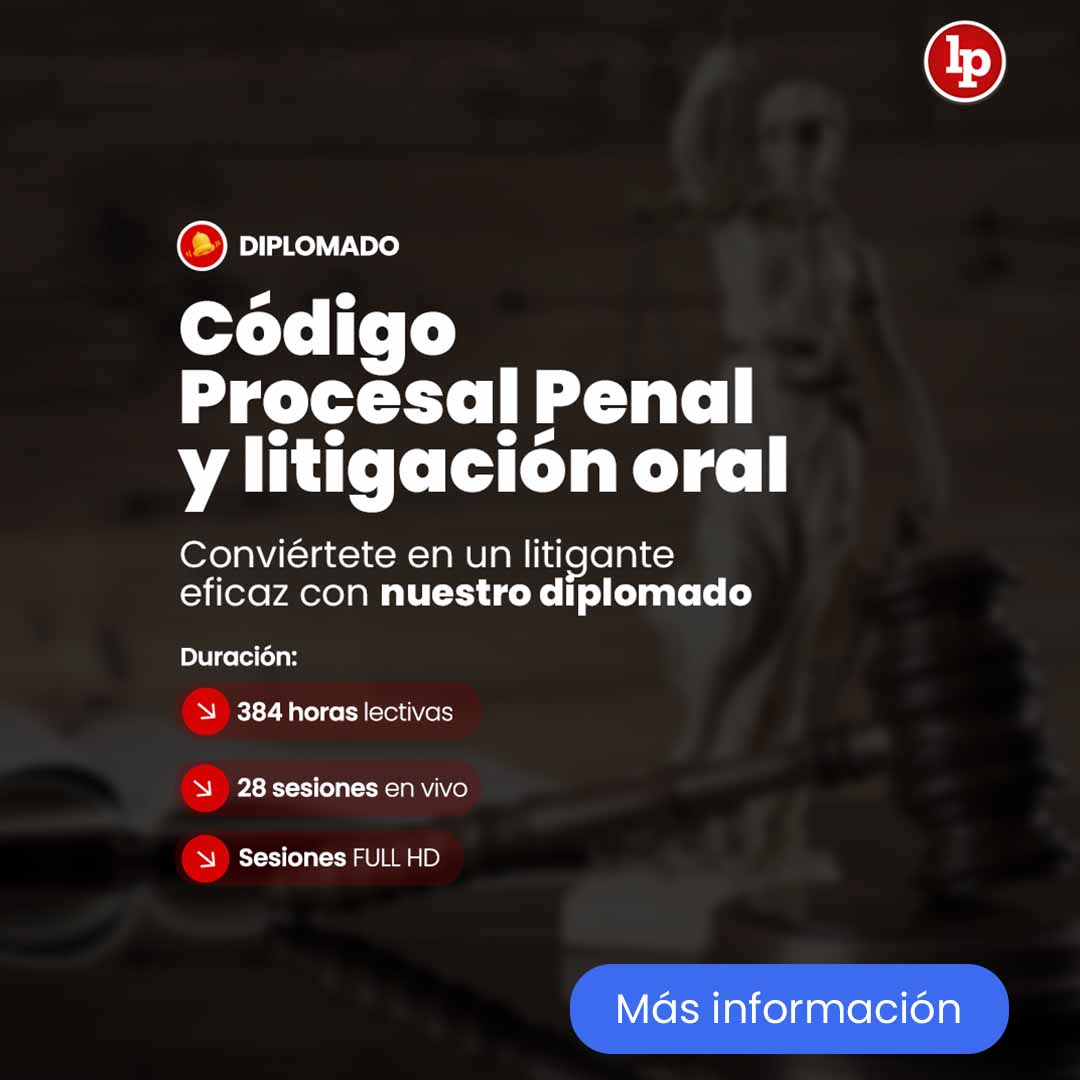
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)





