Hace algunas décadas (para decirlo suavemente), estudiante de derecho aún, una tarde que viajaba en el nostálgico bus amarillo de Vallecito (“la 6”, le decíamos) en dirección a Umacollo, pegado a la ventana izquierda cuando obscurecía y los postes de luz ya estaban encendidos, pude ver muy sorprendido bajando a pie por la avenida San Martín a Enrique Soto León Velarde, leyendo un libro sin dejar de caminar, con esa pasión que solo conocen los lectores convulsos y obsesos como él.
Y seguí pensando en él (a medida que la 6 me acercaba a Umacollo) con su inolvidable imagen en mi torpe cabeza: acercándose un poco, casi con pudor, a cada caritativo poste de luz que lo ayudaba a mejor leer, con el libro abierto en una mano y el maletín de abogado en la otra. Teniendo en cuenta que era la primera vez en mi vida que veía leer a un ser humano en esas condiciones difíciles y francamente peligrosas, debo agradecerle, entre otra cosas, el haberme inoculado esa obsesión porque yo también, gracias a él, he puesto varias veces en peligro mi vida por leer caminando al estilo Soto León Velarde. Y no siempre he salido bien librado de esa temeraria vicisitud. Obviamente, el culto y elocuentísimo maestro dominaba mucho mejor esa técnica de lectura que este pobre pechito.
Aunque ya me habían hablado con inocultable asombro de él los patas de la UNSA, lo conocí físicamente cuando estaba en primero de derecho, en la Corte Superior de Justicia, una infaltable solariega tarde cuya adormecedora calidez bañaba la calle San Francisco, donde quedaba la Corte en ese entonces. Y donde Roque Pastor Murillo, mi promo más cercano y querido en la Facultad, y el suscrito, acudíamos sin vergüenza y con el supino morbo propio de la edad, a escuchar audiencias sobre asuntos de “honor sexual”, que de lejos eran nuestras preferidas. Enrique Soto defendía esa tarde un asunto penal con grabadora en ristre, con ese dominio de la escena y de la palabra, con ese sabor y ese gusto contagiante que lo hizo tan respetado, admirado y temido con evidente razón, si fuera necesario decirlo. Y aunque no era un asunto de la naturaleza jurídica de nuestra preferencia, Roque y yo nos hicimos fans de él para siempre. Después lo volví a encontrar físicamente, ya en la senectud, en el Cultural Peruano Norteamericano, donde Willard Diaz, Jaime Coaguila y el suscrito discutíamos con calor, por no decir acaloradamente, sobre derecho y literatura.
Enrique Soto levantó la mano para intervenir maravillosamente con la modestia de un auditor más, no solo con la poderosa capacidad persuasiva y el dominio del tema que lo caracterizaba, sino con un orden perfecto y una claridad expositiva que no supe apreciar en mi desconcertada adolescencia. Yo escuchaba emocionado e injustificadamente orgulloso su discurso, persuadido de que con los largos años no había perdido nada y había ganado mucho.
Me avisan que ha muerto. Y yo me atrevo a decir que seres como él no mueren ni pueden morir porque no dejan de proyectar una sombra infinita. Y por eso estoy seguro que, parafraseando al tío Jorge Luis, ha entrado en la muerte como quien entra en una fiesta.
***
He aquí el vídeo al que el autor de esta nota hace referencia.
![El tiempo para una exposición de la defensa debe ser prudencial (no existen tiempos fijos) y se establece en función a la complejidad de la causa y a la carga procesal del órgano jurisdiccional [Queja 1825-2022, Puno]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Un «modelo» de sentencia que procura evitar la reproducción mecánica del juicio oral, la transcripción extensa como sustituto del razonamiento y, en su lugar, presenta una ruta que permita explicar por qué algo se tiene por probado o no, con base inferencial transparente [Expediente 22-2014-0-5001-JRPE-02]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)


![OAF: Notificar incorrectamente en un domicilio que no correspondía constituye «prueba falsa» que invalida el proceso penal [Revisión de Sentencia 291-2022, La Libertad, ff. jj. 2-3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ESPOSAS-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









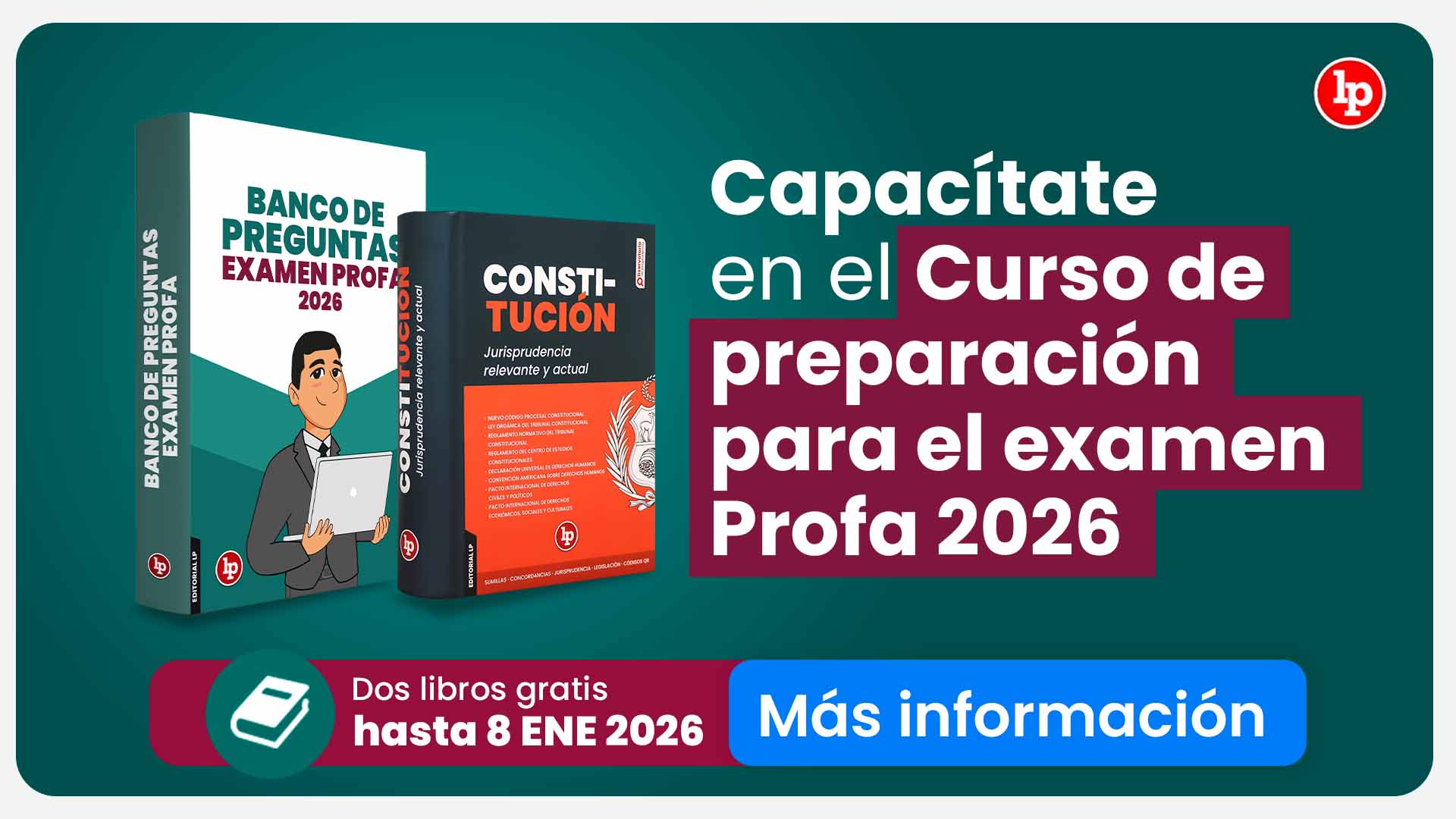

![[VÍDEO] ¿Es causal de divorcio que mi cónyuge no desee tener intimidad conmigo?](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/maxresdefault-1-218x150.jpg)

![El sexo biológico no es inalterable: el sexo se define legalmente por la anatomía genital y no por los cromosomas [Exp. 03308-2022-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA3-LPDERECHO-218x150.jpg)
![¿Empleador puede modificar jornada laboral hasta convertirla en una de tiempo parcial? [Exp. 27773-2014-0-1801-JR-LA-02] entrevista de trabajo](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/trabajador-jefe-empresa-entrevista-de-trabajo-contrato-memo-documento-laboral-LPDerecho-218x150.png)






![TC confirma constitucionalidad de la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad [Exp. 00009-2024-PI/TC y Exp. 00023-2024-PI/TC (acumulados)]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/TC-documento-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi confirma que municipalidad no puede prohíbir el volanteo en la vía pública [Resolución 0471-2025/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi declara ilegal medida de Sunedu que prohibía modalidades no presenciales en carreras de salud [Resolución 0437-2025/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento de la Ley que promueve la industrialización del agro [Decreto Supremo 019-2025-Midagri]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/09/agricultor-LPDerecho-218x150.jpg)
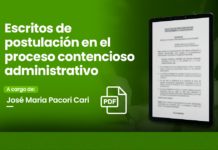
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)





![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)








![Dadas las circunstancias excepcionales y la flagrancia, el Congreso puede levantar la prerrogativa de antejuicio y actuar con celeridad, sin seguir todo el procedimiento ordinario del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, en defensa del orden constitucional —se ratifica lo resuelto en el Exp. 01803-2023-PHC/TC— (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, ff. jj. 8.6.2.3-8.6.2.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/PEDRO-CASTILLO-1-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Indecopi confirma que municipalidad no puede prohíbir el volanteo en la vía pública [Resolución 0471-2025/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-324x160.jpg)

![Indecopi declara ilegal medida de Sunedu que prohibía modalidades no presenciales en carreras de salud [Resolución 0437-2025/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)
![Reglamento de la Ley que promueve la industrialización del agro [Decreto Supremo 019-2025-Midagri]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/09/agricultor-LPDerecho-100x70.jpg)
![El tiempo para una exposición de la defensa debe ser prudencial (no existen tiempos fijos) y se establece en función a la complejidad de la causa y a la carga procesal del órgano jurisdiccional [Queja 1825-2022, Puno]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Dadas las circunstancias excepcionales y la flagrancia, el Congreso puede levantar la prerrogativa de antejuicio y actuar con celeridad, sin seguir todo el procedimiento ordinario del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, en defensa del orden constitucional —se ratifica lo resuelto en el Exp. 01803-2023-PHC/TC— (caso Pedro Castillo) [Expediente 39-2022, ff. jj. 8.6.2.3-8.6.2.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/PEDRO-CASTILLO-1-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Indecopi confirma que municipalidad no puede prohíbir el volanteo en la vía pública [Resolución 0471-2025/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)




