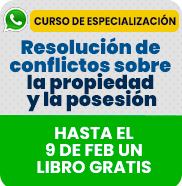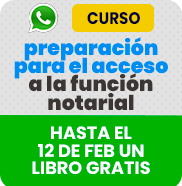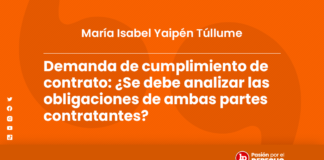Sumario: 1. Introducción; 2. ¿Qué es la técnica CRISPR-Cas9?; 3. Fundamentos bioéticos de la edición genética; 4. Enfoques jurídicos contemporáneos; 5. El derecho comparado; 6. El vacío peruano; 7. Conclusiones
1. Introducción
Editar el ADN humano ya no es una posibilidad distante: hoy es técnicamente viable, y en algunos casos, incluso real. La tecnología CRISPR-Cas9 ha permitido intervenir el genoma con una precisión notable, lo que cambia por completo el panorama médico, ético y legal.
Lo que parecía reservado a la ciencia ficción —modificar genes antes del nacimiento— empieza a normalizarse como opción clínica. Pero esa normalización no ocurre sin tensiones. ¿Qué ocurre cuando las modificaciones no solo buscan curar, sino mejorar? ¿Y qué pasa cuando afectan a personas que aún no han nacido?
Beauchamp y Childress (2019) ya advertían que las tecnologías emergentes tensionan los fundamentos de la bioética moderna, especialmente en lo relativo a autonomía, justicia y dignidad humana. Frente a ello, más que adaptar lo existente, tal vez sea necesario replantearlo desde otro lugar. No solo se trata de regular; se trata de pensar qué tipo de humanidad estamos autorizando.
2. ¿Qué es la técnica CRISPR-Cas9?
En los últimos años, ha comenzado a circular una pregunta incómoda entre médicos, juristas y bioeticistas: ¿qué hacemos con una tecnología capaz de modificar lo que antes considerábamos inmodificable? Ya no se trata de tratar enfermedades desde fuera del cuerpo, sino de intervenir el plano más íntimo de la vida: el genoma.
Hay una técnica —llamada CRISPR— que permite localizar fragmentos concretos de material genético y actuar sobre ellos como quien corrige una letra en un texto. La comparación es burda, pero sirve. A veces se elimina un segmento, otras veces se reemplaza. Suena simple. No lo es. Esta posibilidad, aunque inicialmente médica, empieza a extenderse hacia zonas mucho más inciertas. ¿Qué pasa cuando alguien decide “mejorar” características que no están dañadas? ¿Dónde termina la terapia y empieza el rediseño? Lamprea y Lizarazo-Cortés (2016) advierten que estamos ante un giro que pone en jaque no solo a la bioética, sino a toda nuestra idea de humanidad.
3. Fundamentos bioéticos de la edición genética
Los principios fundamentales de la bioética aplicada
Cuando hablamos de edición genética, los marcos bioéticos tradicionales —autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia— parecen tambalear. No porque hayan perdido vigencia, sino porque la tecnología actual los coloca en situaciones para las que no fueron pensados.
El principio de autonomía es un buen ejemplo. Se suele asumir que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Pero ¿cómo aplicar ese principio cuando la intervención genética afecta a alguien que ni siquiera ha nacido? ¿Puede otro —un progenitor, un médico, el Estado— tomar decisiones irreversibles en su nombre?
Enríquez (2019) ya advertía que este tipo de situaciones deja al consentimiento en una zona gris. No se trata solo de que el afectado no pueda autorizar; es que ni siquiera existe aún. Y eso cambia las reglas. O al menos, debería.
Algo similar ocurre con los principios de beneficencia y no maleficencia. Ambos se ven sometidos en un escenario donde los efectos de las decisiones médicas ya no se limitan al paciente actual, sino que se proyectan, sobre la descendencia. De Araujo (2017) señala que este tipo de tecnologías implica riesgos en las generaciones futuras que no pueden ser evaluados con los estándares tradicionales, y que exigen un estudio más riguroso, tanto ético como jurídico (pp. 25–28). Ya no basta con actuar en beneficio inmediato ni con evitar daños presentes: se trata de anticipar consecuencias que afectarán a personas cuya existencia aún no ha comenzado, en un marco donde el tiempo, la herencia y la incertidumbre se entrelazan de manera inquietante.
Teorías de la justicia y acceso equitativo
El principio de justicia distributiva cobra una urgencia particular cuando se traslada al ámbito de la edición genética. Rawls (2006) plantea que “las desigualdades sociales y económicas […] sólo son justas si producen beneficios compensados para todos y, en particular para los miembros menos aventajados de la sociedad” (pp. 27–28). Ahora bien, si trasladamos este principio al ámbito de la edición genética, la ecuación se complica. ¿Quién tendrá realmente acceso a estas terapias? ¿Quién quedará fuera? Lo que debería ser una herramienta para corregir desigualdades podría, en la práctica, consolidarlas. No es descabellado pensar que, sin regulación, estas tecnologías terminen profundizando la distancia entre quienes pueden modificar su biología y quienes apenas acceden a atención básica. Si estas técnicas de intervención se desarrollan —como viene ocurriendo— sin un control ético ni una regulación firme, podrían consolidarse como herramientas de privilegio, reservadas a élites económicas capaces de costear su aplicación. ¿Estamos ante una medicina del futuro o ante el umbral de una nueva forma de exclusión biológica? En ese escenario, lo que se presenta como innovación terapéutica podría transformarse en un dispositivo que legitime desigualdades bajo la apariencia de progreso.
Oliveira (2022) advierte con claridad que la técnica CRISPR-Cas9 plantea desafíos que no pueden abordarse únicamente desde una racionalidad biomédica. Y tiene razón: cualquier reflexión seria sobre sus implicancias debe anclarse en los marcos de los derechos humanos y la bioética crítica. Si no se establecen límites normativos claros —y sobre todo, equitativos— los beneficios de la edición genética no solo correrán el riesgo de quedar en manos de minorías privilegiadas, sino que podrían abrir la puerta a prácticas eugenésicas encubiertas, disfrazadas de libertad reproductiva o de “mejora” tecnológica. En ese caso, el precio del progreso podría pagarse con el debilitamiento del principio de igualdad que sustenta toda ética pública razonable.
4. Enfoques jurídicos contemporáneos
4.1. La doctrina de los derechos fundamentales
La edición genética plantea una colisión directa con diversos derechos fundamentales, entre ellos los derechos reproductivos, la dignidad humana y la integridad genética de las personas. Esta confrontación evidencia la necesidad urgente de replantear las categorías jurídicas tradicionales, especialmente ante intervenciones que afectan las células germinales, cuyas implicancias podrían proyectarse sobre las generaciones futuras (Sovilj y Stojkovic-Zlatanovic, 2021).
En esa misma línea, Cunningham (2019) plantea que las herramientas actuales del derecho resultan inadecuadas para regular tecnologías tan disruptivas, ya que fueron diseñadas bajo supuestos antropológicos y científicos que la edición genética ha dejado obsoletos. Lo preocupante, entonces, no es solo la ausencia de normas específicas, sino la profunda desactualización del aparato conceptual con el que el derecho intenta responder a estos desafíos.
4.2. Teorías del consentimiento informado
El consentimiento informado, en su formulación clásica desarrollada por Faden y Beauchamp (1986), establece cinco condiciones esenciales: divulgación, comprensión, voluntariedad, competencia y autorización explícita. Ahora bien, en el marco de las tecnologías de edición genética como CRISPR, este paradigma entra en una zona de quiebre conceptual. Tal como señala Bu (2019), cuando los sujetos de intervención aún no han nacido, aplicar dichas condiciones resulta, en la práctica, inviable (pp. 128–129). Y no es un matiz menor: lo que está en juego es la legitimidad ética de decisiones adoptadas por terceros sobre el genoma de seres humanos futuros, decisiones que se imponen sin posibilidad alguna de consentimiento prospectivo. En ese sentido, podríamos estar ante una mutación del principio de autonomía tal como lo conocemos. Aceptar la edición genética germinal sin posibilidad de consentimiento no es simplemente una cuestión técnica: es asumir que la voluntad de un agente externo puede sobreponerse, de manera irreversible, a la autodeterminación de otro ser humano. Esa cesión de autonomía, cuando no se tematiza críticamente, corre el riesgo de naturalizarse como un nuevo estándar bioético, con profundas implicancias para el futuro del derecho y la ética médica.
5. El derecho comparado
El enfoque jurídico-comparado permite observar cómo distintos sistemas legales están respondiendo —o, en muchos casos, evitando responder— a los dilemas planteados por la edición genética El caso estadounidense ilustra una estrategia de no intervención regulatoria que favorece, en los hechos, la iniciativa privada. Aunque la FDA supervisa ciertos ensayos clínicos, no hay una ley federal específica que regule la edición genética en línea germinal. Barnett (2017) interpreta esta omisión como parte de una arquitectura de desregulación deliberada (p. 579). La Enmienda Dickey-Wicker impide el uso de fondos públicos en investigaciones que destruyan embriones, pero deja un amplio margen operativo para entidades privadas (Enríquez, 2019, pp. 1198–1199).
La Unión Europea ha optado por un modelo regulador que, en teoría, prioriza la precaución. Documentos como la Directiva 2001/20/EC y el Reglamento 536/2014 fijan estándares éticos comunes, mientras que el Convenio de Oviedo (1997) prohíbe explícitamente intervenir el genoma con fines hereditarios. No obstante, esa firmeza normativa no siempre se traduce en acciones concretas. La aplicación ha sido fragmentada, y en algunos países apenas simbólica, lo que pone en duda la capacidad del derecho europeo para contener el avance acelerado de la biotecnología. En ese sentido, el desequilibrio entre discurso legal y práctica institucional sigue siendo una tensión no resuelta.
El Reino Unido presenta un modelo híbrido: permite investigaciones con edición genética, pero bajo una estricta supervisión institucional. La Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) otorga licencias según criterios éticos definidos, lo que ha sido valorado como un ejemplo de transparencia regulatoria. Sin embargo, su flexibilidad también ha generado inquietudes. Cuando las investigaciones implican modificaciones hereditarias, incluso los marcos más sólidos pueden volverse porosos. Y es que, bajo el pretexto de control técnico, podrían habilitarse prácticas que rozan la eugenesia tecnológica.
El escándalo de los “bebés CRISPR” en 2018 obligó a China a reformar su marco regulatorio. Se implementó un modelo mixto que combina control estatal con cierta autorregulación científica (Wang, Shang y Zhang, 2023, p. 11). Sin embargo, esta estructura ha sido criticada por su opacidad y por el riesgo de subordinación a intereses políticos o económicos. En un sistema donde la fiscalización independiente es débil, la frontera entre innovación y abuso resulta especialmente difícil de trazar.
6. El vacío peruano:
En nuestro país, el principal problema no es el exceso de permisividad, sino el vacío normativo. Aunque existen marcos generales sobre derechos reproductivos, no hay regulación específica sobre edición genética germinal. Esta omisión deja a la ciudadanía expuesta a intervenciones sin garantías jurídicas claras. Más aún, la falta de acción legislativa puede interpretarse como una forma de consentimiento pasivo ante desarrollos científicos potencialmente irreversibles.
7. Conclusiones
La edición genética germinal no es simplemente una innovación biomédica: representa una inflexión histórica en nuestra relación con la vida humana. Lo que antes era dominio exclusivo del azar biológico, ahora puede ser planificado, corregido o incluso rediseñado desde laboratorios y plataformas de decisión científica. Esta transformación, sin precedentes en su alcance, no puede abordarse únicamente con los instrumentos clásicos del derecho ni con marcos bioéticos pensados para escenarios menos disruptivos.
Como se ha mostrado, los enfoques regulatorios actuales —ya sean permisivos, precautorios o directamente ausentes— reflejan más las tensiones políticas y económicas de cada contexto nacional que una visión compartida sobre los límites éticos de la intervención genética. Esta falta de coherencia global no solo expone a poblaciones enteras a riesgos desiguales, sino que abre la puerta a nuevas formas de injusticia biológica, muchas veces solapadas bajo discursos de libertad reproductiva o progreso científico.
Frente a ello, resulta indispensable que los sistemas jurídicos y bioéticos recuperen su capacidad anticipatoria. No se trata solo de reaccionar ante escándalos mediáticos o innovaciones ya consumadas, sino de construir marcos normativos capaces de intervenir antes de que lo técnicamente posible se naturalice como socialmente deseable. Esta tarea exige una articulación más firme entre el derecho, la ética y la política pública, así como una voluntad institucional real de disputar el rumbo de estas tecnologías.
De no hacerlo, podríamos estar consolidando un futuro donde decisiones irreversibles sobre la vida humana se tomen sin consentimiento, sin control y sin justicia. La pregunta ya no es si debemos regular la edición genética, sino si estamos dispuestos a hacerlo desde una ética del límite que reconozca que no todo lo técnicamente posible es jurídicamente admisible ni moralmente legítimo.
Referencias
Barnett, S. A. (2017). Regulating human germline modification in light of CRISPR. University of Richmond Law Review, 51(2), 553–591. https://scholarship.richmond.edu/lawreview/vol51/iss2/7
Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press.
Bu, Q. (2019). Reassess the law and ethics of heritable genome editing interventions: lessons for China and the world. [Tesis doctoral, University of Sussex] https://hdl.handle.net/10779/uos.23474189.v2
Consejo de Europa. (1997). Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio de Oviedo). Oviedo.
Cunningham, A. (2019). A cleaner, CRISPR Constitution: Germline editing and fundamental rights. William & Mary Bill of Rights Journal, 27(3), 877-909. https://www.scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol27/iss3/11
De Araujo, M. (2017). Editing the genome of human beings: CRISPR-Cas9 and the ethics of genetic enhancement. Journal of Ethics and Emerging Technologies, 27(1), 24-42. https://doi.org/10.55613/jeet.v27i1.65
Enríquez, P. (2019). Editing humanity: On the precise manipulation of DNA in human embryos. North Carolina Law Review, 97(5), 1147-1240. https://ssrn.com/abstract=3310178
Faden, R. R., & Beauchamp, T. L. (1986). A history and theory of informed consent. Oxford University Press.
Lamprea Bermúdez, N., & Lizarazo-Cortés, Ó. (2016). Técnica de edición de genes CRISPR/CAS9: Retos jurídicos para su regulación y uso en Colombia. Propiedad Inmaterial, 21, 135-166. https://doi.org/10.18601/16571959.n21.04
Oliveira, M. M. (2022). Bioethics and Human Rights: The Genomic Editing Technique Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat (CRISPR-CAS9) and the Contemporary Biotechnological Challenges. Annals of Bioethics & Clinical Applications, 5(2). https://doi.org/10.23880/abca-16000228
Rawls, John. (2006) Teoría de la Justicia, traducción de María Dolores González, México: Fondo de Cultura Económica.
Sovilj, R., & Stojković-Zlatanović, S. (2021). Legal, social and ethical implications of human genome editing using CRISPR/Cas9. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 69(3), 587–605. http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/669
Wang, L., Shang, L., & Zhang, W. (2023). Human genome editing after the «CRISPR babies»: The double-pacing problem and collaborative governance. Journal of Biosafety and Biosecurity, 5(1), 8-13. https://doi.org/10.1016/j.jobb.2022.12.003

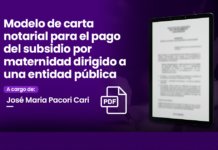
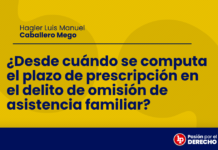
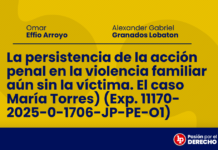
![Trata de personas: No solo se sanciona la conducta que induce o coloca a la víctima en situación de ser explotado, sino también, cuando se despliegan actos destinados a sostener dicha situación [Casación 1414-2022, Madre de Dios, ff. jj. 3, 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/12/trata-de-personas-2-218x150.png)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-218x150.jpg)
![La prueba trasladada no recae sobre actos de investigación —diligencias para descubrir los hechos y obtener elementos de convicción—, sino sobre actos de prueba —medios actuados en juicio como resultado de la actividad probatoria—[Apelación 102-2025, Corte Suprema, ff. jj. 14-16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Aunque hubo retardo en la firma de la sentencia, si hubo deliberación tras el cierre del debate y adelanto de fallo con participación del juez que faltó firmar, no hay indefensión [Apelación 305-2024, Huancavelica, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



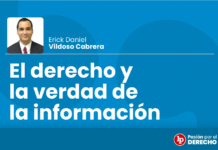
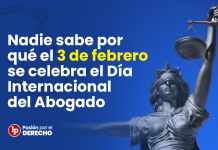




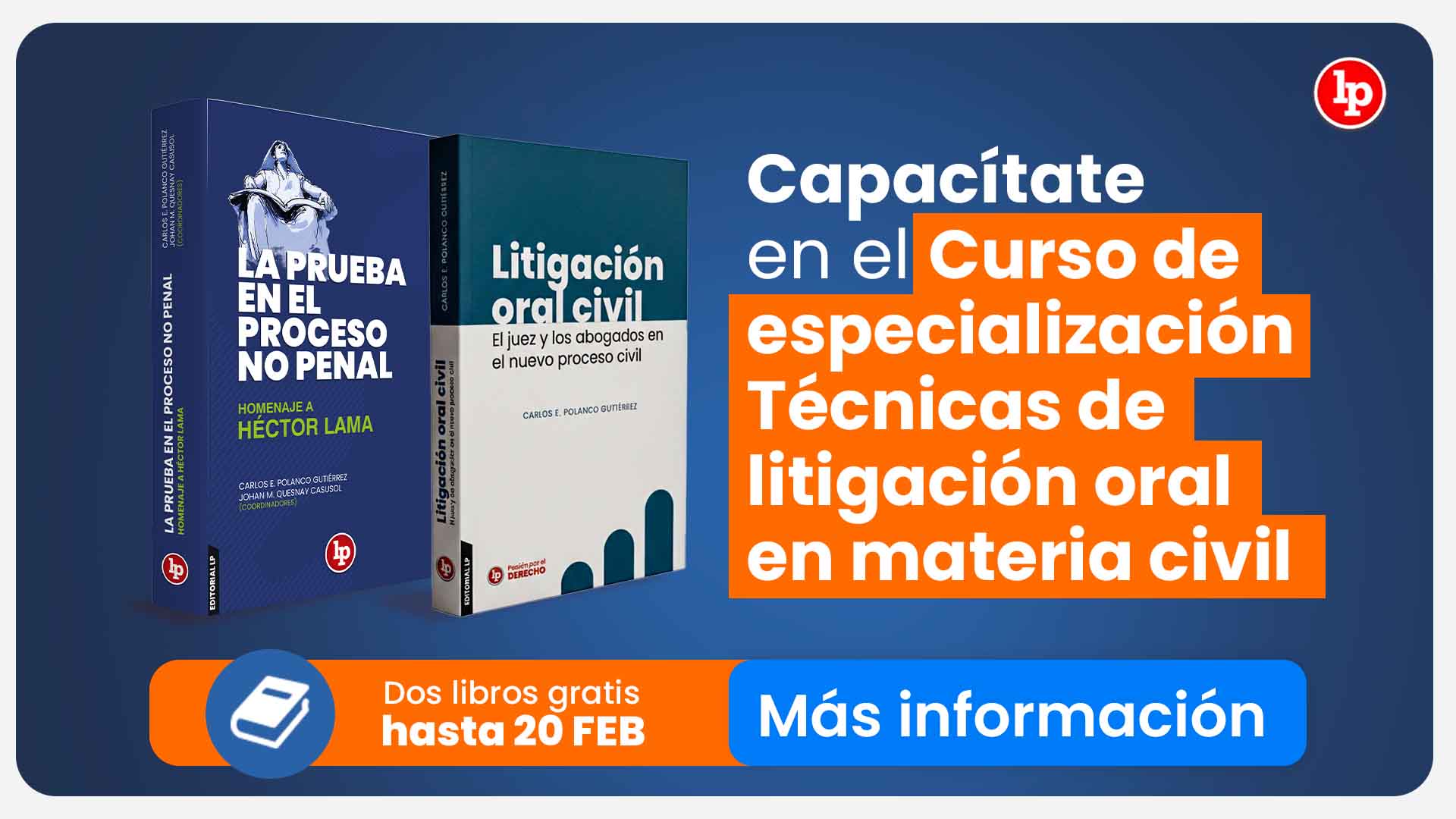
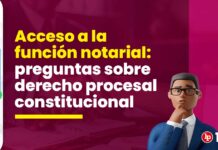
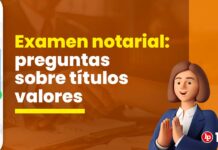
![Para acreditar la simulación absoluta no basta afirmar que las concesiones recíprocas de los simuladores son irrazonables al compensar una deuda tan alta con un monto menor, sin ningún medio probatorio (contradocumento) u otros hechos o elementos que valorados de forma conjunta y razonada lleguen a generar convicción [Casación 4958-2021, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

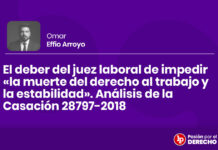
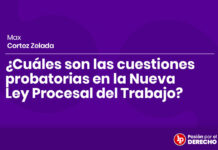
![Igualdad salarial: Defensor público «antiguo» que ganaba S/5000 logra homologación de su sueldo a S/7000 que gana defensora pública «nueva» [Exp. 00002-2025-0-2201-JR-LA-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-4-LPDerecho-218x150.jpg)
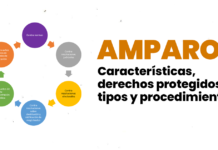
![Suprema confirma constitucionalidad de norma que prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos (pesca), ya sea marina o continental, en toda la extensión de las áreas naturales protegidas [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.9-4.10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)
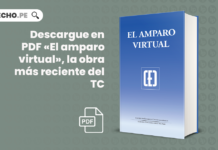
![OECE deroga directivas sobre bases de procedimientos de selección y de adjudicación [Res. D000028-2026-OECE-PRE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reglamento del concurso de méritos para el ingreso a la función notarial (Decreto Supremo 006-2022-JUS) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
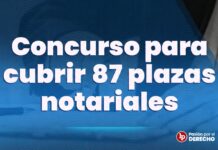







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

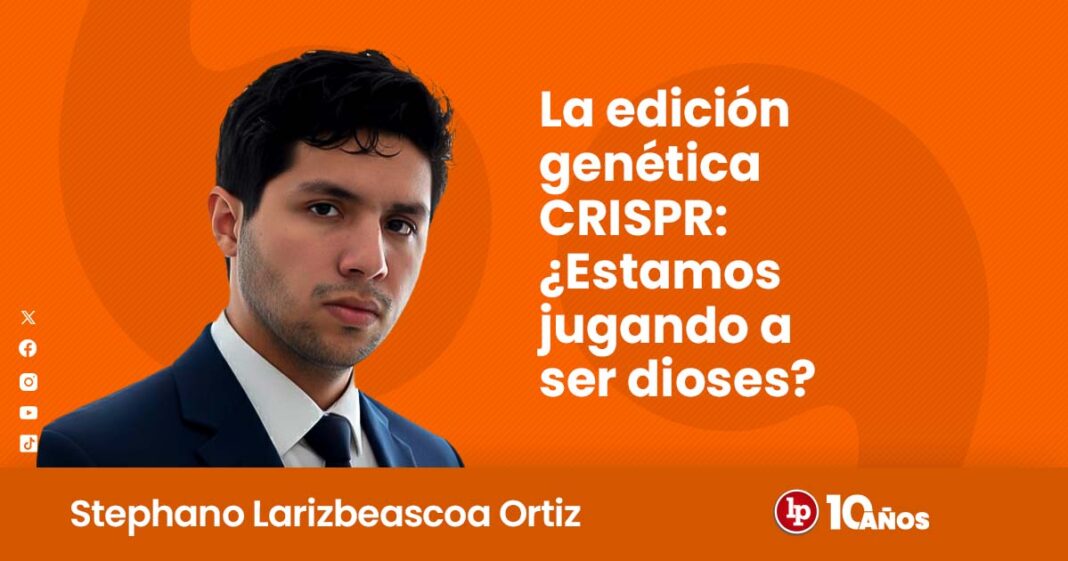
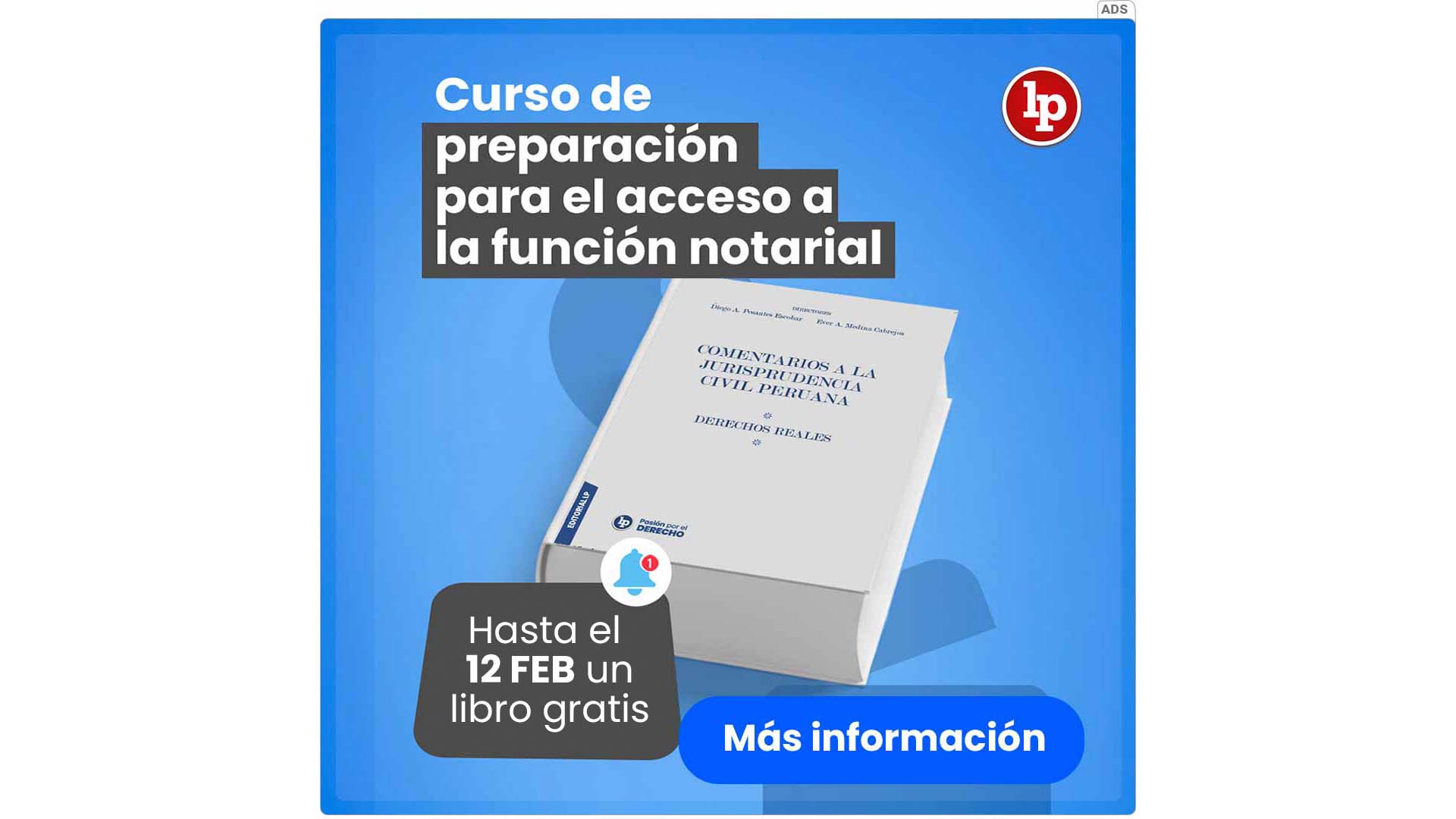

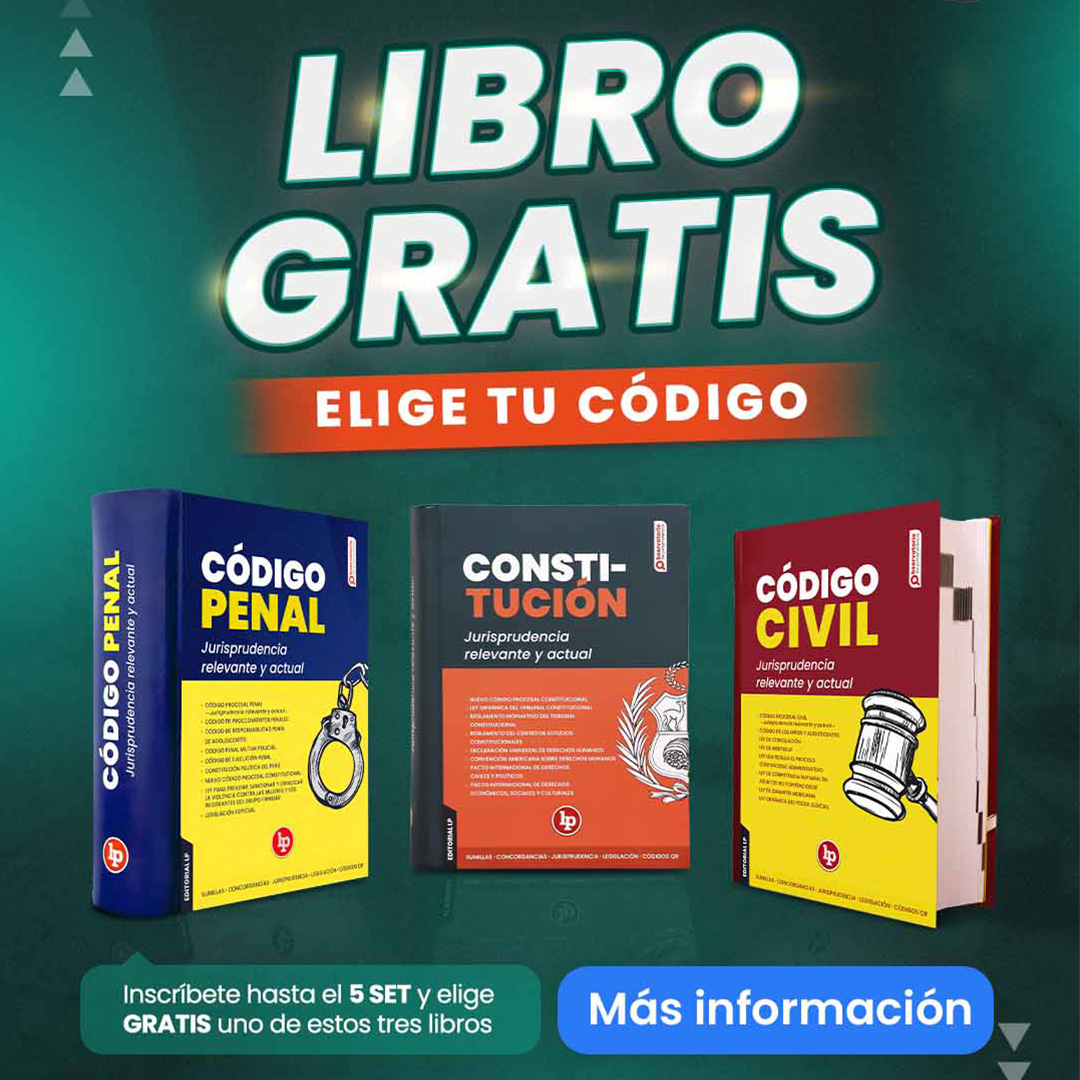
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-324x160.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-100x70.jpg)
![Suprema confirma constitucionalidad de norma que prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos (pesca), ya sea marina o continental, en toda la extensión de las áreas naturales protegidas [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.9-4.10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-100x70.jpg)
![OECE deroga directivas sobre bases de procedimientos de selección y de adjudicación [Res. D000028-2026-OECE-PRE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-324x160.jpg)
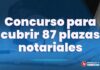
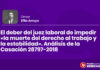
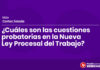
![Reglamento del concurso de méritos para el ingreso a la función notarial (Decreto Supremo 006-2022-JUS) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL-100x70.jpg)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)
![OECE deroga directivas sobre bases de procedimientos de selección y de adjudicación [Res. D000028-2026-OECE-PRE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-100x70.jpg)