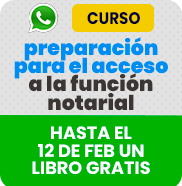Sumario: 1. Introducción, 2. El concepto de soberanía estatal en el contexto contemporáneo, 3. El control de convencionalidad: origen y justificación, 4. La interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico peruano, 5. La aplicación del control de convencionalidad por la jurisprudencia peruana, 6. ¿Una limitación o una herramienta para la defensa de los derechos?, 7. Conclusiones.
- Lea también: Constitución Política del Perú [actualizada 2025]
- Lea también: Diplomado Derecho constitucional, procesal constitucional y derechos humanos
 Inscríbete aquí Más información
Inscríbete aquí Más información
1. Introducción
La noción de soberanía, tradicionalmente concebida como la potestad suprema e independiente de un Estado dentro de sus fronteras, enfrenta desafíos constantes en un mundo cada vez más interconectado. Uno de estos retos surge de la creciente relevancia del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, del control de convencionalidad.
Este mecanismo, desarrollado inicialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige a los operadores jurídicos internos asegurar que las normas y actos estatales se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos. En este escenario, surge la interrogante fundamental sobre si esta práctica representa una genuina limitación a la soberanía del Estado peruano o, por el contrario, constituye un instrumento que, lejos de menoscabarla, la fortalece en su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. Este artículo buscará desentrañar esta compleja relación, analizando el marco normativo y la experiencia jurisprudencial en el Perú.
2. El concepto de soberanía estatal en el contexto contemporáneo
Históricamente, la soberanía fue entendida como la ausencia de cualquier poder superior al del Estado, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones externas. Sin embargo, esta visión ha evolucionado significativamente. Según Francisco Eguiguren Praeli, en su obra «La soberanía del Estado en el derecho internacional y la integración regional», se señala que «la soberanía no es un concepto absoluto e ilimitado, sino que se encuentra sujeta a los acuerdos y obligaciones internacionales que voluntariamente asume el Estado» (p. 25).¹.
Esta perspectiva reconoce que los Estados, al ratificar tratados internacionales, ejercen su soberanía para vincularse jurídicamente, aceptando de este modo ciertas restricciones o condiciones que devienen de dichos compromisos. Lejos de ser una imposición, es una manifestación de la voluntad soberana del Estado de participar en el ordenamiento jurídico global, especialmente en la protección de los derechos humanos.
3. El control de convencionalidad: origen y justificación
El control de convencionalidad surge como una exigencia jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Su propósito es que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos verifiquen que su derecho interno sea compatible con las disposiciones de la Convención y la interpretación que de ella realiza la Corte IDH.
La Corte IDH enfatizó esta obligación en casos emblemáticos como el caso Almonacid Arellano vs. Chile² y el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá³, donde estableció que “el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Este control no se limita a los jueces, sino que se extiende a todas las autoridades públicas con competencias relevantes. Su justificación radica en la necesidad de asegurar la eficacia de los derechos humanos consagrados en el sistema interamericano y evitar la responsabilidad internacional del Estado por su incumplimiento.
Inscríbete aquí Más información
4. La interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico peruano
El Perú ha incorporado de manera explícita el derecho internacional de los derechos humanos en su ordenamiento. El artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Más aún, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución eleva los tratados sobre derechos humanos al rango constitucional.
Esta disposición establece que “los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. Esta cláusula otorga a los instrumentos de derechos humanos una posición privilegiada en el sistema de fuentes, facilitando su aplicación directa y preferente. El Tribunal Constitucional peruano, en diversas sentencias, ha reiterado la importancia de esta disposición, consolidando un «bloque de constitucionalidad» que incluye estos tratados⁴.
5. La aplicación del control de convencionalidad por la jurisprudencia peruana
El Tribunal Constitucional del Perú ha destacado el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que, por lo tanto, los jueces peruanos «deben aplicar la ley a la luz de la jurisprudencia de dicha corte» ⁵. Esta sentencia marcó un punto de inflexión al reconocer la fuerza vinculante de las decisiones del tribunal regional, sentando las bases para la posterior invocación del control de convencionalidad.
Posteriormente, en el Expediente 00007-2005-PI/TC (acumulados), el TC, al abordar la ejecución de la sentencia de la Corte IDH en el caso Castillo Petruzzi vs. Perú, reafirmó su deber de garantizar la eficacia de los fallos supranacionales. Asimismo, en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, aunque de forma más esporádica y con menor explicitud en la mención directa del término «control de convencionalidad», se observa la tendencia a interpretar la legislación interna en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en materias como el debido proceso y la libertad personal. Un ejemplo de esta inclinación se puede encontrar en algunas sentencias de casación penal, donde se hace referencia a los estándares fijados por la Corte IDH sobre la valoración individual e integral de la prueba⁶. Si bien el uso del término formal es menos frecuente, la práctica de adecuar el derecho nacional a los parámetros convencionales es discernible en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios.
6. ¿Una limitación o una herramienta para la defensa de los derechos?
La discusión sobre si el control de convencionalidad limita la soberanía es fundamental. Desde una perspectiva más conservadora, podría argumentarse que someter las leyes internas a un examen externo menoscaba la autonomía del Estado para dictar su propio ordenamiento. Sin embargo, esta visión desatiende la naturaleza voluntaria de la adhesión del Perú a los tratados de derechos humanos. Tal como sostiene el constitucionalista peruano César Landa Arroyo «El Perú, al ratificar un tratado internacional de derechos humanos, ejerce su soberanía, ya que autolimita su poder en aras de la protección de los bienes jurídicos de mayor jerarquía, como son los derechos humanos.» ⁷.
En este sentido, el control de convencionalidad no es una imposición externa que usurpa la soberanía, sino una consecuencia lógica de un ejercicio soberano previo. Funciona como un mecanismo de autocorrección y de garantía para los derechos fundamentales. Permite al Estado asegurar que sus acciones y normas estén alineadas con los más altos estándares de protección, evitando vulneraciones que podrían generar responsabilidad internacional y debilitar su legitimidad tanto interna como externa. Más que un límite, es una herramienta para perfeccionar el sistema jurídico interno y asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, lo que en última instancia fortalece el Estado de Derecho y la credibilidad de la soberanía estatal frente a la comunidad internacional.
7. Conclusiones
El control de convencionalidad no debilita la soberanía del Estado peruano, sino que la moderniza y fortalece. Al integrar las normas internacionales de derechos humanos, el Estado demuestra su capacidad para adaptarse a los estándares globales y proteger a sus ciudadanos de manera más efectiva.
La adhesión de Perú a los tratados internacionales de derechos humanos fue un acto soberano y voluntario. Esto implica que el Estado, por decisión propia, se comprometió a ajustar su legislación interna a estos estándares, haciendo del control de convencionalidad la herramienta para cumplir con esa promesa.
La jurisprudencia de las altas cortes peruanas, como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ha sido crucial para la implementación del control de convencionalidad. Este reconocimiento de la primacía interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra una colaboración institucional que valida y legitima la práctica a nivel nacional.
Lejos de ser una limitación, el control de convencionalidad actúa como una garantía de los derechos humanos. Al asegurar que la legislación nacional cumpla con los estándares internacionales, el Estado fortalece su papel protector y, por ende, su legitimidad ante sus ciudadanos y la comunidad internacional.
En definitiva, el control de convencionalidad en Perú es la manifestación concreta de un Estado que, de manera soberana y consciente, ha optado por reforzar su compromiso con los derechos humanos. Esta herramienta jurídica es el mecanismo que asegura la coherencia entre el derecho interno y las obligaciones internacionales asumidas, consolidando la legitimidad del Estado en la protección de sus ciudadanos y elevando su ejercicio de soberanía a un plano más sofisticado y contemporáneo.
Sobre el autor: Aldo Jorge Hoyos Benavides es Abogado y maestro en ciencias penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Juez Especializado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Exjuez penal de las cortes superiores de Justicia de Lambayeque, Pasco y Piura. Exauditor Especialista de la Contraloría General de la República. Exabogado de Procuraduría Pública de SUNAT. Exfiscal contra el Crimen Organizado del distrito Fiscal de Amazonas.
¹ Eguiguren Praeli, Francisco. (2012). La soberanía del Estado en el derecho internacional y la integración regional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
² Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). Sentencia del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf [Consulta: 25 de agosto de 2025]
³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Sentencia del caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, de 12 de agosto de 2008, párr. 124. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_esp.pdf [Consulta: 24 de agosto de 2025]
⁴ Fundamentos 59 y ss. de la STC 0022-2009-PI/TC, en concordancia con artículos 56 y 57 de la Constitución; artículo 77 del Reglamento del Congreso. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html [Consulta: 28 de agosto de 2025]
⁵ Tribunal Constitucional. (2006). Expediente 2730-2006-PA/TC. Recuperado de https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02730-2006-AA.pdf [Consulta: 29 de agosto de 2025]
⁶ Perú, Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. (2022). Casación N° 933-2021/Cusco. Poder Judicial del Perú. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c313a1004fb9de0fb675b6e9e95470c5/Cas+933-2021+Cusco.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c313a1004fb9de0fb675b6e9e95470c5 [Consulta: 27 de agosto de 2025]
⁷ Landa, C. (2018). Derecho constitucional peruano y comparado. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 250.
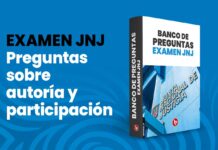
![El pago reiterado de cheques sin verificar los datos de identidad en la Reniec ni la autenticidad de las firmas evidencia graves irregularidades administrativas que descartan una simple negligencia y permiten inferir que actuó con complicidad en el delito de peculado doloso [Apelación 294-2024, Cajamarca, f. j. 7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-juez-jueza-justicia-defensa-delito-balanza-civil-penal-acusacion-LPDerecho-218x150.jpg)
![Si los bienes sobre el que recaen el embargo y la orden de inhibición son sociales, una vez que producido el fenecimiento de la sociedad de gananciales y producida su respectiva liquidación, se forman las cuotas ideales de cada cónyuge [Apelación 353-2025, Lima, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/balanza-mazo-abogado-juez-justicia-defensa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Sobreseimiento por falta de prueba: Si la imputación se basa en indicios, estos deben estar acreditados, ser plurales, concordantes y convergentes; el juez debe precisar los indicios, los medios que los sustentan y el enlace que lo justifique [Apelación 5-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



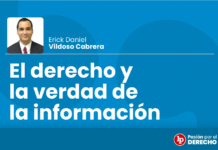
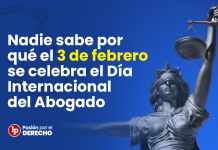




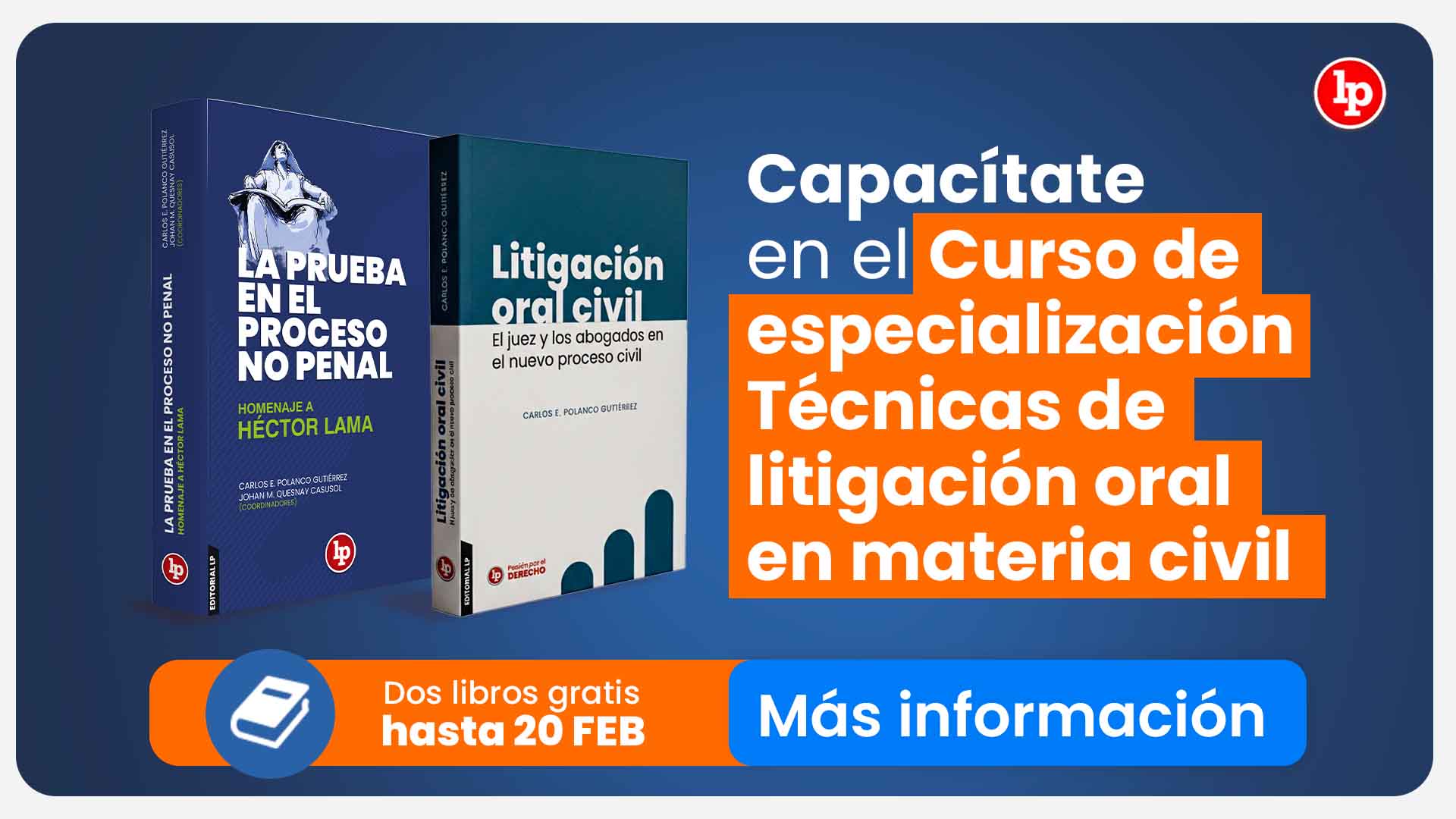


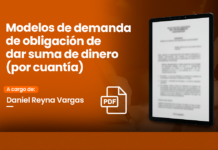
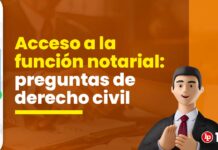

![Suspenden plazos procesales y administrativos en estos órganos jurisdiccionales y administrativos [RA 000031-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
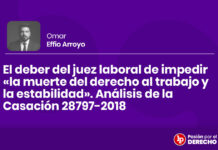
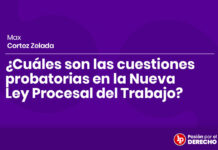
![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![Diferencia entre «debido proceso» y «tutela judicial efectiva» [STC 9727-2005-PHC] Tribunal Constitucional](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/Tribunal-constitucional-1-LPDerecho-1-218x150.png)


![Aprueban liberación de predios en bloque para la ejecución de obras de infraestructura [DL 1726] Predio](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/Predio-casa-terreno-campo-LP-Derecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Apátrida [DL 1725]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/norma-legal-palacio-gobierno-promulga-ley-LPDerecho-218x150.png)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
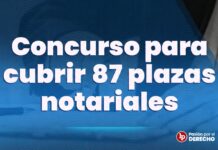








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
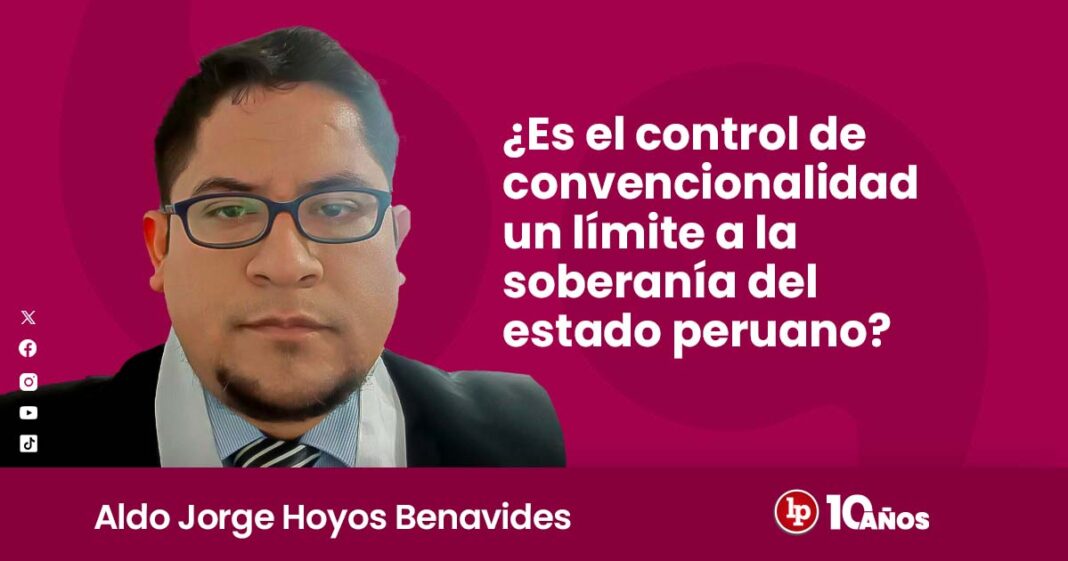
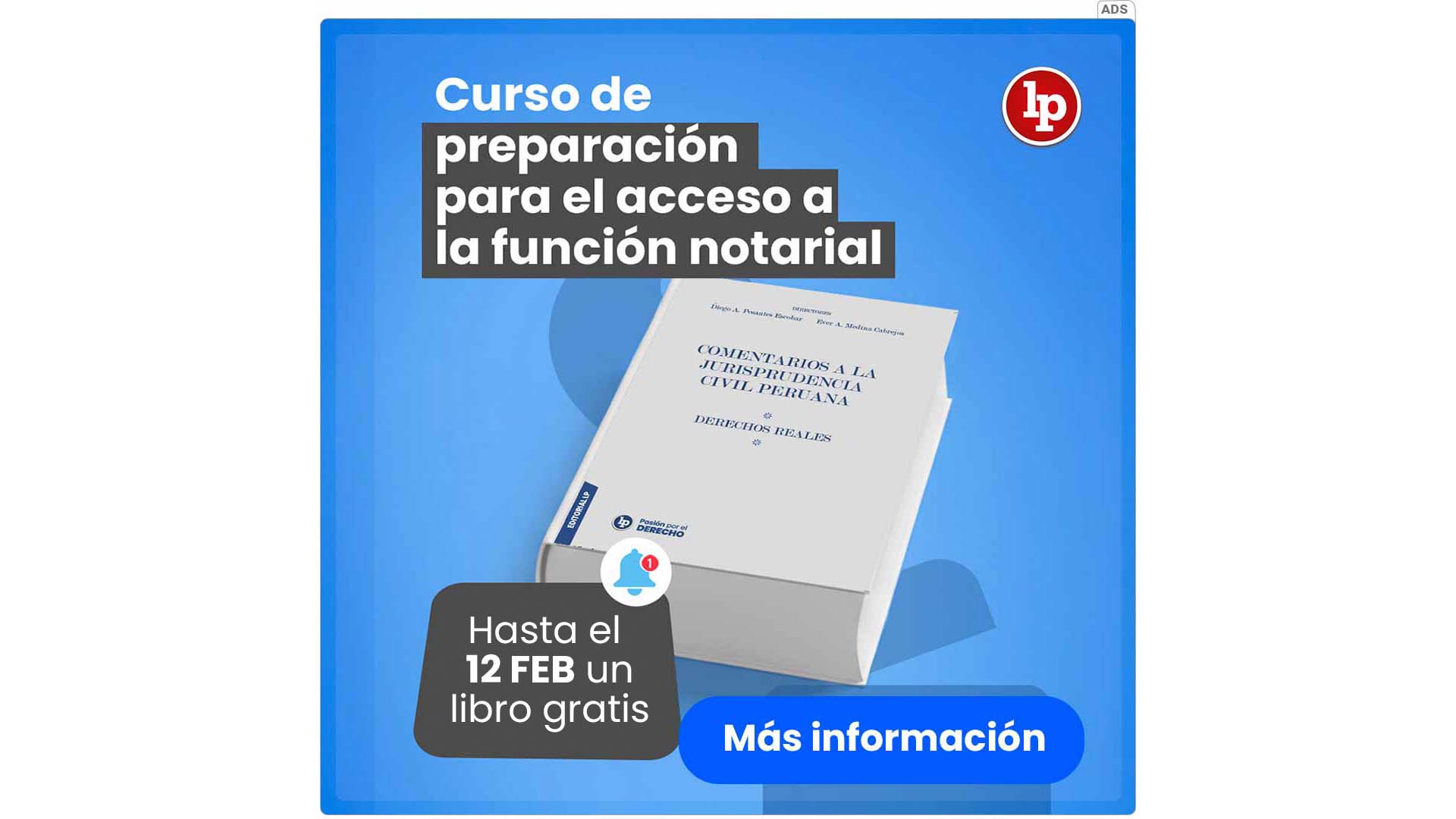

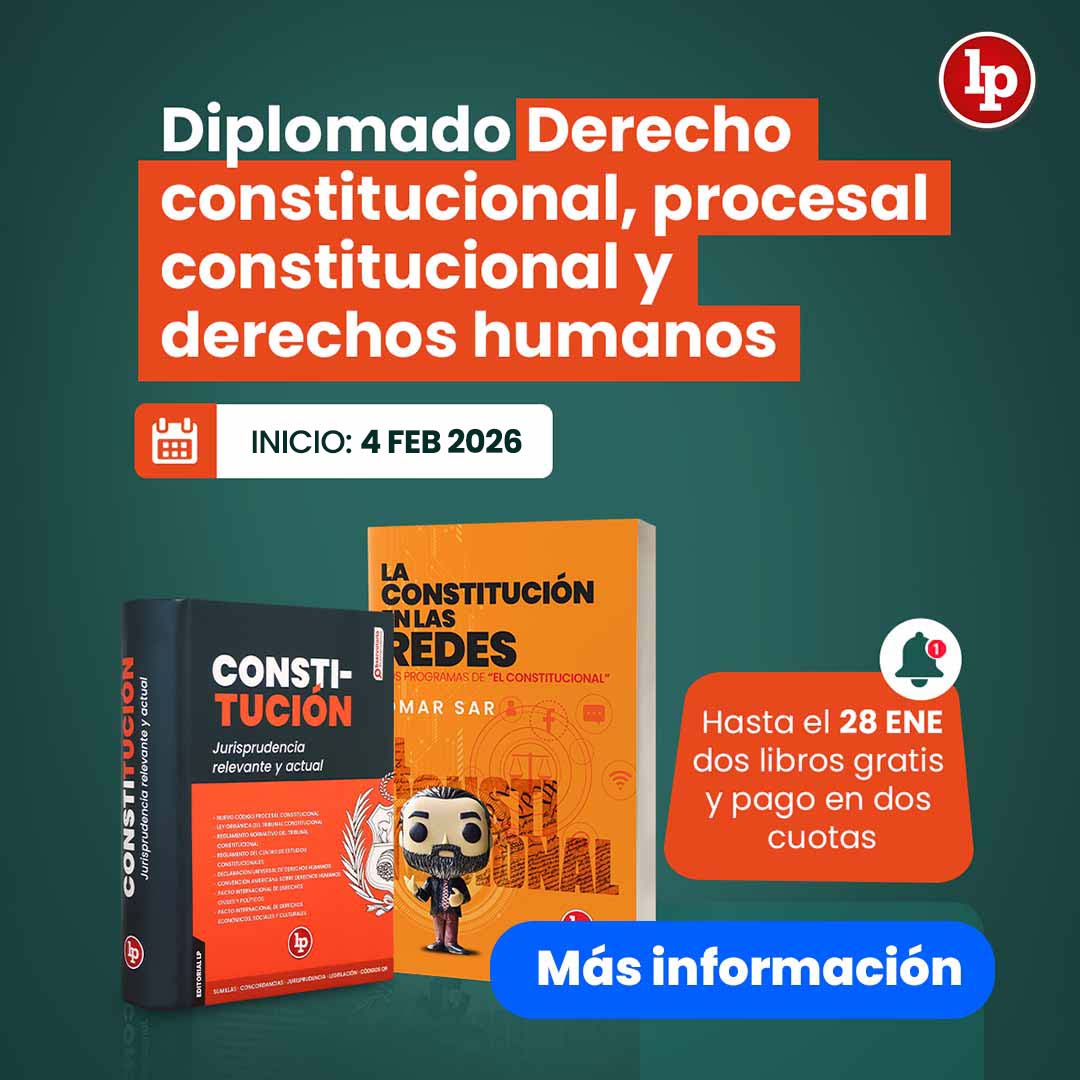
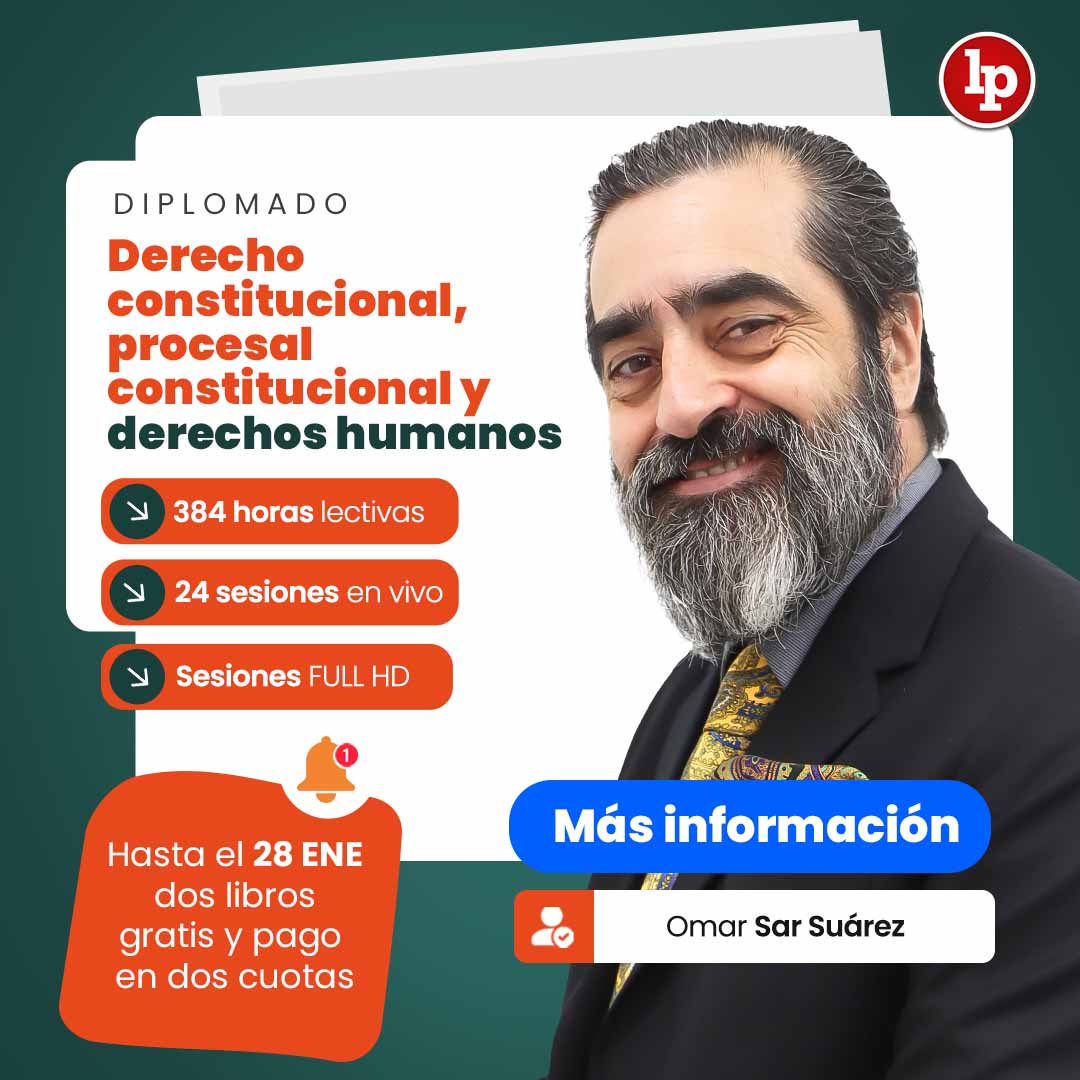

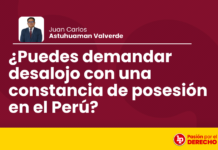
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-324x160.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
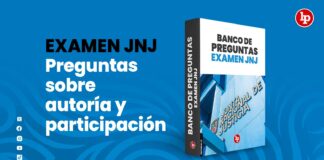
![El pago reiterado de cheques sin verificar los datos de identidad en la Reniec ni la autenticidad de las firmas evidencia graves irregularidades administrativas que descartan una simple negligencia y permiten inferir que actuó con complicidad en el delito de peculado doloso [Apelación 294-2024, Cajamarca, f. j. 7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/mazo-juez-jueza-justicia-defensa-delito-balanza-civil-penal-acusacion-LPDerecho-100x70.jpg)
![Si los bienes sobre el que recaen el embargo y la orden de inhibición son sociales, una vez que producido el fenecimiento de la sociedad de gananciales y producida su respectiva liquidación, se forman las cuotas ideales de cada cónyuge [Apelación 353-2025, Lima, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/balanza-mazo-abogado-juez-justicia-defensa-LPDerecho-100x70.jpg)
![TC ordena a ONP abonar a sucesión procesal de trabajador minero fallecido el pago de pensiones devengadas de invalidez a partir de 1972 [Exp. 01932-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)
![Sobreseimiento por falta de prueba: Si la imputación se basa en indicios, estos deben estar acreditados, ser plurales, concordantes y convergentes; el juez debe precisar los indicios, los medios que los sustentan y el enlace que lo justifique [Apelación 5-2025, Lima, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)