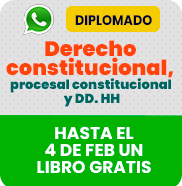Sumario: 1. Introducción, 2. Constitución de 1823, 3. Constitución de 1826, 4. Constitución de 1828.
1. Introducción
A lo largo de su historia republicana, el Perú ha contado con doce constituciones políticas, expresión de los distintos procesos sociales, políticos y económicos que ha atravesado nuestra nación desde la independencia. Cada una de estas cartas fundamentales no sólo ha definido la estructura jurídica del Estado peruano, sino que también ha reflejado los intereses, conflictos y aspiraciones de las distintas etapas históricas del país.
El estudio de las constituciones peruanas permite, en ese sentido, comprender cómo se ha construido y reconstruido el concepto de República, los derechos de los ciudadanos y la organización del poder a lo largo de más de dos siglos.
Para ofrecer una lectura ordenada y contextualizada de este proceso, se seguirá la clasificación propuesta por Carlos Hakansson Nieto (2024), donde el autor divide la historia constitucional peruana en cuatro etapas, según los momentos políticos, los cambios institucionales y las características predominantes de cada periodo ( p. 53).
En esta Primera Parte, se abordarán las tres constituciones que corresponden a la primera etapa: la Constitución de 1823, la Constitución Vitalicia de 1826 y la Constitución de 1828. Estos primeros textos reflejan las tensiones y desafíos que enfrentó el Perú como República recién independizada, marcada por la inestabilidad política, la influencia de caudillos militares y las pugnas ideológicas por definir el modelo de Estado que debía adoptar la naciente nación peruana.
2. Constitución de 1823
Para dar inicio con el repaso de la historia constitucional peruana, es fundamental remontarnos a la primera Constitución que se promulgó en el país, la cual fue creada en el año 1823. Esta fue aprobada por el Congreso Constituyente, que en aquel entonces funcionaba en el territorio peruano en un contexto muy particular y complicado, marcado por la lucha por la independencia y la situación política inestable. Es importante destacar que esta Constitución de 1823 no fue producto de un consenso amplio y sólido a nivel nacional, sino más bien de un proceso que estuvo envuelto en la coyuntura de guerra y desarticulación política. La creación de esta Carta Magna, en realidad, tuvo un carácter provisional, y, en muchos sentidos, puede considerarse que su existencia estuvo destinada a ser efímera.
Esta fue diseñada en un momento en que las fuerzas independentistas estaban aún consolidando su poder, y en medio de una realidad en la que solo once departamentos del territorio peruano estaban en manos de las autoridades patriotas, mientras que cinco de ellos permanecían aún ocupados por las fuerzas españolas. Esto evidencia que el contexto social y político en el que se elaboró esta Constitución no favorecía una construcción estable ni duradera.
La duración efectiva de la Constitución de 1823 fue sumamente corta, apenas tres años. Según el historiador y jurista Alzamora, en su obra de 1942, la aplicación práctica de esta Carta Magna fue prácticamente nula, ya que en realidad nunca logró consolidarse ni tener un impacto real en la estructura del Estado peruano (p.25).
Este limitado alcance estuvo ligado, además, a ciertos hechos políticos y militares que marcaron la historia de ese período, como la llegada de Simón Bolívar a Perú y el momento culminante de la lucha contra las fuerzas españolas, así como la entrega del poder en momentos críticos. La Constitución de 1823 coincidió, además, con la retirada de las fuerzas realistas en Pativilca y con la entrega de todos los poderes en manos de un dictador, en un contexto de crisis política y militar.
Inscríbete aquí Más información
En ese momento, el Congreso fue suspendido y se instauró un receso en la actividad legislativa, lo que evidencia que las instituciones democráticas no estaban completamente asentadas ni fuertes. Estos hechos también se relacionan con la guerra civil interna que atravesaba el país, el endiosamiento de Bolívar como figura de gran autoridad y las pretensiones de instaurar una Constitución que, en algunos discursos de la época, se consideraba vitalicia, lo que generó cuestionamientos acerca de la realmente democrática de la propuesta.
A pesar de ser una Constitución de corta vida y de escasa aplicación, cabe resaltar algunos aspectos llamativos y simbólicos que emergen de esta primera Carta Magna peruana. En primer lugar, podemos destacar que en su contenido se reflejaban principios de revolución y democracia que cuestionaban y se oponían directamente a las estructuras monárquicas y autoritarias que venían desde la dominación española.
Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el artículo 2, que expresaba de manera explícita que “Esta es independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”. Con este enunciado, se reafirmaba la soberanía del pueblo peruano, resaltando la voluntad de romper con el pasado colonial y establecer un Estado libre e independiente, donde la autoridad no residiera en linajes ni en monarquías, sino en la voluntad del pueblo soberano.
Otro aspecto destacado, y que también refleja las tensiones y las relaciones de poder del momento, es la posición privilegiada que tenía el Congreso en la estructura del Estado. La Constitución de 1823 establecía claramente que el Congreso era el órgano representativo de mayor autoridad, siendo el auténtico representante de la ciudadanía peruana ante el poder central.
En esta misma línea, se reconocía que el Congreso debía ejercer un control sustancial sobre el poder ejecutivo, situándose por encima de otras instituciones. Esta relación jerárquica y de poder ponía en evidencia que en esa época la intención era consolidar un régimen en el cual el Congreso tuviera un papel predominante para garantizar la autonomía y la dirección política del país.
En una comparación poco poética, se puede decir que en esa estructura el poder ejecutivo sería el planeta Mercurio, muy pequeño y a menudo efímero en comparación con la gran dimensión del poder legislativo, que vendría a ser como Plutón, por su tamaño y prominencia en el escenario político nacional.
3. Constitución 1826
Esta Constitución fue dada por Simón Bolívar y llevó el nombre de “Constitución vitalicia”; no obstante, dicha Carta Magna que era llamada a perdurar para siempre solo duró un poco más de dos meses. Este breve período refleja la fragilidad y la inestabilidad política que atravesaba la naciente República, además del carácter efímero que tuvieron muchas de las primeras instituciones fundacionales en diversos procesos independentistas.
Según la doctrina, esta Constitución era influenciada por no decir calcada como la Constitución del año XII, la cual instituyó el primer imperio francés bajo la figura de Napoleón Bonaparte. La similitud en la estructura y en algunos principios jurídicos no es casual, pues en aquel entonces muchos líderes revolucionarios aspiraban a consolidar un poder fuerte y centralizado, inspirado en ejemplos europeos que parecía garantizar estabilidad y orden.
Claramente, el resultado no sería el mismo, ya que guardando el respeto con Simón Bolívar, no se puede hacer una comparación equivalente con Napoleón Bonaparte ni el contexto que lo rodeaba. La situación de un país en proceso de ensamblar su identidad nacional, rodeado de amenazas externas y tensiones internas, era muy distinta a la de una Francia en plena expansión imperial, con una estructura social y política muy diferente, además de una historia de siglos de monarquía y guerra.
Asimismo, dando un repaso por este texto Constitucional podemos identificar el valor real y la intención que subyacía detrás de sus artículos, la cual era claramente centrarse en fortalecer la posición del Presidente de la República. La figura y el ejercicio del Poder Ejecutivo recaían en el Presidente Vitalicio, lo cual implica que la elección de este cargo se realizaría mediante un único acto, sin posibilidad de reelegirse ni de rotar en el poder.
Esto, en realidad, buscaba garantizar un liderazgo fuerte, estable y centralizado, en un momento en que las instituciones democráticas aún no estaban firmemente asentadas y la inestabilidad política era latente. También, en el artículo 78 se estipulaban requisitos específicos para ser Presidente de la República, los cuales, en su concepción, buscaban filtrar a los candidatos que cumplirían con determinados perfiles para gobernar. Entre estos requisitos, se encontraban los siguientes:
Art. 79º.- Para ser Nombrado Presidente de la República se requiere:
1.- Ser ciudadano en ejercicio, y nativo del Perú.
2.- Tener más de treinta años de edad.
3.- Haber hecho servicios importantes a la República.
4.- Tener talentos conocidos en la administración del Estado (…)
Inscríbete aquí Más información
Estos requisitos no solo establecían condiciones de tipo personal o de antigüedad, sino que además parecían delinear un perfil muy específico para el candidato ideal, quien, en un escenario ideal, sería un líder con experiencia, reconocimiento y compromiso con el país. No hay que ser muy sesudo para deducir que estas características estaban dirigidas a un candidato en específico, probablemente alguien que combinara lealtad con la causa y cierta auctoritas.
Estos requisitos parecían facilitar la elección de un líder con cualidades para gobernar de por vida, en un contexto de lucha contra las fuerzas españolas y consolidación del Estado. Sin embargo, el escenario político en ese momento era conflictivo y ambiguo, y la ambición de algunos podía convertir al Ejecutivo vitalicio en un medio para concentrar excesiva autoridad, poniendo en riesgo la democracia emergente.
Entre los aspectos más llamativos de esta Constitución, además del carácter “vitalicio” del poder presidencial, encontramos la inclusión de un reconocimiento y una estructura formal de los cuatro poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. La existencia de estos cuatro poderes señalaba un intento por instaurar un sistema de frenos y contrapesos, aunque en la práctica, la primacía de la figura presidencial podría limitar la independencia efectiva de los otros poderes.
En particular, el poder electoral, estipulado en el artículo 20, adquiría un carácter de participación directa y popular: “la autoridad electoral es ejercida directamente por los ciudadanos activos, quienes designan a un elector por cada cien ciudadanos en desarrollo”. Esta fórmula pretendía promover la participación cívica y democratizar el proceso electoral, aún en un contexto en el que el concepto de ciudadanía activa estaba en formación.
Para ser considerado ciudadano activo, además de cumplir con la obligación de ser peruano, se establecían requisitos importantes que resultaban excluyentes en muchos casos: “Peruano, casado o mayor de veinticinco años, saber leer y escribir, y finalmente tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte”. Estos requisitos, aunque parecen diseñados en aras de establecer una ciudadanía culta y productiva, en realidad limitaban la participación a ciertos estratos sociales.
La restricción del derecho a votar y ser elector a aquellos que cumplían con estas condiciones reflejaba un enfoque elitista, que excluía a las clases más humildes y a las mujeres, que no tenían aún derechos políticos en esa época. En resumen, la Constitución de Bolívar, refleja las aspiraciones y tensiones del inicio del Estado peruano. La concentración de poder, la influencia francesa y las limitaciones democráticas muestran un momento de transición donde las ideas republicanas estaban en desarrollo y los líderes buscaban consolidar su autoridad en medio de luchas internas y externa.
4. Constitución 1828
Ahora, es momento de introducir al presente artículo una de las constituciones más emblemáticas y recordadas en la historia del Constitucionalismo peruano. Se trata de aquella que, por su importancia y su influencia en la organización del Estado, ha sido conocida popularmente como la “Madre de las constituciones”.
La razón detrás de este apodo radica en que esta Constitución fue la primera en sentar las bases que moldearían las normativas posteriores, configurando un esquema organizacional del Estado que serviría como referencia fundamental para las sucesivas leyes fundamentales en Perú. En otras palabras, su carácter pionero y su influencia la convierten en un punto de referencia obligado para comprender la evolución del Constitucionalismo peruano.
Resulta sumamente interesante preguntarse por qué la tercera Constitución peruana es considerada como la “madre” de todas las demás. La respuesta es sencilla en apariencia, pero profunda en su contenido: esta Carta Magna fue la primera en establecer un modelo de organización del Estado que influiría en las siguientes versiones constitucionales del Perú. Su estructura y articulados sirvieron de base para los cambios y ajustes políticos y jurídicos que vendrían posteriormente, asegurando un equilibrio entre diferentes poderes y estableciendo un marco normativo que legitimara la existencia de un Estado peruano soberano, unido y organizado de manera efectiva.
En este sentido, resulta relevante citar las ideas del ya fallecido ex Presidente y líder político Valentín Paniagua, quien en 2003 reflexionó acerca de esta Constitución de 1828, calificándola como una “Constitución síntesis”. Para Paniagua, ella representaba un punto medio, un equilibrio entre las distintas tendencias ideológicas que en aquel tiempo enfrentaban a los sectores liberales y conservadores del país, quienes tenían visiones antagónicas respecto a la organización y el rumbo del Estado.
En sus palabras, esta Constitución logró equilibrar esas fuerzas encontradas, ofreciendo un marco legal que conjugará los intereses y aspiraciones de ambas posturas. Actualmente, es evidenciado que la existencia de un orden Constitucional que refleje una cierta pluralidad ideológica sigue siendo una necesidad imperiosa en cualquier sistema democrático. Sin embargo, en el siglo XIX, lograr este equilibrio resultaba una tarea aún mucho más compleja, dada la ingente cantidad de tensiones políticas, sociales y económicas que atravesaban al Perú en aquel entonces.
Un aspecto particularmente importante y digno de destacar en la Constitución de 1828 es su concepción del Estado, que resultó en una notable ruptura respecto a modelos anteriores. En particular, esta Constitución se alejaba de la tendencia federalista y priorizaba un Estado de carácter unitario, centralizado en la autoridad. Esta orientación puede apreciarse claramente en su artículo 2°, donde se establece explícitamente que:
La Nación Peruana es para siempre libre e independiente de toda potencia extranjera. No será jamás patrimonio de persona o familia alguna; ni admitirá con otro Estado unión o federación que se oponga a su independencia.
Este texto refleja de forma clara la voluntad de afirmar la soberanía plena del país, rechazando cualquier forma de federación o unión que pudiera comprometer su integridad y autonomía. Además, en ese tiempo, el respaldo al Estado unitario respondía a los intereses políticos, económicos y sociales que buscaban consolidar la estructura nacional frente a las amenazas externas e internas que enfrentaba el Perú por entonces.

Por otro lado, un cambio sustancial en comparación con la Constitución de 1826 fue la forma en que se distribuía el poder en el Estado. Mientras que la ley anterior dividía el poder en cuatro funciones distintas, la Constitución de 1828 optó por una organización en tres poderes, eliminando la figura del poder electoral como órgano separado.
En este sentido, el artículo 8° fue muy claro al definir que el poder reside en los tres poderes clásicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se establecía así que: “Delega el ejercicio de su soberanía en los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en que quedan distinguidas sus principales funciones”. Este cambio no sólo significó una simplificación del esquema de poderes, sino también una consolidación de un modelo que buscaba asegurar la independencia y el equilibrio entre los órganos del Estado.
Otra innovación importante que caracterizó a esta Constitución fue la modificación en relación con el sistema parlamentario. Mientras que la Constitución de 1826 estableció un sistema tricameral, es decir, con tres cámaras legislativas distintas, la Constitución de 1828 adoptó un sistema bicameral, conformado por una Cámara de Senadores y una de Diputados.
Esta modificación simplificó y racionalizó la estructura legislativa, facilitando su funcionamiento y representación. Este modelo bicameral, posteriormente, fue adoptado por la mayoría de las Constituciones peruanas, siendo considerado como un ejemplo de eficiencia y orden en la organización del poder político. El artículo 10° de la Constitución de 1828 recoge este cambio y oficializa la elección de estos dos órganos legislativos, marcando un paso importante en la evolución del sistema representativo en Perú.
Finalmente, otro aspecto digno de mención y de gran valor en la “Madre de las Constituciones” fue la introducción de principios que promovían la descentralización del poder. Aunque de forma implícita y no explícita en todos sus articulados, la Constitución estableció la existencia de juntas departamentales, que tenían la finalidad de representar los intereses específicos tanto a nivel departamental como provincial.
Estas juntas tenían el propósito de colaborar y coordinar con el Parlamento nacional, fortaleciendo la participación regional y fomentando la descentralización administrativa y política. De esta manera, se sentaron las bases para un modelo de gestión territorial que buscaba equilibrar el poder central con las necesidades y particularidades de las distintas regiones del país, promoviendo así un desarrollo más equitativo y una mayor cercanía entre las autoridades y la población.
REFERENCIAS
Alzamora Silva, L. (1942). La evolución política y constitucional del Perú independiente. Librería e Imprenta Gil S. A.
Congreso Constituyente del Perú. (1823). Constitución Política de la República Peruana de 1823.
Congreso Constituyente del Perú. (1826). Constitución Vitalicia para la República Peruana de 1826.
Congreso General Constituyente del Perú. (1828). Constitución Política de la República Peruana de 1828.
Corazao, V. P. (2003). La Constitución de 1828 y su proyección en el constitucionalismo peruano. Historia constitucional, (4), 103-150.
Hakansson Nieto, C. (2024). Curso de Derecho Constitucional. Gaceta Jurídica.
Ramos Núñez, C. (2018). La letra de la ley: Historia de las constituciones del Perú. Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional.
Sobre el autor: Franco Vásquez Robles es Bachiller de Derecho de la Universidad de Lima, Técnico Parlamentario en el Congreso de la República del Perú y asistente legal en “Voto Libre”. Ex practicante pre profesional en el Tribunal Constitucional, ex coordinador general del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional. Ex consejero junior de la facultad de Derecho en la Universidad de Lima. Ex miembro adjunto de la comisión de edición en la revista oficial de la facultad de derecho de la Universidad de Lima, Ius et Praxis.

![[VIVO] Clase modelo sobre exclusión probatoria en juicio. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-DIEGO-VALDERRAMA-MACERA-BANNER-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre prueba nueva en juicio. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-JUAN-ORTIZ-BENITES-BANNER-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre actuación probatoria. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-JOSE-DOMINGO-PEREZ-BANNER-1-218x150.jpg)
![Indecopi multa a BBVA con más de S/1.5 millones por realizar llamadas spam [Resolución Final 083-2025/CC3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-bbva-logo-LPDerecho-218x150.jpg)
![La pericia psicológica en los delitos de naturaleza sexual no cumple únicamente una función de apoyo periférico o accesorio, sino que constituye un medio idóneo para apreciar la consistencia interna y externa del testimonio de la víctima [Casación 1998-2022, Áncash, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![Basta que el delito fin esté sancionado con una pena mayor a 6 años —esto es, que el marco punitivo del delito parta de dicho umbral—para que se configure la organización criminal, con independencia de que los demás delitos no alcancen ese tope mínimo (en aplicación de la Ley 32108) [Apelación 30-2025, Junín, f. j. 16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-MAZO-CUADERNO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La congruencia de la sentencia no se vincula con la motivación, sino con la comparación entre lo pedido y lo resuelto, de modo que el juez no puede otorgar más, menos o algo distinto de lo solicitado, según la causa petendi y los fundamentos para estimar o desestimar [Casación 1331-2022, Lambayeque, f. j. 2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








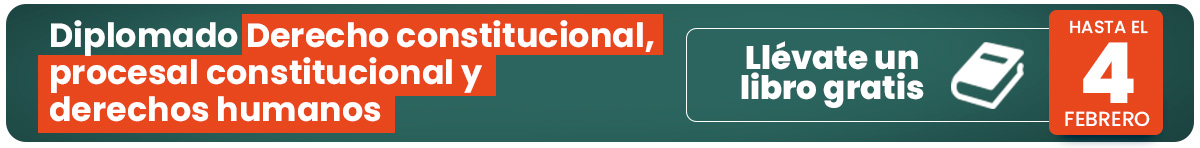
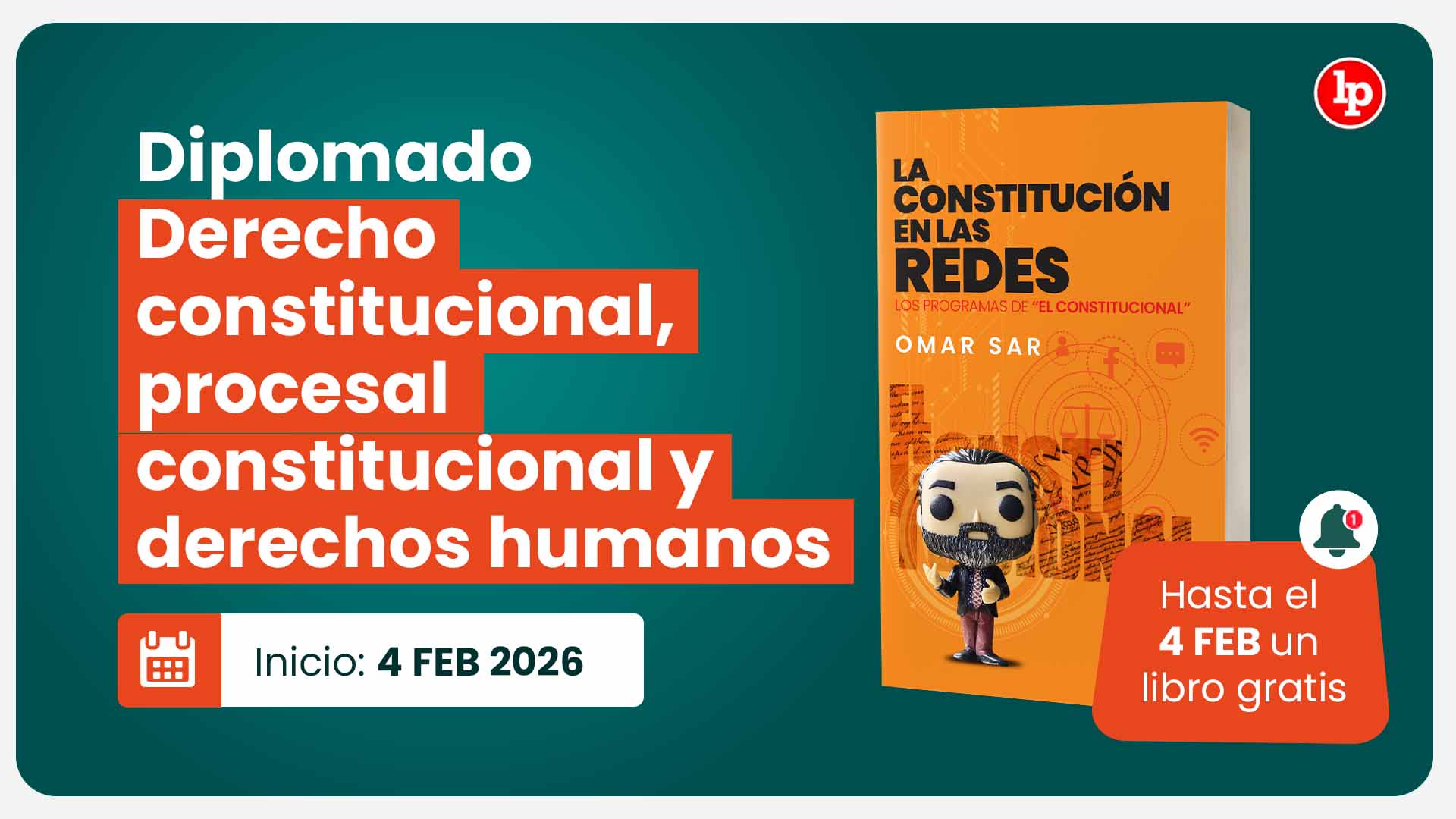

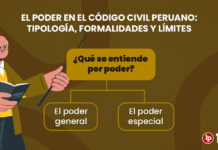
![[Balotario notarial] La función notarial y los instrumentos públicos notariales: estructura, límites y naturaleza administrativa](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/FUNCION-NOTARIAL-GESTION-PERU-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[Balotario notarial] La representación y el poder en el Código Civil (poder general y poder especial)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ACTOS-NEGOCIOS-JURIDICOS-ACTOS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)



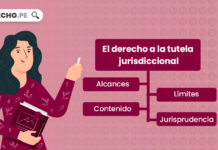

![Lineamientos sobre la designación y funciones del oficial de integridad electoral [Resolución 000021-2026-P/JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reajustan pensiones del régimen 20530 [Decreto Supremo 009-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/senor-en-la-ventanilla-de-un-banco-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Protocolo para el otorgamiento de medidas de protección en el marco de la Ley 30364 (Versión 001) [RA 000483-2025-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/VIOLENCIA-CARCEL-MUJER-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


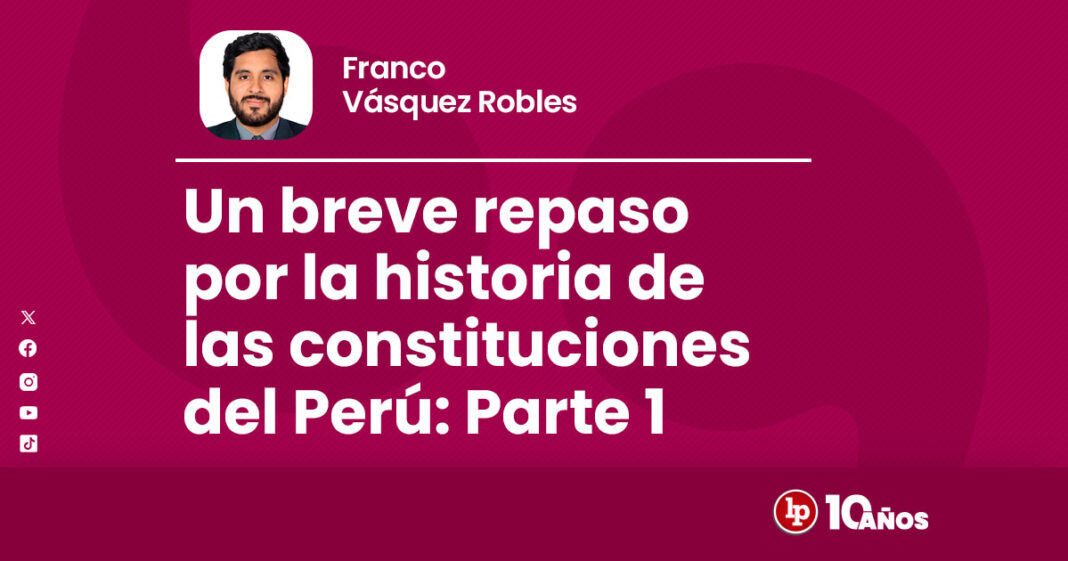


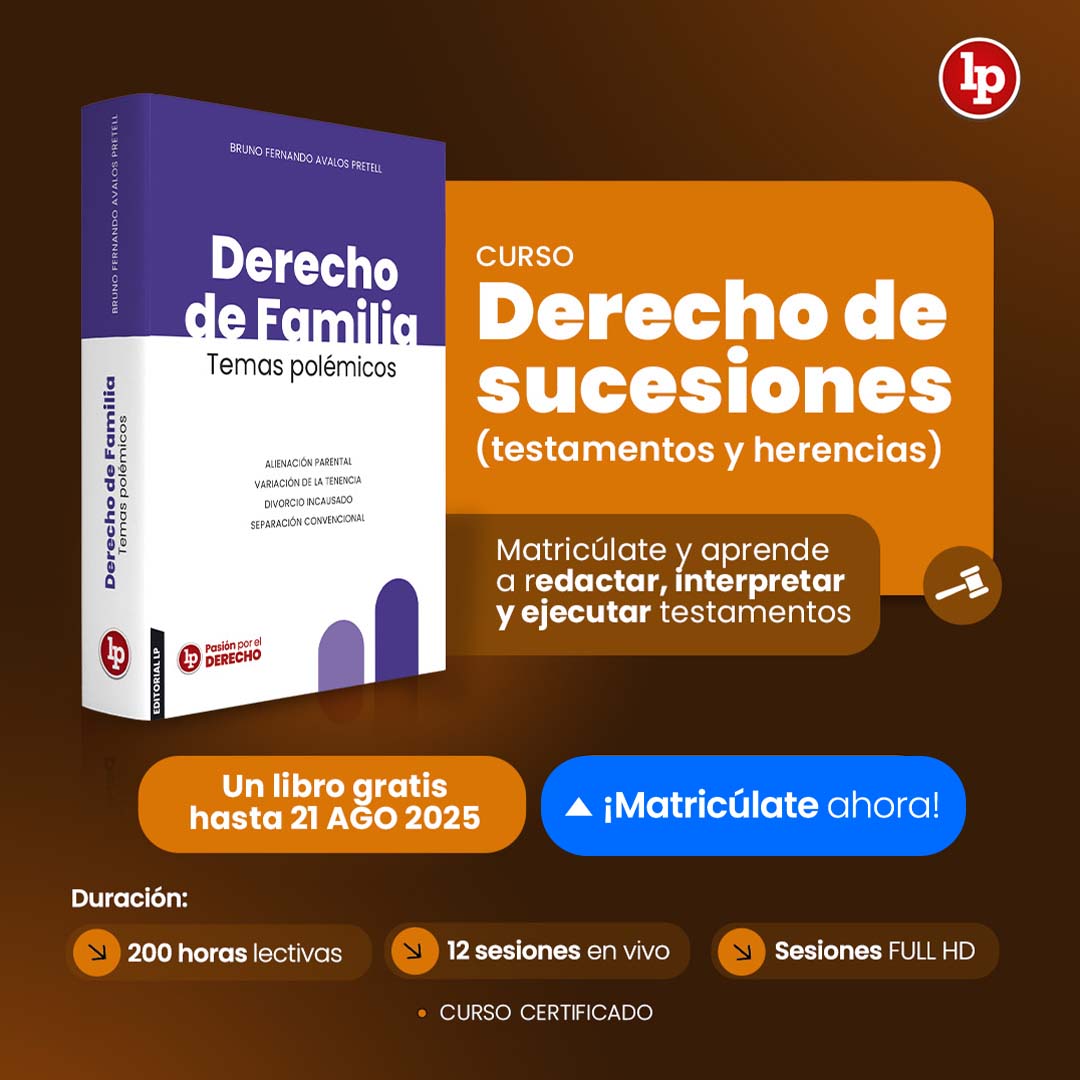
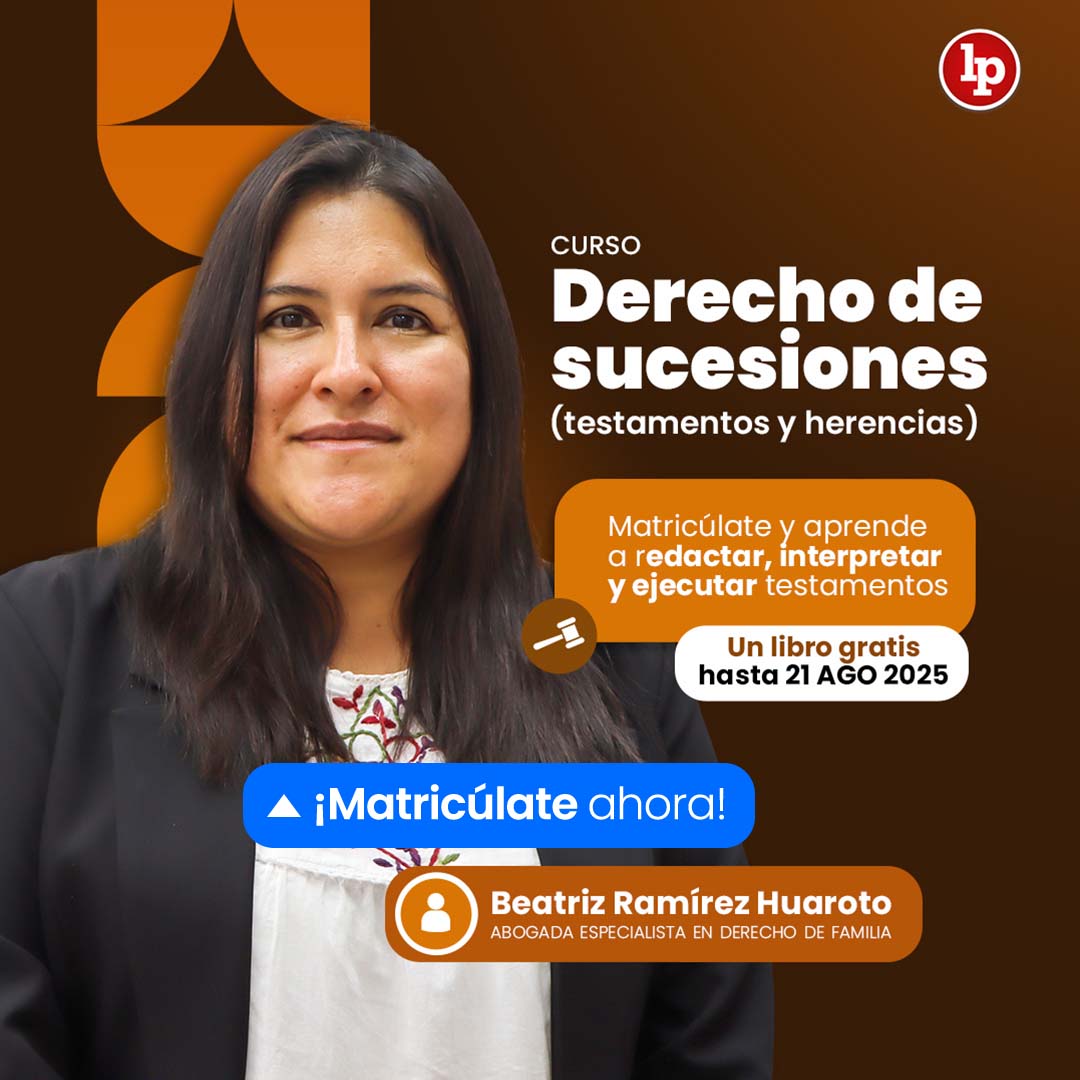
![[VIVO] Clase modelo sobre La Constitución como eje del Estado constitucional de derecho: derechos fundamentales, organización del poder y mecanismos de control. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-CHRISTIAN-DONAYRE-BANNER-218x150.jpg)




![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)