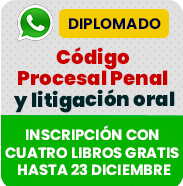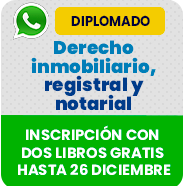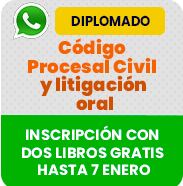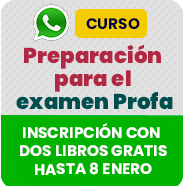Sumario: 1. La vigencia del Estatuto de Roma y su aplicación, 2. La aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad, 3. La prescripción de crímenes previos a 2003 y el principio de legalidad, 4. Conclusión.
Parte II: El Estado contra la memoria: la defensa de una ley polémica
En la primera parte de esta secuencia, analizamos la demanda y algunos aspectos clave para entender de qué van las normas impugnadas. En ese sentido, es importante tener en cuenta lo que contestó el Congreso de la República, días después de notificada la demanda contra la Ley 32107.
El eje central de la defensa se basa en interpretación de las ratificaciones de los tratados relativos a imprescriptibilidad de estos crímenes y la vigencia del Estatuto de Roma. Según el Congreso, la ley no introduce cambios normativos sustanciales, dado que precisa únicamente la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y de guerra en el ordenamiento jurídico nacional, estableciendo criterios de aplicación temporal y espacial.
En términos generales, el Legislativo solicitó que se declare infundada la acción presentada, argumentando que la norma no vulnera la Constitución ni en el fondo ni en la forma. Además, precisa que la norma es importante, de tal manera que, coadyuva a determinar desde qué momento el Estado peruano está obligado a aplicar las disposiciones sobre estos delitos.
Los principales argumentos expuestos por la Procuraduría del Congreso se pueden clasificar en tres aspectos fundamentales: (i) el alcance temporal del Estatuto de Roma y su aplicación en el Perú; (ii) la vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y su relación con la legislación nacional; y (iii) la interpretación del principio de legalidad y su impacto en la prescripción de los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de los tratados.
1. La vigencia del Estatuto de Roma y su aplicación
El artículo 2 de la Ley 32107 establece que:
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, en concordancia con el artículo 126 del referido estatuto.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano.
En ese sentido, bajo la premisa de que la Corte Penal Internacional (CPI) solo tiene competencia para crímenes después de la entrada en vigor del Estatuto; y que nadie será responsable con base en el Estatuto de Roma por hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, el Congreso sostiene que el referido estatuto no puede aplicarse retroactivamente a crímenes cometidos antes de su ratificación.
En ese sentido, se aboga por la idea de que esta norma no modifica el régimen existente, sino que simplemente confirma el alcance temporal del Estatuto dentro del ordenamiento jurídico nacional.
Si bien el Estatuto de Roma establece reglas sobre su propia competencia temporal, su alcance en el derecho interno ha sido objeto de diversas interpretaciones. Un punto de debate es si la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra deriva exclusivamente del Estatuto de Roma o si ya existía en el derecho internacional consuetudinario antes de su adopción.
Al respecto de la irretroactividad ratione personae, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado en su último llamado al Estado peruano que: «El propio tratado dispone que “[n]ada de lo dispuesto […] se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto”.».
Inscríbete aquí Más información
En ese sentido, algunos expertos plantean que la imprescriptibilidad de estos delitos no depende de la fecha de vigencia del Estatuto de Roma, sino de su reconocimiento previo en el derecho internacional.
2. La aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad
El artículo 3 de la Ley 32107 establece que:
La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, en concordancia con el artículo VIII de la referida convención.
La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad es de aplicación únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano.
A partir de ello, la Procuraduría sostiene que solo los crímenes cometidos después de esa fecha pueden considerarse imprescriptibles; que el Perú formuló una reserva y declaración interpretativa, señalando que aplicaría la Convención únicamente a hechos posteriores a su entrada en vigor; y, finalmente, que la Constitución establece el principio de irretroactividad de las normas, salvo cuando benefician al procesado.
Un punto de discusión en torno a este argumento es si la Convención sobre la Imprescriptibilidad crea la imprescriptibilidad o simplemente la reconoce como un principio preexistente del derecho internacional. Cabe resaltar que, históricamente, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra ya era una norma de ius cogens antes de la Convención de 1968, por lo que su aplicación no puede estar condicionada a la fecha de ratificación de un tratado.
Desde esta óptica, la determinación de la vigencia de la imprescriptibilidad no dependería exclusivamente de la ratificación de la Convención, sino de su naturaleza dentro del derecho internacional consuetudinario.
3. La prescripción de crímenes previos a 2003 y el principio de legalidad
El artículo 4 de la Ley 32107 establece que:
Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional.
La inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta.
La Procuraduría justifica esta disposición con base en que existe el principio de legalidad penal, por lo que nadie puede ser sancionado por hechos que, en el momento de su comisión, no estaban definidos como imprescriptibles en el derecho interno; asimismo, se basa en la irretroactividad de la ley penal más gravosa, es decir, aplicar la imprescriptibilidad a hechos anteriores a la ratificación de los tratados implicaría una retroactividad contraria al artículo 103 de la Constitución.
El argumento presentado plantea un debate sobre si el principio de legalidad impide que los Estados reconozcan normas de ius cogens en su legislación interna. Por un lado, la imprescriptibilidad de estos crímenes es una norma internacional superior, que no depende de su positivización en la legislación interna; y por otro lado, se ha señalado que el principio de legalidad no puede ser utilizado para garantizar impunidad en crímenes de lesa humanidad.
4. Conclusión
Como se ha podido ver, los argumentos del Congreso se basan en la interpretación del alcance temporal del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad, así como en el principio de legalidad. Sin embargo, el debate sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes plantea diversas posturas jurídicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, que deberán ser analizadas, por el Colegiado, a la luz de las decisiones supranacionales y del propio Tribunal Constitucional.
En el siguiente epígrafe de esta secuencia, analizaremos algunos pronunciamientos y otros que han sido correctamente aceptados por el Tribunal Constitucional en: “Parte III: Expertos en la balanza: el papel del amicus curiae”. La cual será publicada, en los siguientes días.
Puede consultar la anterior parte, donde analizamos la demanda de inconstitucionalidad AQUÍ.
Inscríbete aquí Más información
![Control difuso: Se inaplica la Ley 32107, pues, por la gravedad y la modalidad de comisión del delito —asesinatos cometido por líderes y mandos intermedios de la organización terrorista MRTA—, los hechos deben calificarse como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, dado que la adhesión a convenciones internacionales tiene carácter declarativo, no constitutivo (caso Víctor Polay y otros) [Exp. 00380-2023-8, F. J. III.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
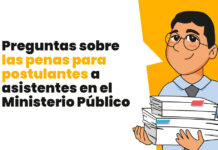
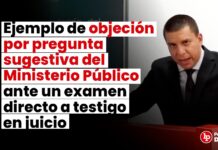
![Cuando el uniforme pesa más que la maternidad: La identificación de estereotipos de género en el fuero policial y castrense que obstaculiza el derecho a la maternidad justifica el dictado de medidas de protección [Exp. 10278-2025-2-3205-JR-FT-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/mujer-policia-LPDerecho-218x150.png)
![Atención: Suprema señala que cuando servidores soliciten asesoría y defensa legal a sus instituciones se aplica el silencio negativo [Casación 15580-2022, Loreto]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ante la duda respecto de la comisión de los delitos imputados se debe optar por esclarecerlos en juicio [Exp. 00951-2022-4-1826-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









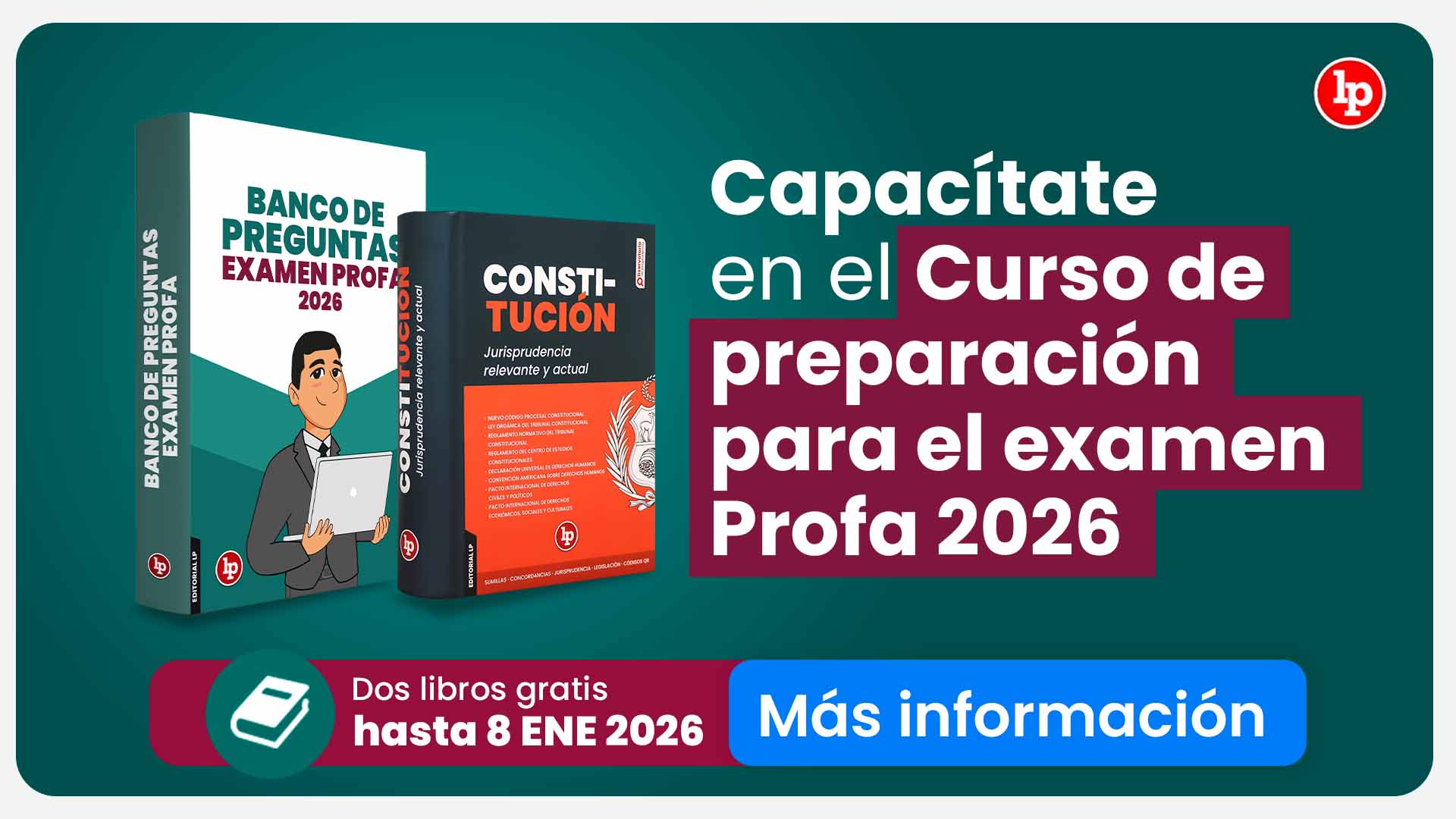

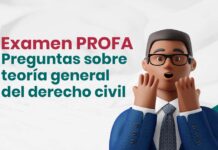


![Trabajador 276 pierde nombramiento por apelar un informe no impugnable y no el resultado final [Res. 005142-2025-Servir/TSC-Segunda Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dormir-trabajo-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-extras-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)


![Reglas para aplicar la concesión de los beneficios penitenciarios: i) la ley aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme o consentida; ii) las reformas posteriores se aplican solo si son favorables; y iii) se exige una evaluación global favorable del individuo —conducta, cumplimiento de normas, etc.— (precedente vinculante) [Exp. 04235-2023-PHC/TC, f. j. 38]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
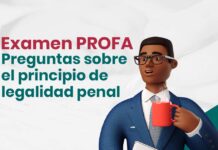
![[Nuevo criterio] TC: Ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme [Exp. 04235-2023-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento que regula el establecimiento de cursos de capacitación como medida preventiva para las microempresas [Decreto Supremo 288-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/sunat-LPDerecho-218x150.jpg)
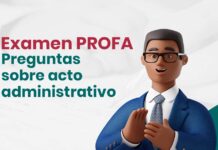
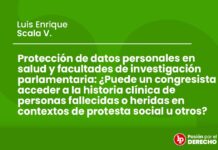
![Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta sobre nuevos métodos de precios de transferencia [Decreto Supremo 302-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/Derecho-Tributario-impuestos-tributos-LP-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)

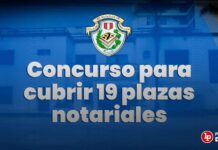




![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

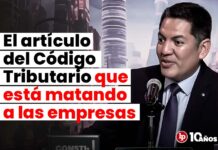

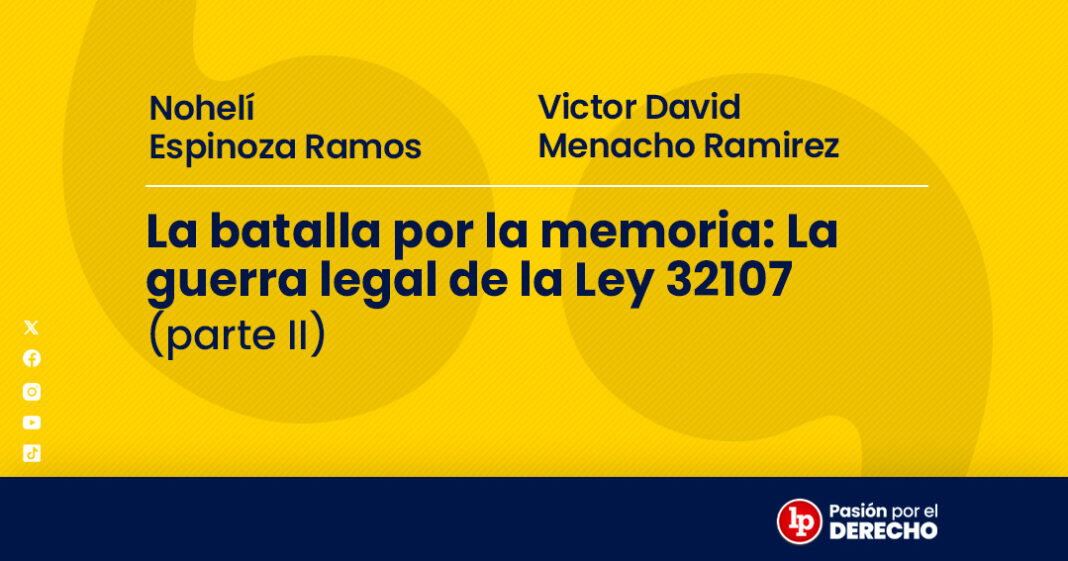

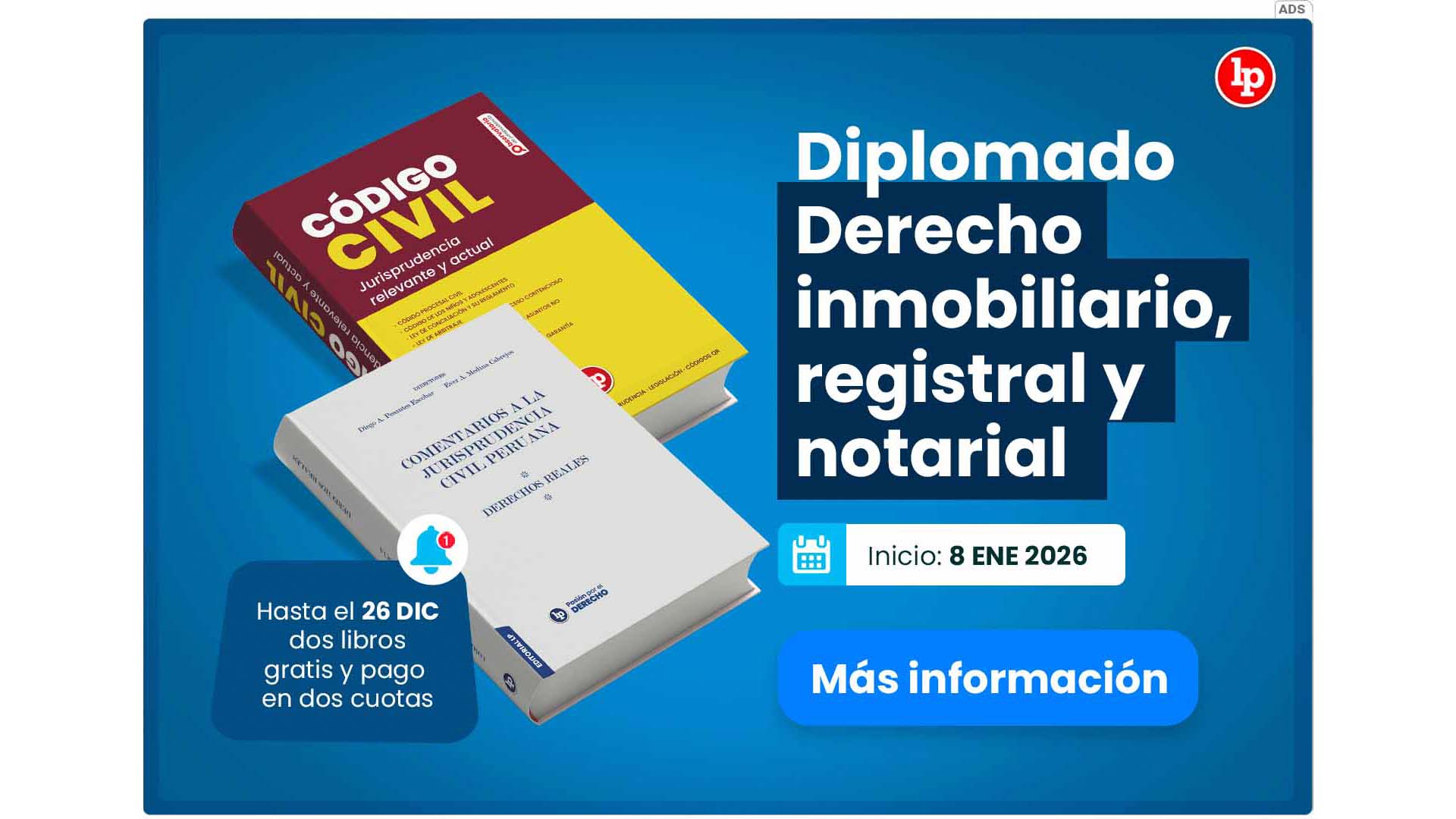
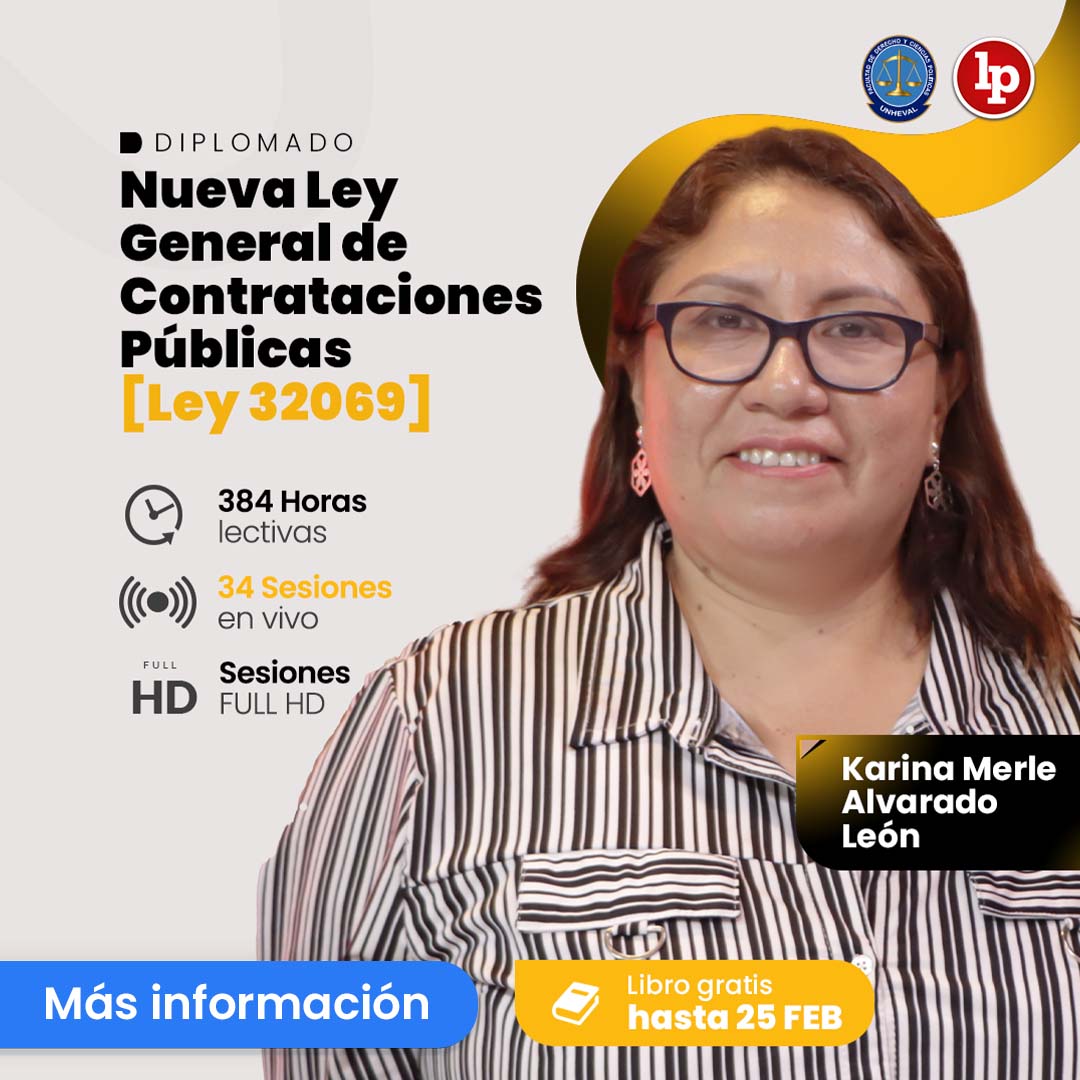
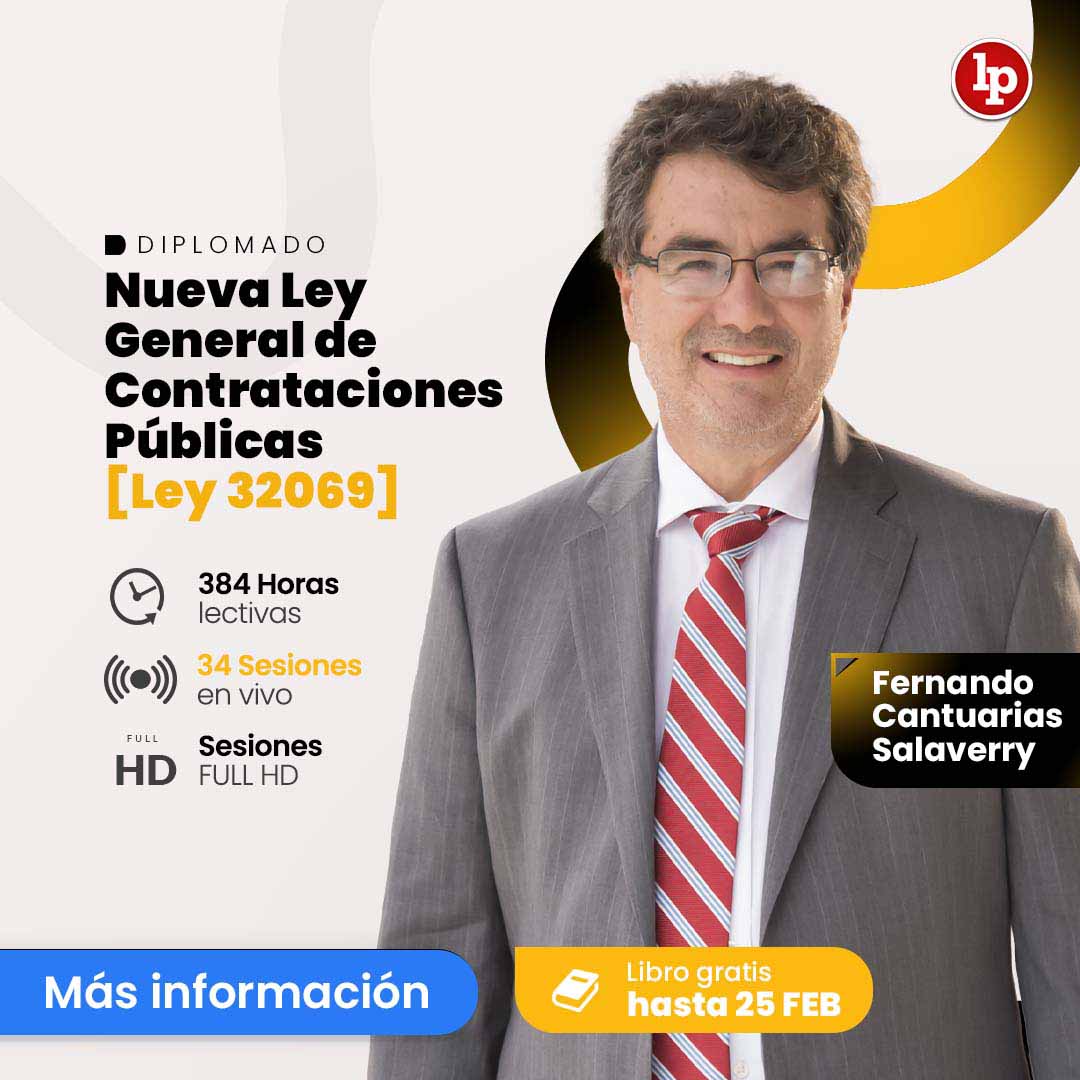

![Juez ejecuta sanción de amonestación a abogado Elio Riera por «quebrantamiento de la lex artis al formular recusación con manifiesta contravención al procedimiento» [Exp. 04633-2021-19]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ELIO-RIERA-DOCUMENTO2-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Aprueban valor de la UIT para el año 2026 [Decreto Supremo 301-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dinero-dolar-sube-afp-billete-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Control difuso: Se inaplica la Ley 32107, pues, por la gravedad y la modalidad de comisión del delito —asesinatos cometido por líderes y mandos intermedios de la organización terrorista MRTA—, los hechos deben calificarse como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, dado que la adhesión a convenciones internacionales tiene carácter declarativo, no constitutivo (caso Víctor Polay y otros) [Exp. 00380-2023-8, F. J. III.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Reglamento que regula el establecimiento de cursos de capacitación como medida preventiva para las microempresas [Decreto Supremo 288-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/sunat-LPDerecho-100x70.jpg)