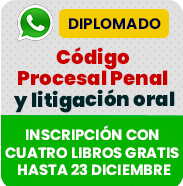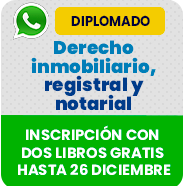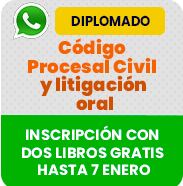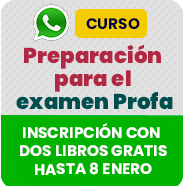Sumario: 1. Introducción, 2. ¿Es necesaria la imprescriptibilidad de estos crímenes?, 3. ¿Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son lo mismo?, 4. El ius cogens y su prevalencia sobre el derecho interno, 5. ¿Qué es el derecho a la verdad y cómo se relaciona con la imprescriptibilidad?, 6. La aplicabilidad de estas normas de los tratados antes de su ratificación, 7. Conclusiones.
Matricúlate: Diplomado Teoría del delito y litigación oral. Inicio 11 de febrero
Parte I: ¿Puede una ley borrar la historia?
1. Introducción
La Ley 32107, publicada el 9 de agosto de 2024, ha generado una intensa controversia constitucional debido a su impacto en la aplicación de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú. En esencia, la norma establece que estos delitos solo son aplicables a hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma (el 1 de julio de 2002) y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (el 9 de noviembre de 2003).
El principal argumento en la demanda de inconstitucionalidad es que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles bajo el derecho internacional, dado que constituyen violaciones graves contra la dignidad humana y los principios fundamentales del derecho penal internacional. La imprescriptibilidad no depende de tratados específicos, sino que es un principio de ius cogens, es decir, una norma imperativa que debe ser respetada por todos los Estados sin excepción.
La primera parte de esta sección titulada “La batalla por la memoria” busca profundizar en los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad, abordando cuestiones clave por las cuales se indica que la Ley 32107 vulnera principios fundamentales de la Constitución y del derecho internacional y, en consecuencia, afecta gravemente el acceso a la justicia para las víctimas.
Inscríbete aquí Más información
2. ¿Es necesaria la imprescriptibilidad de estos crímenes?
En principio, es necesario indicar que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constituyen algunas de las violaciones más graves contra la dignidad humana. A diferencia de los delitos comunes, su impacto trasciende a las víctimas individuales, afectando a sociedades enteras e incluso a la comunidad internacional en su conjunto.
La imprescriptibilidad de estos crímenes responde a tres razones fundamentales:
- Su gravedad excepcional, ya que no se trata de delitos ordinarios, sino de actos que atentan contra la humanidad en su conjunto.
- El carácter sistemático y la responsabilidad estatal, ya que muchos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son perpetrados con la complicidad o aquiescencia de estructuras estatales, lo que hace que las víctimas enfrenten obstáculos para acceder a la justicia. En regímenes dictatoriales o en contextos de conflicto, los responsables pueden eludir el enjuiciamiento por décadas.
- La obligación internacional de los Estados, ya que la comunidad internacional ha reconocido que estos crímenes no deben quedar impunes, estableciendo la imprescriptibilidad en tratados como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968. Además, tribunales internacionales y nacionales han reafirmado esta regla en múltiples fallos, considerando que la imprescriptibilidad es una norma de ius cogens, es decir, una norma imperativa que prevalece sobre cualquier legislación interna.
Los antecedentes históricos refuerzan la necesidad de este principio. Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg establecieron que la responsabilidad penal por estos crímenes no depende de la legislación interna de cada país, sino de principios fundamentales del derecho internacional. Posteriormente, este criterio fue adoptado por tribunales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), así como por la Corte Penal Internacional (CPI).
Por lo anterior, podemos responder que sí, es necesaria su naturaleza imprescriptible.
3. ¿Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son lo mismo?
No. Por una parte, los crímenes de lesa humanidad tienen una configuración específica que los distingue de los delitos comunes. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante, Estatuto de Roma), un crimen de lesa humanidad se configura cuando un acto inhumano es cometido “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Este concepto implica la presencia de los siguientes elementos esenciales:
- Actos inhumanos, cuya realización revele un desprecio extremo contra la dignidad humana. Por ejemplo, la desaparición forzada, la tortura, entre otros.
- Un ataque generalizado o sistemático, en otras palabras, para que un crimen sea considerado de lesa humanidad, debe ser parte de una estrategia amplia, no un hecho aislado. El ataque generalizado se refiere a su extensión en términos de víctimas y territorio afectado, mientras que el ataque sistemático implica una organización o planificación deliberada.
- Conexión con una política estatal o de una organización, es decir, que no es necesario que el ataque esté formalmente reconocido por el Estado, sino que debe haber una estructura detrás que lo facilite o lo promueva. En contraparte, los delitos comunes pueden ser cometidos por individuos sin un plan coordinado.
- Conocimiento del ataque, dicho de otra manera, los perpetradores deben ser conscientes de que sus actos forman parte de un ataque contra una población civil.
Una distinción fundamental entre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra radica en el contexto en el que se cometen. Mientras que los crímenes de guerra están intrínsecamente ligados a la existencia de un conflicto armado, ya sea internacional o interno, los crímenes de lesa humanidad trascienden este escenario. Estos últimos pueden perpetrarse tanto en tiempos de guerra como en situaciones de paz, siempre y cuando formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y se cometan con conocimiento de dicho ataque.
En otras palabras, los crímenes de guerra son violaciones graves del derecho internacional humanitario que ocurren durante un conflicto armado. Los crímenes de lesa humanidad, por su parte, son actos de violencia extrema que se dirigen contra una población civil de manera sistemática y con conocimiento de que forman parte de un ataque a gran escala.
Entonces, puede suceder que un delito común, como un asesinato, se transforme en un crimen de lesa humanidad cuando forme parte de un ataque sistemático contra una población civil. Por lo anterior, la calificación jurídica del delito no depende solo del acto en sí, sino del contexto en el que se comete.
La estructura antes mencionada ha sido aplicada en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) determinaron que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante el conflicto armado interno calificaban como crímenes de lesa humanidad.
4. El ius cogens y su prevalencia sobre el derecho interno
El concepto de ius cogens se refiere a normas imperativas del derecho internacional que tienen una jerarquía superior y que no pueden ser derogadas por tratados o leyes nacionales. Estas normas son reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto y prevalecen sobre cualquier disposición contraria en el derecho interno.
El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que cualquier tratado contrario a una norma de ius cogens es nulo.
Este principio ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Corte IDH, que ha reiterado que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es una norma de ius cogens. Por su lado, en el ámbito interno, el TC ha sostenido en diversas sentencias que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, independientemente de la fecha en que fueron cometidos.
5. ¿Qué es el derecho a la verdad y cómo se relaciona con la imprescriptibilidad?
El derecho a la verdad es un derecho fundamental implícito que se vincula con la obligación del Estado de investigar y esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. Este derecho ha sido reconocido por la Corte IDH como un componente esencial del acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.
Este derecho tiene dos vertientes: una subjetiva que implica que la víctima y sus familiares o allegados conozcan la verdad; y una objetiva, que involucra a toda la sociedad, con el fin de que se enmiende, evite y no se dejen impunes estos atroces hechos. Es así como, de materializarse este derecho, el Estado deba investigar, individualizar y sancionar a los responsables y, de ser posible, resarcir los daños.
Inscríbete aquí Más información
6. La aplicabilidad de estas normas de los tratados antes de su ratificación
Uno de los aspectos más controversiales que muestra la demanda contra la Ley 32107 es su disposición de que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra solo pueden ser perseguidos si ocurrieron después de la entrada en vigor de los tratados internacionales pertinentes.
Sin embargo, los demandantes interpretan que este tenor es inconstitucional y contrario al derecho internacional, por las siguientes razones:
- Las normas de ius cogens existen antes de su codificación en tratados, ya que el hecho de que los tratados hayan entrado en vigor en determinado tiempo no significa que la imprescriptibilidad de estos crímenes no existiera antes.
- La Corte IDH ha señalado que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma preexistente, independiente de su tipificación en el derecho interno. Históricamente, se ha demostrado que estos crímenes pueden ser sancionados incluso si no estaban expresamente contemplados en las leyes nacionales en el momento de su comisión. Esto se debe a que los principios del derecho internacional público y los derechos humanos existen con anterioridad a su codificación formal. En este sentido, pueden entenderse como parte de un orden jurídico superior, similar a un derecho natural que prevalece sobre el derecho positivo.
- El TC ha reconocido la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sentencias previas, como la STC Exp. 00024-2010-AI/TC. Además, el principio de retroactividad en favor de los derechos humanos permite aplicar normas internacionales incluso a hechos previos a su entrada en vigor.
7. Conclusiones
La demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107 se fundamenta en la incompatibilidad de esta norma con principios fundamentales del derecho internacional y la Constitución Política. Ante todo, esto se concluye que:
- La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es una norma de ius cogens, aplicable independientemente de la fecha de los hechos.
- La ley vulnera el derecho a la verdad al impedir la investigación y sanción de crímenes cometidos antes de la ratificación de los tratados mencionados.
- La ley es inconstitucional porque contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los tratados internacionales ratificados por el Perú.
- La Corte IDH ha establecido que la imprescriptibilidad de estos crímenes es de aplicación universal y no depende de la ratificación de tratados específicos.
En el siguiente epígrafe de esta secuencia, analizaremos la contestación de la demanda en: “Parte II: El Estado contra la memoria: la defensa de una ley polémica”. La cual será publicada, en los siguientes días.

![En los delitos dolosos, tanto la autoría como la participación son formas de intervención delictiva, en el sentido de escalones o estadios legales de atribución de responsabilidad delictiva, por lo que su cambio, durante la investigación, no constituye una variación cualitativa de la ejecución de los hechos imputados, menos una modificación del tipo penal atribuido [Apelación 51-2025, Suprema]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA3-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Que el derecho a la constitución en parte civil caduque a partir de la notificación de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, lejos de constituir un premio a la falta de diligencia de una de las partes, es resultado del cumplimiento a la garantía del debido proceso [Apelación 18-2025, Corte Suprema]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Cuando un fiscal adjunto superior actúa en nombre y representación de un despacho fiscal superior, como parte de su equipo, asume la investidura de este [Apelación 10-2025, Amazonas]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ABOGADO-JUEZ-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC precisa su entendimiento sobre maternidad subrogada: (i) total, la mujer gesta y alumbra un bebé aportando su propio óvulo y (ii) parcial, la mujer gesta y alumbra un bebé fecundado con un óvulo de otra mujer; en ambos casos entrega el bebé a quienes la contrataron [Exp. 01367-2019-PA/TC, ff. jj. 37-38]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-1-218x150.jpg)
![TC ordena al Reniec consignar, como apellido materno de una niña, el de la mujer que obtuvo el óvulo de una donante anónima y lo hizo implantar en el útero de otra mujer que dio a luz [Expediente 01367-2019-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/07/tc-y-embarazada-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









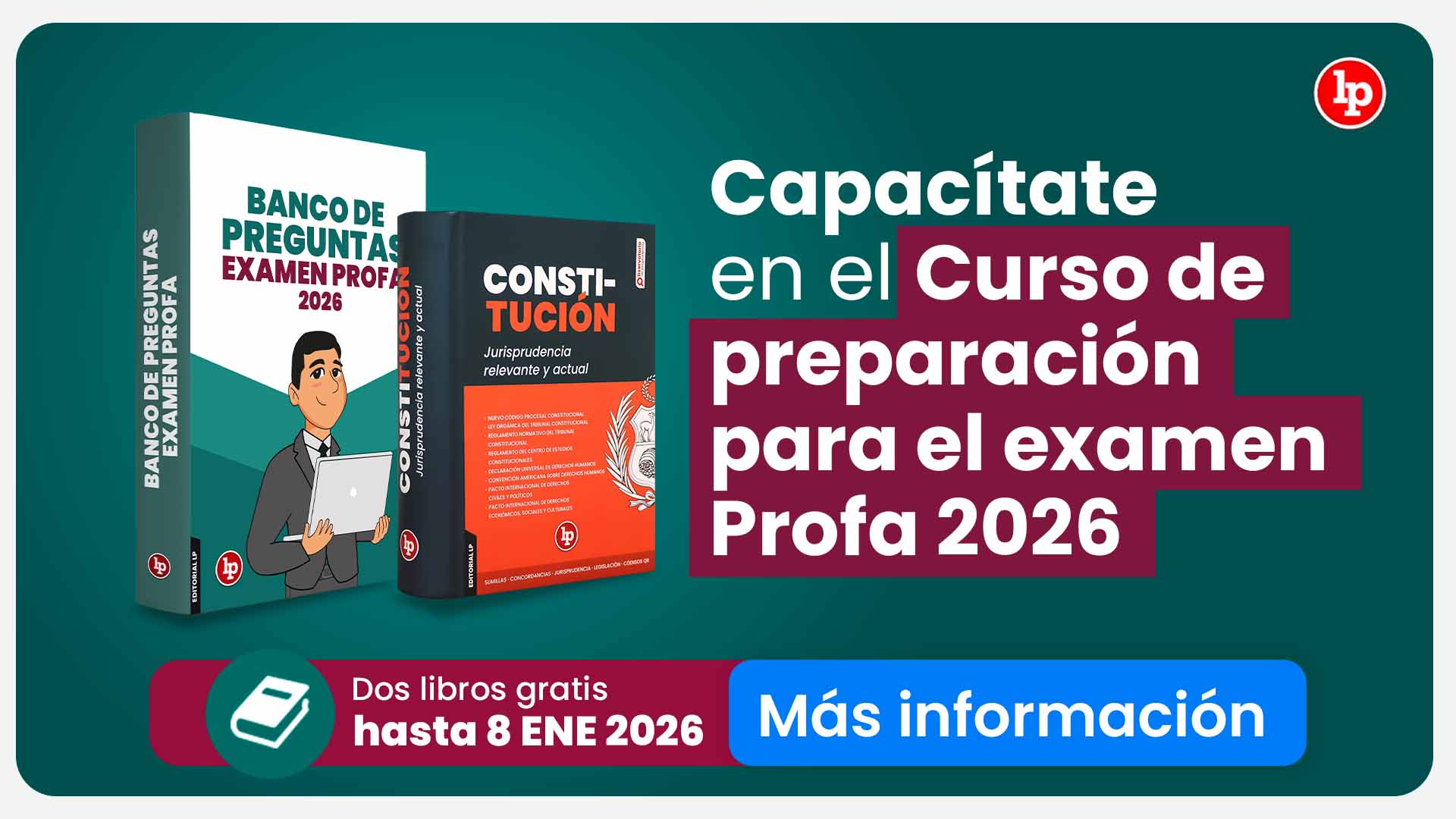

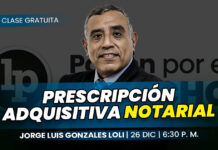



![Precedente Servir sobre la notificación de los actos emitidos en el PAD en el marco de la Ley 30057 [Resolución de Sala Plena 002-2025-Servir/TSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Servidores que estén próximos a jubilarse pueden solicitar teletrabajo? [Informe Técnico 002521-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/trabajadores-pareja-servidores-trabajo-LPDerecho-218x150.jpg)
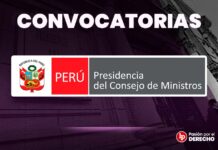
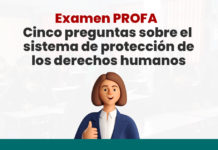
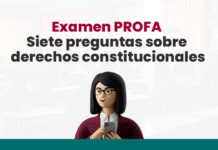

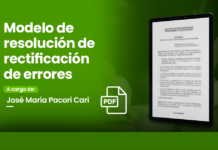
![Este Organismo Técnico Especializado se ratifica en los alcances de las Opiniones N° 137-2009/DTN y N° 037-2012/DTN, en relación con el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 32067 previsto en su artículo 7, considerando que los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero cuentan con una regulación propia del Sistema financiero, cuyo cumplimiento e interpretación de su Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, por lo que es el organismo que tiene la atribución de emitir pronunciamiento sobre qué servicios constituyen operaciones bancarias o financieras que originen la celebración de contratos bancarios o financieros [Opinión D000025-2025-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![En virtud de lo que establece el literal f) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley, los locadores de servicios no son considerados compradores públicos; según el dispositivo señalado, solo los funcionarios y servidores públicos de la Dependencia encargada de las contrataciones pueden ser considerados compradores públicos. Lo señalado no obsta que las Entidades puedan contratar locadores para prestar servicios (de carácter autónomo y específicos a cambio de una contraprestación) en la Dependencia encargada de las contrataciones [Opinión D000041-2025-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)


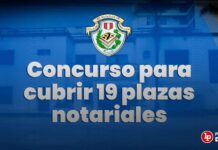


![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

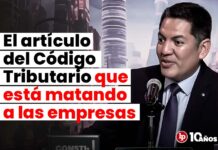

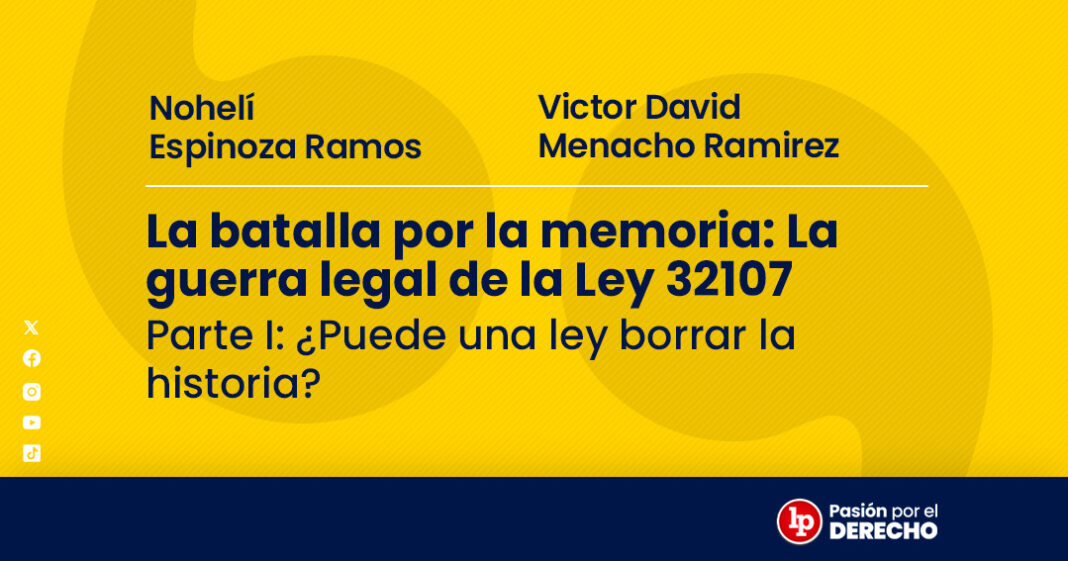

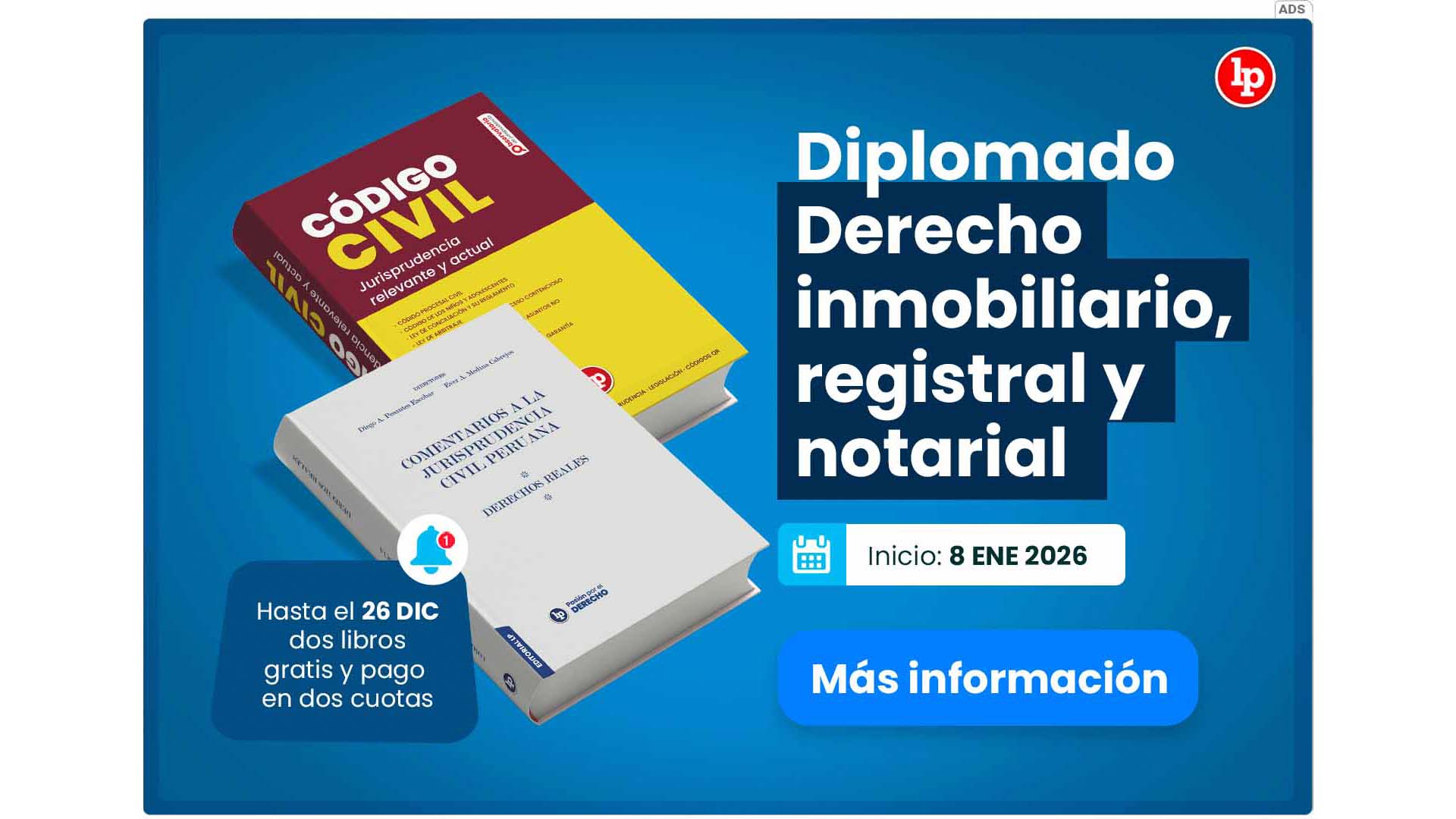


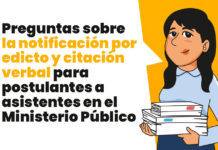
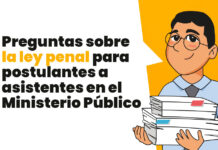

![Sala declara ilegal diligencias de control de identidad y registro vehicular por violación del principio de legalidad, y manda copias a Inspectoría de la PNP [Exp. 5844-2019-8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/Giammpol-Taboada-Pilco-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Trabajador 276 pierde nombramiento por apelar un informe no impugnable y no el resultado final [Res. 005142-2025-Servir/TSC-Segunda Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dormir-trabajo-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-extras-laboral-LPDerecho-100x70.jpg)

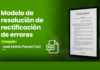
![Este Organismo Técnico Especializado se ratifica en los alcances de las Opiniones N° 137-2009/DTN y N° 037-2012/DTN, en relación con el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 32067 previsto en su artículo 7, considerando que los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero cuentan con una regulación propia del Sistema financiero, cuyo cumplimiento e interpretación de su Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, por lo que es el organismo que tiene la atribución de emitir pronunciamiento sobre qué servicios constituyen operaciones bancarias o financieras que originen la celebración de contratos bancarios o financieros [Opinión D000025-2025-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-100x70.jpg)