Sumario: 1. Resumen; 2. Palabras clave; 3. Introducción; 4. Apertura; 5. Estándares de prueba y herramientas indiciarias (Jean Paul Dechamps); 6. Confidencialidad vs. deber de denuncia: el test de proporcionalidad (David Anibal Ortiz Gaspar); 7. Transparencia, audiencias públicas, integridad y compliance del mecanismo arbitral (Mario Camacho Lazarte); 8. Desafíos del Estado en arbitraje de inversión: estrategia probatoria y credibilidad (Ricardo Condori); 9. Cinco ideas-fuerza que deja el panel; 10. Conclusiones.
1. Resumen
El Panel 1 “Arbitraje y Corrupción” examinó los desafíos que enfrenta el arbitraje —especialmente cuando el Estado es parte— para investigar, acreditar y sancionar actos de corrupción sin sacrificar debido proceso, confidencialidad ni eficacia. A partir de intervenciones complementarias, se discutieron los estándares probatorios aplicables (preponderancia de la evidencia frente a evidencia clara y convincente) y el uso combinado de evidencia circunstancial, inferencias razonadas, banderas rojas e inferencias adversas por falta de colaboración. Se desarrolló, además, una propuesta de armonización entre la confidencialidad y el deber de denuncia de los árbitros mediante el test de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta), así como lineamientos para fortalecer la transparencia (publicidad de audiencias, canales protegidos de denuncia y protección al denunciante).
Finalmente, se abordaron estrategias estatales para evitar que la alegación de corrupción sea percibida como maniobra dilatoria, subrayando la necesidad de articulación interinstitucional, oportunidad procesal y solidez probatoria. El panel concluye que integridad, transparencia y prueba inteligente son condiciones para la legitimidad del arbitraje.
2. Palabras clave
Arbitraje; Corrupción; Estándar probatorio; Evidencia circunstancial; Banderas rojas; Test de proporcionalidad; Confidencialidad; Deber de denuncia; Transparencia; Arbitraje de inversión; Interés público.
3. Introducción
La corrupción plantea uno de los dilemas más complejos para el arbitraje contemporáneo, en particular en controversias donde el Estado es parte y se encuentran comprometidos recursos públicos y bienes de interés general. La tensión entre celeridad, confidencialidad y legitimidad exige respuestas normativas y prácticas que blinden el sistema sin desnaturalizarlo.
El Panel 1 “Arbitraje y Corrupción” del Congreso Internacional Arbitraje y Estado (Cusco, 2025), organizado por la Procuraduría General del Estado del Perú, reunió a especialistas para abordar tres ejes: (i) los estándares y técnicas de valoración probatoria de la corrupción (incluyendo el rol de la evidencia indirecta y los indicios), (ii) la compatibilidad entre la confidencialidad arbitral y el deber de denuncia de árbitros y centros, y (iii) mecanismos de transparencia e integridad institucional que prevengan el uso del arbitraje como herramienta de legitimación de conductas ilícitas.
Metodológicamente, el panel se estructuró en exposiciones temáticas seguidas de un intercambio con el público, lo que permitió conectar experiencias comparadas con necesidades regulatorias y de gestión en la práctica regional. El hilo conductor fue claro: elevar la calidad de la prueba, ordenar la confidencialidad mediante el test de proporcionalidad y operar canales de denuncia eficaces con protección al denunciante, todo ello en armonía con el interés público y los estándares internacionales.
En esa línea, la reseña que sigue sistematiza los principales argumentos, ejemplos y propuestas de política y práctica arbitral, ofreciendo una hoja de ruta para reforzar la integridad del arbitraje y la confianza ciudadana en sus resultados.
4. Apertura
El Panel 1: Arbitraje y Corrupción, celebrado en el marco del Congreso Internacional Arbitraje y Estado – Cusco 2025, marcó el inicio de un debate crucial sobre la intersección entre justicia arbitral, integridad pública y legitimidad democrática. La sesión fue moderada por el Dr. Arnao Puig, secretario general de la Cámara Arbitral Internacional de París, académico de sólida trayectoria en derecho internacional privado y del comercio internacional.
En sus palabras de apertura, el Dr. Puig recordó que el arbitraje nació para garantizar la imparcialidad, celeridad y confidencialidad en la resolución de controversias. Sin embargo, advirtió que estos valores fundamentales pueden ser socavados por la corrupción, fenómeno que —al infiltrarse en la contratación pública y en los arbitrajes de inversión— erosiona la confianza de los ciudadanos y genera dudas sobre la legitimidad de los laudos.
Con ese marco, el panel se propuso enfrentar de manera integral los desafíos que plantea la corrupción en sede arbitral, a través de cuatro ejes complementarios:
1. La prueba de la corrupción: dificultades probatorias, estándares aplicables, uso de evidencia circunstancial, inferencias y “banderas rojas”.
2. El rol de los árbitros frente a actos ilícitos: cómo armonizar la confidencialidad con el deber de denuncia, y si esta obligación fortalece la legitimidad del arbitraje.
3. La transparencia como requisito democrático: mecanismos de publicidad de audiencias, canales de denuncia y protección de denunciantes.
4. La defensa del Estado en arbitrajes de inversión: retos de estrategia probatoria, coordinación institucional y necesidad de evitar percepciones de dilación procesal.
Inscríbete aquí Más información
Así, el encuadre del panel no se limitó a un diagnóstico de riesgos. Al contrario, buscó delinear un mapa de soluciones normativas, éticas y prácticas que permitan al arbitraje no solo resistir la corrupción, sino transformarse en un instrumento reforzado de justicia y confianza pública.
5. Estándares de prueba y herramientas indiciarias (Jean Paul Dechamps)
La primera intervención del Dr. Jean Paul Dechamps puso sobre la mesa uno de los dilemas más sensibles del arbitraje internacional contemporáneo: ¿qué estándar de prueba corresponde aplicar cuando se alegan actos de corrupción? El problema es doble. Por un lado, la corrupción es por naturaleza un fenómeno clandestino, diseñado para no dejar huellas, sin contratos formales, facturas o testigos dispuestos a declarar. Por otro, las consecuencias jurídicas de acreditarla —como la nulidad de un contrato o la inadmisibilidad de una inversión— son sumamente graves.
Estándares probatorios en tensión
Dechamps explicó que en la práctica los tribunales arbitrales han oscilado entre dos grandes estándares:
1. Preponderancia de la evidencia (balance of probabilities): propio del common law y cercano a la íntima convicción en el derecho continental. Basta que el hecho sea “más probable que no”. Este estándar otorga cierta flexibilidad y permite al tribunal valorar indicios, inferencias y patrones de conducta.
2. Evidencia clara y convincente (clear and convincing evidence): exige pruebas sólidas y específicas, elevando considerablemente el umbral de convicción. Este estándar busca proteger la reputación de los Estados y de los inversionistas, evitando condenas basadas en simples sospechas.
La jurisprudencia muestra que no existe uniformidad. Casos como EDF v. Rumania ilustran cómo la aplicación de un estándar alto llevó a descartar alegaciones plausibles de corrupción por falta de pruebas directas. En contraste, en Glencore v. Colombia, el tribunal aceptó trabajar con el estándar de preponderancia, admitiendo evidencias circunstanciales y patrones de conducta, aunque igualmente concluyó que la prueba no era suficiente.
El mensaje, según el ponente, es claro: elevar demasiado el estándar puede blindar la corrupción; mantenerlo demasiado bajo puede dañar reputaciones y afectar inversiones legítimas. La solución parece residir en la flexibilidad, con la preponderancia como regla y un rigor mayor en casos de especial gravedad.
Herramientas indiciarias: prueba indirecta y razonamiento lógico
El Dr. Dechamps enfatizó que, ante la dificultad de obtener “la pistola humeante”, los tribunales recurren a tres herramientas indiciarias:
• Evidencia circunstancial: patrones de pago desproporcionados, relaciones con funcionarios sin sustento contractual, contratos de consultoría ficticios, uso de sociedades offshore. Casos como Metal-Tech v. Uzbekistán demostraron que uniendo esos puntos —aunque sin prueba directa— puede acreditarse la corrupción y rechazar la jurisdicción arbitral.
• Inferencias lógicas: conclusiones derivadas de un conjunto coherente de hechos. Sin embargo, deben ser razonadas y no imaginativas. El precedente Methanex v. EE.UU. recordó que no basta seleccionar los indicios que encajan en una narrativa, sino considerar todas las posibilidades factuales.
• Banderas rojas (red flags): señales de alerta como honorarios desproporcionados, pagos en efectivo, intermediarios sin experiencia, ausencia de documentación. Una bandera roja aislada no prueba nada; un conjunto consistente puede revelar un patrón convincente (P&ID v. Guinea).
A ello se suman las inferencias adversas por negativa injustificada de una parte a exhibir documentos relevantes, regla reconocida incluso en las IBA Rules on the Taking of Evidence.
Una prueba de equilibrio
En conclusión, la construcción de la prueba de corrupción en el arbitraje internacional es un arte de equilibrio entre sospecha y certeza. Las evidencias circunstanciales son las piezas, las inferencias el acto de unirlas, y las banderas rojas las señales que orientan dónde mirar. Ninguna de ellas, por sí sola, acredita la corrupción; pero bien integradas permiten revelar lo que los corruptos intentan ocultar.
El panel coincidió en que, frente a un fenómeno tan corrosivo, el arbitraje no puede exigir imposibles probatorios ni basarse en simples sospechas. El reto es encontrar un estándar flexible, apoyado en herramientas indiciarias robustas, que preserve tanto la legitimidad del arbitraje como la eficacia de la lucha contra la corrupción.
6. Confidencialidad vs. deber de denuncia: el test de proporcionalidad (David Anibal Ortiz Gaspar)
En mi intervención abordé un punto que considero crucial para la legitimidad del arbitraje con el Estado: ¿cómo compatibilizar el principio de confidencialidad con el deber de denunciar actos de corrupción? A primera vista parecen principios en tensión, pero sostuve que se trata de un conflicto aparente, pues ambos protegen bienes distintos: la confidencialidad asegura la eficacia del arbitraje y la autonomía de las partes, mientras que el deber de denuncia responde a un mandato constitucional e internacional de lucha contra la corrupción.
1. El test de proporcionalidad como herramienta arbitral
Propuse que los árbitros pueden recurrir al test de proporcionalidad para decidir con legitimidad cuándo corresponde denunciar actos ilícitos detectados en un arbitraje con el Estado. Este test, tomado de la doctrina constitucional, tiene tres subelementos que desarrollé de la siguiente manera:
• Idoneidad: denunciar actos de corrupción es idóneo porque protege la transparencia y la integridad del arbitraje. La confidencialidad no debe convertirse en un escudo de impunidad; al contrario, la denuncia blinda la legitimidad del laudo y evita cuestionamientos posteriores.
• Necesidad: la experiencia nos demuestra que los códigos de ética o la autorregulación son valiosos, pero insuficientes frente a esquemas de corrupción complejos. La denuncia es el medio menos gravoso y más eficaz para enfrentar esta realidad.
• Proporcionalidad en sentido estricto: la denuncia no implica transparentar todo el proceso, sino únicamente los hechos de corrupción. De esa forma, se protege la confidencialidad del resto de la controversia y se respeta la función arbitral sin convertir al tribunal en investigador.
2. Legitimidad y confianza pública
Señalé que incorporar expresamente el deber de denuncia en los arbitrajes estatales refuerza la legitimidad del sistema, porque evita que se cuestione al arbitraje como un mecanismo permisivo de actos ilícitos. Además, genera confianza ciudadana, puesto que lo que está en juego no son intereses privados, sino recursos públicos y proyectos esenciales para la población.
Sostuve también que la probidad arbitral exige que el árbitro no se tape los ojos frente a la corrupción. Su labor no se agota en resolver la controversia: también tiene un deber ético y moral de comunicar estos hechos a las autoridades competentes.
3. Marco constitucional e internacional
Recordé que el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional y un deber del Estado. A ello se suman los compromisos internacionales asumidos por el Perú en tratados anticorrupción, que vinculan también a los árbitros cuando resuelven controversias en las que el Estado es parte.
4. Reflexión final
Concluí afirmando que el deber de denuncia no destruye la confidencialidad del arbitraje, sino que le otorga mayor legitimidad y confianza social. Como señaló Abraham Lincoln, “la confianza del pueblo es el fundamento más sólido del gobierno”. Estoy convencido de que un arbitraje que asume con responsabilidad el deber de denuncia fortalece precisamente esa confianza y garantiza un mecanismo de solución de controversias al servicio del interés público y la transparencia.
7. Transparencia, audiencias públicas, integridad y compliance del mecanismo arbitral (Mario Camacho Lazarte)
La tercera exposición del panel estuvo a cargo del Dr. Mario Camacho Lazarte, quien centró su análisis en la transparencia como obligación democrática en los arbitrajes donde interviene el Estado. Su planteamiento partió de una premisa: cuando lo que está en juego son fondos públicos y proyectos de interés general, la publicidad de las audiencias y la visibilidad de los procedimientos no deben entenderse como una opción discrecional, sino como un mandato constitucional y ciudadano.
1. La publicidad como principio democrático
El Dr. Camacho recordó que la Constitución peruana, en su artículo 139, reconoce la publicidad de los procesos judiciales como regla general, salvo excepciones justificadas. Si en los juicios penales —donde está en juego la libertad individual— se transmiten audiencias a través de Justicia TV, se preguntó: ¿por qué razón en un arbitraje que compromete millones de recursos públicos y el patrimonio de la Nación debería primar la opacidad?
La respuesta fue clara: la transparencia en arbitrajes con el Estado asegura control ciudadano sobre la actuación de árbitros, procuradores, peritos y centros arbitrales. Del mismo modo, garantiza que las decisiones adoptadas respondan a los principios de probidad, integridad y legalidad, evitando que el arbitraje sea percibido como un espacio cerrado y vulnerable a prácticas indebidas.

2. Transparencia como antídoto contra la corrupción
Para Camacho, la transparencia no es un mero valor retórico, sino un instrumento preventivo contra la corrupción. Retomando la conocida fórmula de Robert Klitgaard —corrupción = monopolio + discrecionalidad − rendición de cuentas— señaló que la publicidad y la apertura de los procesos arbitrales reducen la discrecionalidad y aumentan la rendición de cuentas, debilitando las condiciones estructurales que favorecen los actos corruptos.
Asimismo, subrayó que la publicidad de audiencias fortalece la noción de que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación, conforme al artículo 39 de la Constitución, y que su conducta puede y debe ser objeto de escrutinio ciudadano.
3. Canales de denuncia y protección al denunciante
El ponente vinculó la transparencia con el modelo de integridad pública que el Perú viene implementando en todas sus entidades. Destacó la necesidad de incorporar a los procesos arbitrales canales claros de denuncia de irregularidades, acompañados de mecanismos efectivos de protección al denunciante (reserva de identidad, medidas de seguridad, salvaguarda laboral). Solo de esta manera se incentivará la comunicación de actos ilícitos sin que quienes denuncien sean objeto de represalias.
En este marco, consideró indispensable que la Ley de Arbitraje y los reglamentos de los centros arbitrales incorporen normas explícitas sobre el deber de denunciar, establezcan procedimientos uniformes y precisen las consecuencias de omitir dicha obligación. Así, el arbitraje dejará de ser vulnerable a la crítica de ser un terreno donde las irregularidades quedan en la sombra.
4. Integridad del arbitraje y confianza social
Finalmente, el Dr. Camacho insistió en que la transparencia es condición para la integridad del mecanismo arbitral. La publicidad de audiencias y la apertura de canales de denuncia contribuyen a que el arbitraje no se utilice como instrumento de legitimación de conductas ilícitas, sino como un procedimiento confiable al servicio del interés público.
Con esta visión, sostuvo que el arbitraje con el Estado no solo debe resolver controversias contractuales, sino también convertirse en un espacio que refuerce los valores de probidad, legalidad y confianza social, indispensables para que los laudos arbitrales sean aceptados y ejecutados sin resistencia.
8. Desafíos del Estado en arbitraje de inversión: estrategia probatoria y credibilidad (Ricardo Condori)
El cierre de exposiciones estuvo a cargo del Dr. Ricardo Condori, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, quien abordó los retos que enfrentan los Estados al alegar y probar actos de corrupción en arbitrajes de inversión. Su intervención fue dinámica, enérgica y al mismo tiempo realista, subrayando que la corrupción constituye un verdadero “cáncer” que atraviesa fronteras y que, de no ser enfrentado con herramientas sólidas, puede neutralizar la capacidad defensiva de los Estados en foros internacionales.
1. La dificultad probatoria y la asimetría de información
El Dr. Condori comenzó señalando que los Estados suelen partir en desventaja probatoria frente a inversionistas privados. La corrupción es clandestina, opera a través de pagos en efectivo, sociedades offshore, contratos ficticios o intermediarios, y rara vez deja rastros documentales directos. Ello genera una asimetría estructural de información: mientras los inversionistas conocen de primera mano sus propios esquemas, el Estado debe reconstruirlos desde fuera, enfrentándose además a estándares internacionales elevados como el de “evidencia clara y convincente”.
El problema se agrava porque la corrupción puede presentarse en dos fases críticas de la contratación pública:
• Adjudicación del contrato, donde aparecen los sobornos o sobreprecios;
• Ejecución contractual, donde suelen detectarse irregularidades más visibles, pero igualmente difíciles de acreditar en sede arbitral.
2. La necesidad de coordinación institucional
Para superar estas barreras, Condori destacó la importancia de una estrategia estatal coordinada. La Procuraduría, dijo, no puede trabajar sola: necesita articularse con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía, entre otros organismos. Informes administrativos, pericias financieras, rastros contables y elementos de convicción generados en sede penal o de control pueden convertirse en insumos claves para robustecer la defensa del Estado en arbitraje.
De este modo, la estrategia probatoria no debe comenzar con el arbitraje, sino antes de él, en sede administrativa o judicial, asegurando que existan pruebas idóneas para demostrar que la inversión se originó o ejecutó mediante prácticas corruptas.

3. Estrategia procesal y credibilidad
El ponente advirtió, sin embargo, que incluso cuando se logran reunir indicios sólidos, los Estados enfrentan un segundo reto: evitar que las alegaciones de corrupción sean percibidas como maniobras dilatorias. Para ello propuso cinco lineamientos esenciales:
a) Oportunidad procesal: la corrupción debe alegarse de manera temprana (en la contestación de la demanda o en objeciones jurisdiccionales). Invocarla tardíamente mina la credibilidad del Estado.
b) Coherencia argumentativa: la corrupción debe integrarse como pieza central de la teoría del caso, no como argumento accesorio.
c) Solidez probatoria: los Estados deben acompañar documentos oficiales, informes técnicos, testimonios y pericias verificables, evitando alegatos basados en sospechas genéricas.
d) Anclaje en principios internacionales: la corrupción es un fenómeno contrario al orden público internacional y a los compromisos de las convenciones anticorrupción, por lo que un tribunal arbitral no puede otorgar protección a inversiones obtenidas ilícitamente.
e) Proyección institucional: el Estado debe demostrar que no solo alega corrupción en el arbitraje, sino que también investiga, sanciona y reforma internamente sus sistemas de contratación y control. De lo contrario, el alegato pierde fuerza moral.
4. Un arbitraje al servicio del interés público
Condori concluyó que, si se cumplen estos lineamientos, la alegación de corrupción no será vista como una excusa dilatoria, sino como una obligación del Estado en defensa del orden público internacional y de los recursos de su ciudadanía. El arbitraje de inversión, sostuvo, no puede ser un refugio para inversiones manchadas por prácticas ilícitas; por el contrario, debe constituirse en un espacio donde se reafirme el compromiso de los Estados con la probidad, la transparencia y la defensa del interés colectivo.
9. Cinco ideas-fuerza que deja el panel
Al concluir el debate, el Panel 1 sobre Arbitraje y Corrupción dejó cinco ideas centrales que resumen tanto las tensiones discutidas como las propuestas prácticas para enfrentar la corrupción desde el arbitraje, especialmente en controversias con el Estado:
1. Flexibilidad probatoria con responsabilidad
La experiencia comparada demuestra que exigir un estándar excesivamente alto —como la evidencia clara y convincente— puede blindar hechos plausibles de corrupción, mientras que mantener un estándar demasiado bajo puede dañar reputaciones y afectar inversiones legítimas. La solución se encuentra en la flexibilidad calibrada: aplicar la preponderancia de la evidencia como regla general y elevar el rigor únicamente cuando las consecuencias lo justifiquen. El arbitraje debe ser capaz de manejar prueba circunstancial, inferencias y banderas rojas sin caer en la especulación.
2. El deber de denuncia como fuente de legitimidad
La confidencialidad es un principio valioso, pero no puede convertirse en refugio de impunidad. Incorporar el deber de denuncia de los árbitros frente a actos de corrupción fortalece la legitimidad social y jurídica del arbitraje con el Estado, pues blinda al sistema frente a críticas políticas y ciudadanas. El test de proporcionalidad se perfila como la herramienta idónea para justificar estas decisiones, asegurando que la denuncia se realice con límites razonables y sin vulnerar la esencia del arbitraje.
3. Transparencia como obligación democrática
Cuando se trata de recursos públicos, la transparencia no es una opción, sino un imperativo constitucional y ético. La publicidad de audiencias y la creación de canales claros de denuncia son medidas indispensables para prevenir la corrupción, garantizar control ciudadano y reforzar la confianza pública. La opacidad ya no es sostenible en arbitrajes donde el Estado es parte.
4. Estrategia estatal integral y coherente
Los Estados no pueden improvisar al alegar corrupción en un arbitraje de inversión. La coordinación interinstitucional temprana, la recolección sistemática de indicios (financieros, administrativos y judiciales) y la presentación oportuna y coherente de estos en el procedimiento son condiciones necesarias para que la alegación sea vista como legítima y no como un recurso dilatorio. La solidez de la prueba y la coherencia de la narrativa son decisivas para sostener la defensa del interés público.
5. Confianza pública como capital del arbitraje
El arbitraje no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo de resolución de conflictos al servicio de la sociedad. Su legitimidad depende de la confianza pública, que solo puede mantenerse si el sistema arbitral demuestra capacidad para enfrentar la corrupción con firmeza, transparencia y proporcionalidad. Como se recordó en el panel, sin legitimidad social los laudos corren el riesgo de no ejecutarse; con integridad y transparencia, en cambio, el arbitraje se consolida como instrumento confiable de justicia y desarrollo.
10. Conclusiones
El Panel 1 del Congreso Internacional Arbitraje y Estado permitió constatar que la corrupción es hoy uno de los mayores desafíos para la legitimidad y sostenibilidad del arbitraje, particularmente cuando el Estado es parte. A través de las intervenciones, se evidenció que no basta con reafirmar principios tradicionales como la confidencialidad o la autonomía de la voluntad: es necesario reinterpretarlos y, en algunos casos, limitarlos razonablemente para que no se conviertan en refugio de prácticas ilícitas.
En el plano probatorio, se destacó que la solución no reside en un estándar único e inflexible, sino en una flexibilidad responsable, capaz de admitir evidencias circunstanciales, inferencias y banderas rojas, siempre que sean tratadas con lógica y coherencia. El reto está en equilibrar la dificultad de probar hechos ocultos con la necesidad de proteger reputaciones y derechos.
En el ámbito de la ética arbitral, la discusión dejó claro que el deber de denuncia de actos de corrupción no debilita la confidencialidad, sino que la ordena y la legitima. El uso del test de proporcionalidad como herramienta de ponderación ofrece un sustento jurídico y filosófico para que los árbitros actúen con prudencia, sin exponerse a cuestionamientos infundados.
Asimismo, se reafirmó que la transparencia es un requisito democrático, no un gesto voluntario. La publicidad de audiencias, el establecimiento de canales de denuncia protegidos y la protección efectiva a denunciantes son medidas indispensables para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en el arbitraje.
Finalmente, el panel resaltó que los Estados deben estructurar estrategias probatorias integrales y coherentes, articulando esfuerzos institucionales y presentando sus alegaciones de manera temprana y fundamentada. Solo así la invocación de la corrupción será percibida como un deber de defensa del orden público internacional y no como una táctica dilatoria.
En suma, el arbitraje y la lucha contra la corrupción no son agendas incompatibles. Por el contrario, el primero solo puede sobrevivir y proyectarse como mecanismo legítimo si asume con firmeza la segunda. Transparencia, proporcionalidad y coordinación institucional constituyen, así, los pilares de un arbitraje al servicio del interés público y la confianza social.
Referencias
- Dechamps, J. P. (2025). Estándares de prueba y herramientas indiciarias en alegaciones de corrupción. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
- Ortiz Gaspar, D. A. (2025). Confidencialidad vs. deber de denuncia: el test de proporcionalidad. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
- Camacho Lazarte, M. (2025). Transparencia, audiencias públicas, integridad y compliance del mecanismo arbitral. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
- Condori, R. (2025). Desafíos del Estado en arbitraje de inversión: estrategia probatoria y credibilidad. Ponencia en el Congreso Internacional Arbitraje y Estado, Cusco.
Sobre el autor: David Anibal Ortiz Gaspar, Máster en Arbitraje Comercial e Inversiones por la Escuela de Postgrado de la Universidad de Alcalá (España). Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la Maestría en Solución de Conflictos del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la misma universidad. En el ámbito profesional, se desempeña como Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.
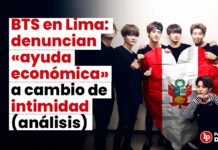
![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)
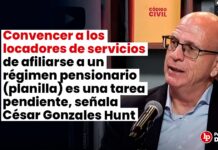
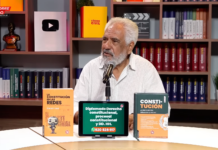
![A pesar de que no le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema notificar el auto que concedió el recurso de casación, sí le es exigible verificar que ello se haya realizado, pues existe un especial deber de protección del derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi multa a BBVA con más de S/1.5 millones por realizar llamadas spam [Resolución Final 083-2025/CC3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-bbva-logo-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








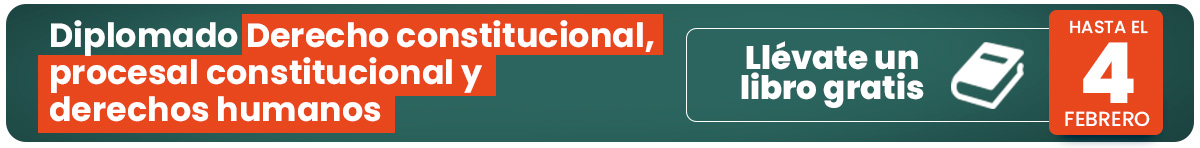
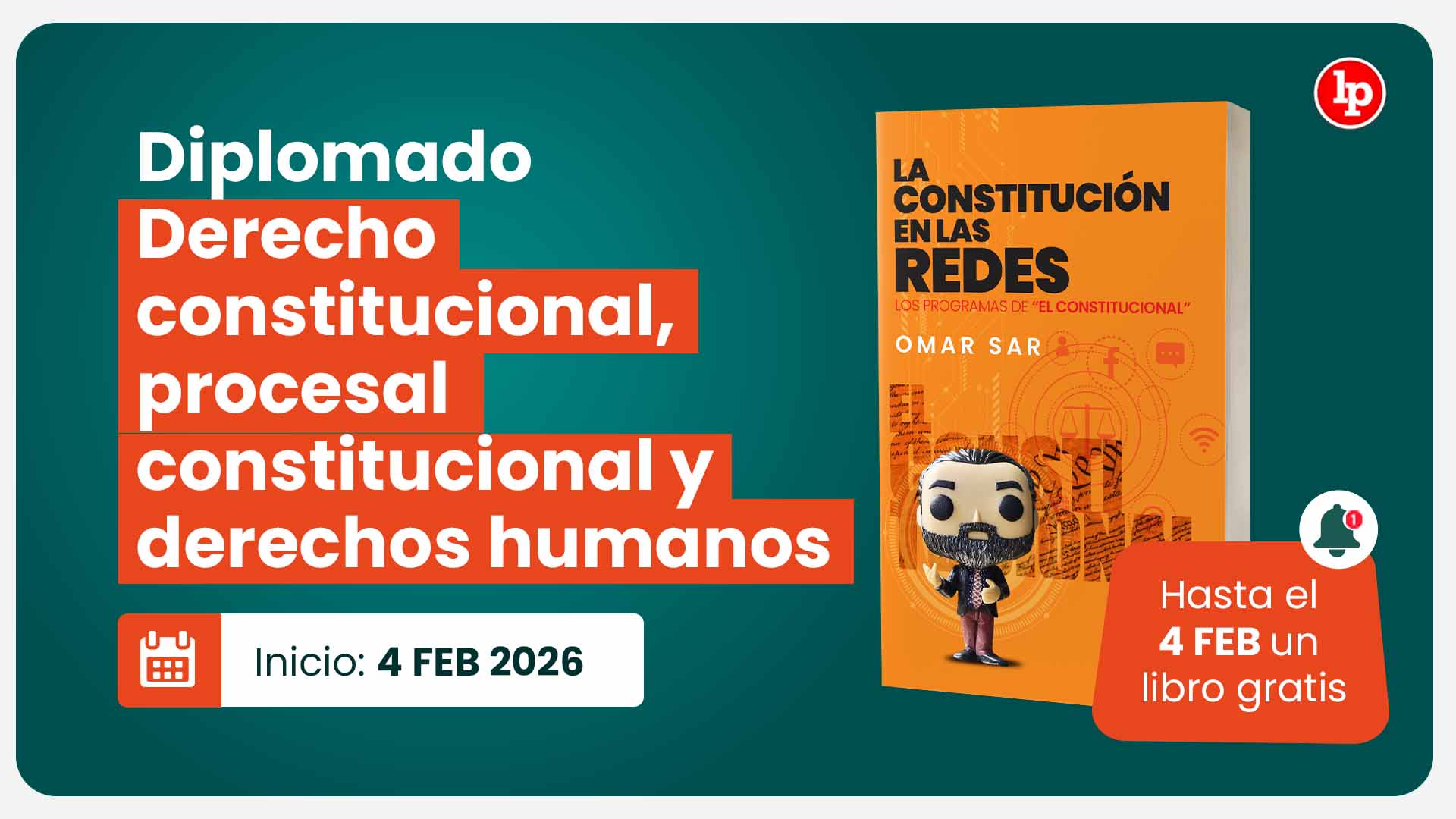
![[Balotario notarial] Registros notariales: registro de testamentos, de protestos, de bienes muebles, de asuntos no contenciosos](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/REGISTROS-NOTARIALES-ESPECIALIZADOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[Balotario notarial] Escritura pública, minuta y protocolización: concepto, estructura y formalidades esenciales](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/Escritura-Publica-en-el-Peru-218x150.jpeg)
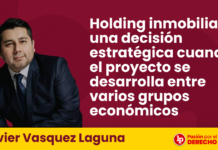


![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)

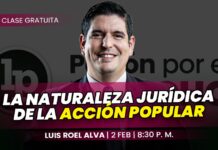


![Lineamientos sobre la designación y funciones del oficial de integridad electoral [Resolución 000021-2026-P/JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reajustan pensiones del régimen 20530 [Decreto Supremo 009-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/senor-en-la-ventanilla-de-un-banco-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)





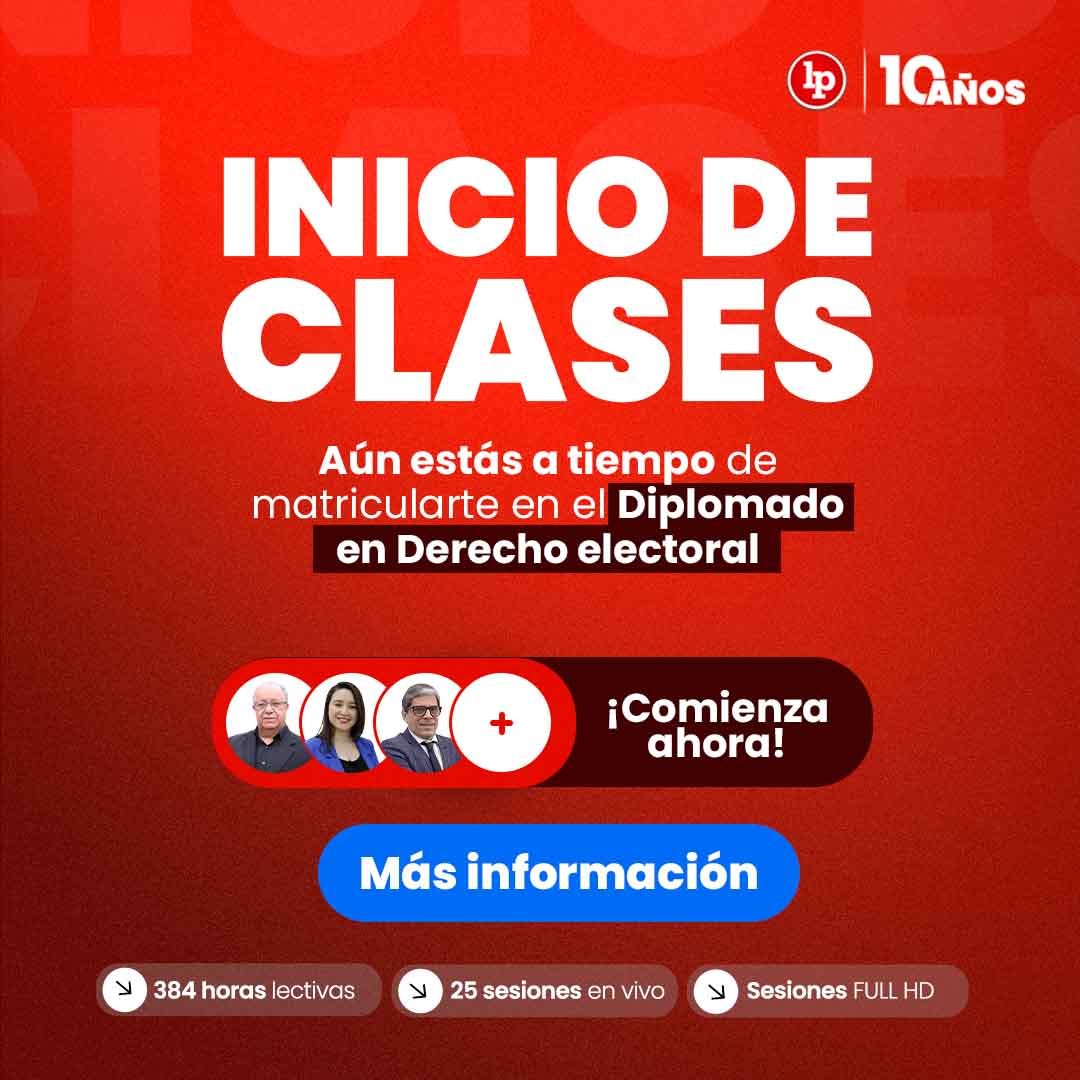
![Para verificar que el contratista sea el único con habilitación legal o con capacidad de brindar el servicio o con capacidad para proveer bienes en el momento de la contratación -condición contemplada para la inaplicación temporal de impedimentos prevista en el artículo 40 del Reglamento-, la Entidad podrá recurrir al mercado o a la información disponible que permita determinar dicha condición, es decir, deberá determinar que no existen más proveedores que puedan abastecerle de los bienes o servicios requeridos [Opinión D000068-2025-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Reajustan pensiones del régimen 20530 [Decreto Supremo 009-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/senor-en-la-ventanilla-de-un-banco-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Club deberá indemnizar con S/200 000 por daño moral a padres de niño de 4 años que murió ahogado al caer en piscina para adultos (cifra se justifica en que el fallecimiento de un hijo es el máximo impacto para una familia, el club incumplió normas de seguridad y el propio padre intentó rescatar a su hijo ante la falta de atención del salvavidas) [Exp. 14598-2016-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/Menor-de-espaldas-en-una-piscina-LPDerecho-100x70.png)


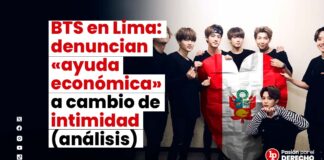
![[Balotario notarial] Registros notariales: registro de testamentos, de protestos, de bienes muebles, de asuntos no contenciosos](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/REGISTROS-NOTARIALES-ESPECIALIZADOS-LPDERECHO-100x70.jpg)
![[Balotario notarial] Escritura pública, minuta y protocolización: concepto, estructura y formalidades esenciales](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/Escritura-Publica-en-el-Peru-100x70.jpeg)
![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-100x70.jpg)
![A pesar de que no le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema notificar el auto que concedió el recurso de casación, sí le es exigible verificar que ello se haya realizado, pues existe un especial deber de protección del derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)

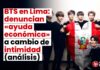
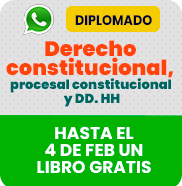



![Árbitros de controversias que involucren al Estado pueden ser recusados si no presentan la declaración jurada de intereses [Informe 6-2020-PCM-SIP]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/08/Arbitraje-LP-324x160.jpg)